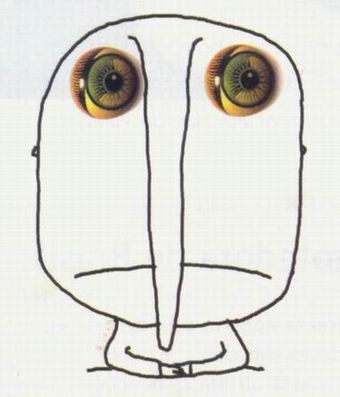Los debates de opinión no pueden fundar una ética; es precisa una educación sentimental que nos acerque al otro, escribía hace unos días la poetisa y filósofa española Chantal Maillard. ¿Puede un hecho fundar y justificar una ética?, se preguntaba Jacques Derrida al reflexionar sobre la idea del semejante. “Es un hecho que experimento, en este orden, más obligaciones para con aquellos que comparten mi vida de cerca (los míos, mi familia, los franceses, los europeos, aquellos que hablan mi lengua o comparten mi cultura, etcétera). Pero este hecho nunca habrá fundado un derecho, una ética o una política”.
Y es que lo que “de hecho” ocurre es que lo que nos importa es tan solo lo que nos concierne. Y lo que hoy en día nos pone a salvo de que todo lo que ocurre en el mundo nos concierna es que lo recibimos por los mismos medios y en el mismo recuadro en el que recibimos la ficción. Nos pone a salvo el hecho de que las emociones generadas por lo que vemos en la pantalla sean las propias del espectáculo, emociones transformadas por la representación y, por tanto, neutralizadas en cuanto germen de rebeldía. Porque si recibiésemos lo representado no “en directo”, sino directamente, es decir, en presencia viva, el impacto sería de tal magnitud (o al menos eso quiero pensar) que no nos dejaría indiferentes en nuestra diferencia. De repente nos sentiríamos concernidos. De repente el otro, los otros, todo lo otro habría saltado la valla.
La moral del semejante deriva de una antigua fórmula de reciprocidad: no le hagas al prójimo (próximo) lo que no quieras para ti, compartida por muchas tradiciones. La encontramos tanto en las Analectas de Confucio como en el Mahabharata, en el Talmud o en Libro de Tobías. Era una fórmula sin duda eficaz dentro de un cerco restringido, pero ineficaz en un mundo global que tenga conciencia de que todos y todo —lo que llamamos vivo y lo que no— está relacionado y es interdependiente.
La moral del semejante crea el diferente, aquel del que tenemos que defendernos. Siempre que hay prójimo (hermano, próximo, igual) hay otro y, entre ambos, fronteras que designan y circundan lo propio, y donde hay propiedad hay codicia, y donde hay codicia hay guerra. En un mundo global hemos de pensar en términos ya no de moral, sino de ética, que es algo bien distinto. La moral es un conjunto de costumbres o reglas de convivencia; la ética es un habitar. La primera defiende lo que creemos que nos pertenece; la segunda, cuida el lugar al que todos pertenecemos. Pasar de la moral a la ética implica necesariamente ensanchar el marco de pertenencia. Y esto no puede hacerse de otra manera que entendiendo lo que a todos nos asemeja: el hambre, el miedo, el dolor, la pérdida. A menudo he hablado de una ética de la compasión. Soy consciente de que la palabra está lastrada y presta a equívoco. Puede confundirse con la piedad, concepto con el cual no tiene, sin embargo, nada que ver, o con el sentimentalismo, del cual se aleja por completo. Compadecer es comprender que todo, en este universo, responde a las mismas leyes. Aparición y desaparición y, entretanto, el esfuerzo por sobrevivir. ¿Cómo no aplicar, entonces, la fórmula de reciprocidad a cada uno de estos efímeros conglomerados de partículas (cuerpos, le llamamos) que luchan desesperadamente por mantenerse unidos por más tiempo?
Del yo al nosotros hay un largo camino. No es de tierra ni de asfalto, tampoco cruza fronteras ni las salta. Es un camino inverso. O invertido, según cómo uno se sitúe con respecto a sí mismo. Porque es preciso desplazar al yo en cierta medida para que quepan otros dentro del cerco. Dentro del cerco está lo que creemos que nos pertenece: mi vida, mi pareja, mi familia, mi grupo, mi país, mi especie, mi planeta, mi universo... No nos damos cuenta de hasta qué punto el mundo y la (im)propia vida se nos escapan de entre los dedos. Pero el mi es fuerte, se adhiere a lo que nos rodea con la misma intensidad con que los sentimientos se adhieren a las opiniones con las que nos manifestamos. “Yo siento”, decimos. En los sentimientos creemos. Y ellos dictan el pensar, el habla, la acción.
Nada menos ecuánime que los sentimientos. Nada menos racional, por eso, que las opiniones. Es tiempo de recordar la antigua distinción platónica entre la opinión (doxa) y el saber (episteme). Ningún debate de opinión conduce a pensar y a actuar correctamente porque la opinión nunca parte de una premisa sopesada y ecuánime. Nada menos ético, por tanto, que un debate de opinión. Y nada más vulnerable y manipulable que un individuo que no sea capaz de pensar con neutralidad sentimental. Y es que sin neutralidad emocional no hay diálogo posible, no hay dialógica, no hay política. Solo combate.
No, ni los hechos pueden justificar una política, ni los debates de opinión fundar una justicia o una ética. De ahí la necesidad, acuciante, de un aprendizaje en ese sentido. Una educación senti-mental que nos enseñe a tomar distancia del mí, del nos, en definitiva, del miedo. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt