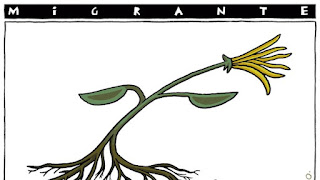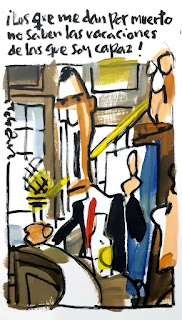El blog de HArendt: Pensar para comprender, comprender para actuar # Primera etapa 2005-2008 (en Blog.com) # Segunda etapa: 2008-2020 (en Blogger.com) # Tercera etapa: 2022-2026 (en Blogger.com) #
lunes, 14 de julio de 2025
domingo, 13 de julio de 2025
SUN TZU EN LAS TRINCHERAS DEL SIGLO XXI. ESPECIAL DE HOY DOMINGO, 13 DE JULIO DE 2025
Hay palabras que se ponen de moda como si fueran hallazgos recientes. «Polarización», entendida como la agrupación de opiniones y lealtades en torno a posiciones ideológicas opuestas y excluyentes, es una de ellas. Lo dice en Revista de Libros el analista Sebastián Puig Soler [Sun Tzu en las trincheras del siglo XXI, 21/06/2025] reseñando el libro El arte de la guerra, de SunTzu (Barcelona, Roca, 2024). Aparece en ensayos, titulares y tertulias como algo inédito, un fenómeno propio y definitorio del siglo XXI. Pero la confrontación, esa inclinación instintiva a dividir el mundo entre «nosotros» y «ellos», es tan antigua como el hombre y ha sido ampliamente estudiada a lo largo de los siglos. Basta leer El arte de la guerra de Sun Tzu (siglo V a.C.) para darnos cuenta de que el conflicto no es una anomalía en la historia: es consustancial a la naturaleza humana. Cambia en sus formas, en sus herramientas, en sus manifestaciones, aunque no en su esencia. Y no sólo en lo bélico.
Hoy, dos mil quinientos años después, las advertencias del gran estratega chino resuenan con fuerza insospechada al contemplar el panorama político global. Lo que él describe como un teatro de operaciones militares lo estamos viviendo en forma de bronco debate parlamentario, de tertulia crispada, de insulto en las redes sociales e incluso de altercado en las calles. Los ejércitos quedan sustituidos por partidos o clanes ideológicos, las lanzas por hashtags e invectivas digitales y la retaguardia por departamentos de comunicación y algoritmos. No obstante, la lógica del enfrentamiento permanece intacta.
Sun Tzu comienza su tratado afirmando que «la guerra es de vital importancia para el Estado; es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del Imperio: es forzoso manejarla bien». No hay ambigüedad posible. El conflicto no es una anomalía que interrumpe la paz: es una dimensión fundamental del poder. «No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia», advierte. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre cuando analizamos la polarización política como si fuera una moda pasajera, una desviación del curso normal. Lo normal, lo consustancial al ser humano, cabe insistir, ha sido históricamente la tensión de la disputa.
Y no una disputa cualquiera, sino una que, en palabras del propio Sun Tzu, ha de valorarse con precisión: «¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa?». Podríamos traducir la pregunta sin mucho esfuerzo: ¿qué partido comunica (o desinforma) mejor? ¿Quién domina mejor el campo de batalla mediático? ¿Qué líder aborda (o manipula) con más pericia los sentimientos del electorado?
La sentencia más célebre del texto sigue vigente como axioma de campaña: «Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro». La cuestión es que actualmente nadie parece tener interés en conocer al otro, ni en hacer el esfuerzo para entender la diferencia, el contraste, la alteridad. La energía parece concentrarse en descalificar lo inasible. En poco tiempo, las caricaturas y las burlas han ido sustituyendo a los argumentos. Hablamos en primera persona, pero sin voluntad de conocernos a nosotros mismos, nuestras virtudes y defectos, nuestras fortalezas y debilidades. Por el contrario, nos afirmamos en identidades blindadas, alimentadas por la certeza de estar en la trinchera correcta.
En este clima, el adversario no es rival o competidor sino enemigo, y cualquier matiz es una traición. La polarización impone una lógica binaria: estás conmigo o contra mí. Sun Tzu, sin embargo, prefiere vencer sin luchar: «Los que ganan todas las batallas no son realmente profesionales; los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del Arte de la Guerra». Es decir, el verdadero mérito, el arte de la guerra, es convencer sin imponerse. Algo que los líderes políticos actuales parecen haber olvidado, si alguna vez lo supieron. Y, por contagio, los ciudadanos.
«El arte de la guerra se basa en el engaño». Este axioma bélico no es necesario explicarlo, pues desde Julio César hasta Napoleón, todos los grandes soldados lo han empleado. En nuestra era de la posverdad, se aplica sin ingenio y al pie de la letra. La manipulación de la información, la exageración sistemática y la constante generación de enemigos imaginarios se han convertido en herramientas habituales del debate público.
El problema no es sólo ético, sino estratégico. La mentira continuada, como el fuego mal apagado, termina por consumir al que la enciende. Sun Tzu advertía: «Si intentas utilizar los métodos de un gobierno civil para dirigir una operación militar, la operación será confusa». Traduzcamos con ironía esta reflexión, trayéndola a nuestros tiempos polarizados: si intentas hacer política como si fuera una guerra, acabas sin política. Sólo te quedarán las trincheras.
Sun Tzu tenía claro que la prolongación del conflicto desgasta al ejército: «Nunca he visto a ningún experto en el arte de la guerra que prolongase la campaña por mucho tiempo. […] Las largas campañas militares constituyen una lacra para el país». En política ocurre lo mismo: mantener a la sociedad en tensión constante erosiona la convivencia, agota la credibilidad de las instituciones y radicaliza a las personas. Las democracias no están diseñadas para vivir en un perpetuo estado de excepción emocional.
Pero la polarización se ha convertido en una estrategia de poder. Cuanto más dividida está la sociedad, más firme parece el liderazgo propio. El adversario demonizado sirve para movilizar a los fieles. Así se perpetúa una dinámica perversa que convierte la pluralidad en amenaza y el diálogo en debilidad.
Uno de los pasajes más conocidos del tratado afirma: «Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas». ¿No nos suena familiar? El fomento deliberado de la fragmentación interna del adversario es una práctica habitual de la guerra. Pero lo que Sun Tzu recomendaba frente al enemigo, algunos líderes actuales lo aplican sobre su propio país.
Cuando desde el poder se refuerzan las identidades opuestas, cuando se gobierna para una mitad contra la otra, se está sembrando el conflicto. Renunciando al esfuerzo de la competencia, la eficacia, la responsabilidad (individual, social, política) y el convencimiento, se pretende conservar el poder mediante la confrontación perpetua, la arenga y el toque de corneta. El resultado es un escenario donde nadie gana; lo único que se consigue es postergar el colapso.
Sun Tzu no era un belicista. De hecho, su ideal era vencer sin violencia. Defendía la estrategia, la reflexión, el conocimiento. Su obra no es un canto a la guerra, sino un manual para evitarla con inteligencia. Hoy, más que nunca, se echa en falta esa actitud. Porque detrás de cada fragmentación política hay una fractura social. Y cada fractura social es una oportunidad perdida para construir algo compartido.
Es la hora de bajar el volumen, de dejar de medir todo en términos de victorias o jugadas maestras y de redescubrir el arte del acuerdo. No porque seamos ingenuos, sino porque el desgaste permanente no beneficia a nadie. Ni a los gobiernos, ni a la oposición, ni a los ciudadanos.
«La victoria sobre los demás obtenida por medio de la batalla no se considera una buena victoria», escribe Sun Tzu. Conviene recordarlo. Porque lo que está en juego no es ganar un debate o excluir a tu vecino, sino conservar un espacio donde los desacuerdos no se conviertan en guerras. Y ese espacio, en tiempos de polarización global, resulta el más valioso de todos. Sebastián Puig Soler es Coronel de Intendencia de la Armada en la reserva y analista de Seguridad y Defensa.
sábado, 12 de julio de 2025
DE LAS ENTRADAS DEL BLOG DE HOY SÁBADO, 12 DE JULIO DE 2025
Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz sábado, 12 de julio de 2025. A medida que Putin necesite a Stalin como héroe de la Segunda Guerra Mundial, irán apareciendo más estatuas suyas, comenta en la primera de las entradas del blog de hoy el escritor Sergio Ramírez. En la segunda, un archivo del blog de julio de 2017, el filólogo Álex Grijelmo comentaba que si usted quiere ser político y no sabe cómo empezar, siente la vocación de servir al pueblo y ha superado la barrera de entrada que constituye el desprestigio general del oficio, que no se preocupe: lo primero que ha de hacer para convertirse en político es hablar como un político. El poema del día, en la tercera, es del poeta Antonio Machado, se titula Una España joven, y comienza con estos versos: Fue un tiempo de mentira, de infamia. A España toda,/la malherida España, de Carnaval vestida/nos la pusieron, pobre y escuálida y beoda, /para que no acertara la mano con la herida. Y la cuarta y última, como siempre, son las viñetas de humor, pero ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν" (toca marchar); volveremos a vernos mañana si las Euménides y la diosa Fortuna lo permiten. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos míos. HArendt
DEL ABUELO ENTERRADO EN EL JARDÍN
A medida que Putin necesite a Stalin como héroe de la Segunda Guerra Mundial, irán apareciendo más estatuas suyas, comenta en El País [El abuelo enterrado en el jardín, 06/07/2025] el escritor Sergio Ramírez. Hay una película georgiana de tiempos de la perestroika, donde un abuelo con los mismos bigotes y casaca de Stalin es enterrado por sus nietos en el jardín y vuelve siempre a resucitar después de la lluvia, comienza diciendo Ramírez.. La he rastreado en las redes sin fortuna, pero la recuerdo como una comedia punzante e irreverente, toda una parodia de la persistente sombra histórica de una figura siniestra, que ha vuelto a mi memoria cuando he conocido la noticia de que en la estación Taganskaya, una de las más concurridas del metro de Moscú, el padrecito Stalin ha resucitado una vez más.
En 1950 Stalin reinaba como soberano absoluto en la Unión Soviética. Proliferaban entonces las calles, plazas, universidades, escuelas, teatros, y aun ciudades enteras que llevaban su nombre, y lo mismo sus bustos y estatuas en bronce, granito, mármol, y aun en vil cemento. Ese año el vestíbulo de la estación Taganskaya fue adornado con una escultura mural titulada Gratitud del pueblo al líder y comandante, donde el adalid supremo aparecía de pie en la plaza Roja, al centro de una multitud proletaria que lo rodeaba con admiración, sin que faltaran los niños. En el conjunto de mármol, al mejor estilo del realismo socialista, las figuras de un hombre y una mujer que flanqueaban a Stalin elevaban sobre su cabeza ramilletes de flores, como si fueran antorchas.
Stalin murió a consecuencia de un derrame cerebral en su dacha de Kúntsevo en 1953, y tres años después, el 25 de febrero de 1956, Nikita Jruschov pronunció el “discurso secreto” en el pleno del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) que daría pie a la desestalinización, al denunciar como “ajeno al espíritu del marxismo-leninismo elevar a una persona hasta transformarla en superhombre, dotado de características sobrenaturales semejantes a las de un dios. A un hombre de esta naturaleza se le supone dotado de un conocimiento inagotable, de una visión extraordinaria, de un poder de pensamiento que le permite prever todo, y, también, de un comportamiento infalible”.
El cadáver de Stalin había sido embalsamado, como correspondía a una deidad en envoltura corporal, y expuesto al lado de Lenin en el mausoleo de granito levantado junto a la muralla del Kremlin, que remeda la pirámide de Zoser y la tumba de Ciro el Grande. Pero un nuevo congreso del PCUS celebrado en 1961, siempre bajo la tutela de Jruschov, resolvió que usurpaba un lugar que no le correspondía, nada menos que lado a lado con Lenin en catafalcos gemelos en el santuario supremo, y fue sacado a medianoche, en una operación secreta ejecutada por agentes del KGB, para ser enterrado bajo una losa de concreto al pie de la muralla, pero antes despojado de todas las condecoraciones que adornaba su guerrera de mariscal, y hasta de las charreteras y botones dorados.
El conjunto escultórico de la estación de Taganskaya resistió algunos años la limpieza que se hacía por todas partes de la figura de Stalin, hasta que fue retirada sin mayor alboroto en 1966. Ahora se ha instalado en el mismo lugar una réplica exacta, un gesto oficial de voluntad política en un país donde nada ocurre si no es gracias al ucase del Kremlin donde hoy, en lugar de Stalin, reina Vladímir Putin, con los mismos poderes absolutos.
En la medida en que Putin necesite de Stalin como encarnación de la figura heroica que condujo a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, de la que precisamente se cumplen ahora 80 años, irán apareciendo más estatuas suyas. En 2017, en una de las cuatro entrevistas para la televisión grabadas con Oliver Stone, Putin declara que “la excesiva demonización de Stalin ha sido una de las formas de atacar a la Unión Soviética y a Rusia”.
Como nuevo zar de todas las Rusias, Putin echa mano de Stalin para alentar la campaña bélica contra Ucrania, el pequeño país vecino al que decidió someter a una “operación especial” que ya cuesta más de un millón de muertos, y por tanto hay que presentarlo como un demonio sobre el que no se debe exagerar. La maldad de Estado, más que banal, se vuelve una maldad necesaria, y el diablo debe ser apreciado en su justa medida, más allá de las cuentas, siempre tan molestas, de la historia:
Millones perecieron en los Gulags a consecuencia de las purgas masivas, de los desplazamientos forzosos de campesinos, de las hambrunas y de las limpiezas étnicas, y sólo el periodo de represión sanguinaria conocido como El Gran Terror, entre 1936 y 1938, dejó 700.000 asesinados.
Mientras tanto, los pasajeros del metro se habitúan a contemplar la figura bonachona que avanza hacia el provenir con la mano metida en la casaca, se detienen a hacerse selfis, y otros hasta depositan flores al pie. Por eso la certeza de la parodia que queda en mis recuerdos en forma de una película. El viejo de bigote frondoso y casaca bien planchada enterrado en el jardín, que vuelve cada tanto a resucitar. Sergio Ramírez es escritor y Premio Princesa de Asturias de las Letras.
[ARCHIVO DEL BLOG] CURSO PARA POLÍTICOS EN CIERNES. PUBLICADO 30 DE JULIO DE 2017
Alargar la expresión hace creer que se agranda la idea; si la gente dice “hoy”, diga usted “a día de hoy”, dice en El País [Curso para polítícos, 30/07/2017] el escritor y filólogo Álex Grijelmo. Usted quiere ser político y no sabe cómo empezar, comienza diciendo Grijelmo. Siente la vocación de servir al pueblo y ha superado la barrera de entrada que constituye el desprestigio general del oficio; pero eso: que no sabe por dónde empezar.
No se preocupe. Lo primero que ha de hacer para convertirse en político es hablar como un político. Cuando se presente en la oficina de admisión de políticos, procure entrar hablando ya de manera distinta a como lo hacen el resto de los españoles.
Los políticos no deben parecer alguien del montón. Y, lamentablemente, ese toque peculiar que los diferencie no lo pueden alcanzar con la ropa, por ejemplo, porque ellos no llevan un uniforme como la Guardia Civil. Tampoco se hacen notar por el peinado, pues no se les ha diseñado una línea de moda específica. Quizás más adelante.
Ahora bien, con el lenguaje es otra cosa. Ahí sí que se pueden establecer diferencias notorias. Por eso cuando usted se presente en la oficina de admisión debe decir cuanto antes “poner en valor”. Con eso le reconocerán sus aptitudes de inmediato.
La gente normal destaca algo, o lo resalta, o le da realce, o lo elogia, o lo revaloriza, o lo muestra con orgullo. Pero eso queda para el pueblo; usted es de otra clase y debe empezar por poner en valor alguna cosa.
El siguiente paso consiste en utilizar palabras largas cambiándoles el acento prosódico. Si oye que por la calle se habla de “la administración”, con acento en la última sílaba, déjese de vulgaridades. Los de su clase deben decir “la ádministracion”, con acento en la primera. Y aún quedará usted más elegante cuando hable de “la cónstitucionalidad”, de modo que el primer impulso de la voz en esa palabra llegue a lo más alto para atraer la atención, y luego decaiga con suavidad a fin de que se saboree cada sílaba de su prosodia.
Pero sólo con eso no aprobará el examen de ingreso. También debe esforzarse por colar cada poco tiempo la expresión “el conjunto”. No importa si el sustantivo que viene a continuación ya implica un conjunto. Esta simpleza expresiva es la de sus administrados, y usted debe distinguirse también en eso. Diga por ejemplo “el conjunto de los españoles”, “el conjunto de los ciudadanos”, “el conjunto de la sociedad”. Si no dice “el conjunto”, nadie le tomará por un político. No caiga en la vulgaridad de referirse a “los españoles”, “los ciudadanos”, “la sociedad”. Qué pobreza, por favor.
Y como conviene alargarlo todo, no diga posición, sino posicionamiento; no diga método, sino metodología; no diga obligación, sino obligatoriedad; no diga motivos, sino motivaciones. Y así hasta el infinito. Ah, y no diga “las fuerzas de seguridad” sino “las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado”.
Alargar sus expresiones hará creer a los incautos votantes que se agrandan sus ideas. El común de los ciudadanos dice “hoy”, por ejemplo. Pero usted, para ser un buen político, debe decir “a día de hoy”. En vez de “eso hoy no es legal”, diga “eso a día de hoy no es legal”. Y no lo sustituya por “hasta la fecha”, “por el momento” o “hasta ahora”. “A día de hoy” es su única opción. No se descuide, esto es fundamental para su carrera, tanto si aspira a entrar en un partido veterano como si ha elegido uno emergente.
Hasta aquí le hemos ofrecido una simple muestra para el ingreso. El curso completo lo puede seguir por Internet con nuestro programa Cómo aprender politiqués en 30 días. Tiene todo agosto por delante. Álex Grijelmo es escritor.
EL POEMA DE CADA DÍA. HOY, UNA ESPAÑA JOVEN, DE ANTONIO MACHADO
viernes, 11 de julio de 2025
DE LAS ENTRADAS DEL BLOG DE HOY VIERNES, 11 DE JULIO DE 2025
Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz viernes, 11 de julio de 2025. La insistencia en la necesidad del debate de ideas no es intelectualismo nostálgico, nos va la vida en ello, afirma en la primera de las entradas del blog de hoy el filósofo Manuel Cruz. En la segunda, un archivo del blog de julio de 2020, la escritora y crítica literaria Care Santos. escribía que la tenía en vilo la historia de Jeffrey Epstein y lo que pueda explicar sobre ella Ghislaine Maxwell. El poema del día, en la tercera, se titula España, está escrito por el poeta José García Nieto, y comienza así: Esto que ves, que tienes, que te entrego, hijo mío, es España./Digo y escribo, y puede más su nombre que la mano y la voz./Es como un agua que desborda este vaso de mi verso donde quiero encerrarla./Bebe, hijo mío, bebe; el trago es tuyo, tuya es la herencia, tuya la privanza. Y la cuarta y última, como siempre, son las viñetas de humor, pero ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν" (toca marchar); volveremos a vernos mañana si las Euménides y la diosa Fortuna lo permiten. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos míos. HArendt
DE LA NECESIDAD DEL DEBATE DE IDEAS
La insistencia en la necesidad del debate de ideas no es intelectualismo nostálgico, nos va la vida en ello, afirma en El País [Nuestra mente está en guerra, 07/07/2025] el filósofo Manuel Cruz. Están lejos de resultar evidentes las causas por las que unos determinados sucesos, protagonizados por destacados actores de nuestra vida pública, pasan al olvido y otros, en cambio, permanecen, como grabados a fuego, en la memoria colectiva, comienza diciendo Cruz. Así, en su momento trascendió a los medios de comunicación la información según la cual había sido la mujer de Jordi Pujol, la ya fallecida Marta Ferrusola, la que convenció a su marido acerca de la conveniencia de reconocer en una carta abierta, en julio de 2014, que había tenido oculto en el exterior dinero presuntamente procedente de una herencia. Según se publicó por aquellas fechas, el argumento definitivo manejado por la esposa para que el expresident diera dicho paso fue que “esto después del verano ya se ha olvidado”, pero a la vista está que el recuerdo del episodio no ha dejado de acompañar ni por un instante al viejo político. Probablemente, por poner un ejemplo con protagonistas del otro lado del arco parlamentario, Pablo Iglesias e Irene Montero confiaban en parecido olvido cuando decidieron la compra de una vivienda cuyo importe y características parecían entrar en abierto conflicto no solo con los mensajes políticos que hasta entonces habían estado lanzando, sino incluso con la imagen de sí mismos que parecían empeñados en dar. También en su caso el recuerdo de aquella decisión los ha acompañado como su sombra, hasta el punto de que el solo nombre de Galapagar ya evoca la más profunda de las contradicciones políticas y personales.
Empezábamos diciendo que no resulta fácil determinar las causas que provocan que, finalmente, permanezcan en la memoria colectiva determinados episodios en lugar de otros —en muchos casos, reconozcámoslo, de igual o incluso de mayor gravedad—. La dificultad probablemente proceda de que se tiende a poner el foco de la atención sobre el lugar equivocado, esto es, sobre los hechos mismos, como si ellos llevaran inscritos en su frente la importancia que les debemos atribuir. Pero si así fuera no se explicarían determinadas reacciones, absolutamente al orden del día, como la de que las mismas personas valoran de muy diferente manera comportamientos idénticos en función de quien los haya protagonizado. Lo comprobamos a diario: exactamente idéntico tipo de suceso —en las últimas semanas el ejemplo casi ineludible sería el de la corrupción— puede llevar a muchos tanto a rasgarse las vestiduras como a la más comprensiva de las benevolencias. Pues bien, es en la razón profunda de este tipo de reacciones donde se ubica la clave para entender por qué unos episodios permanecen, casi inalterables, en la memoria colectiva en tanto que otros se pierden, río abajo, hacia el inabarcable océano del olvido.
Digámoslo ya: no somos conscientes de hasta qué punto lo que en mayor medida permanece en nuestras mentes son precisamente las categorías, cuando no las visiones del mundo o de la realidad, con las que interpretamos lo que nos va pasando y, en consecuencia, tanto aquello que luego se volatiliza como aquello que persiste en el recuerdo. Lo que está sucediendo en el debate público últimamente podría servir como ilustración de lo que decimos. Así, el llamamiento de la UE, propiciado por la nueva actitud de Donald Trump en política exterior, a organizar su propia defensa militar, destinando considerables recursos económicos a la compra y producción de armamento, está chocando con convencimientos, de matriz antimilitarista, profundamente arraigados en la sociedad española, como ha señalado con acierto Josep Martí Blanch (enriqueciendo un tipo de consideraciones que, hasta el presente, en los medios de comunicación defendía poco menos que en solitario Miguel Ángel Aguilar), convencimientos que, para enmascarar su auténtica y atávica condición, se suelen envolver con el celofán de afirmaciones retóricas grandilocuentes acerca de las bondades de la paz y la eficacia incuestionable de la diplomacia para resolver cualesquiera situaciones y conflictos.
Cometería, pues, un error de grueso calibre quien, preocupado por la gravedad de los problemas inmediatos de todo orden que nos afligen, desdeñara la importancia de los presupuestos teóricos desde los que se piensa. Constituiría un grueso error opinar así porque, tanto su propia condición de problemas, como la gravedad que les atribuimos, se desprenden de las herramientas categoriales y discursivas con las que los interpretamos. En ese sentido, debatir acerca de estas bien podría ser considerado un debate absolutamente práctico, en la medida en que determina a qué realidad debemos prestar mayor atención. Y por si esto fuera poco, se impone añadir que, como consecuencia de lo anterior, ideas y discursos a menudo provocan relevantes consecuencias de tipo práctico-político.
Recuperemos el ejemplo anterior para ilustrar esta trascendencia práctica. Es precisamente porque los mencionados convencimientos antimilitaristas permanecen enraizados en el imaginario colectivo por lo que pueden estar siendo interpretados por las fuerzas a la izquierda del PSOE como una sólida ventana de oportunidad que les sirva para recuperar apoyo electoral, no solo entre sectores juveniles abiertamente pacifistas, sino también entre quienes recuerdan, con indisimulada añoranza, la enorme capacidad movilizadora que tuvo en su momento el No a la OTAN. De paso, permitiría relegar a un discreto segundo plano algunas de las reivindicaciones de las que esa misma izquierda hizo bandera en los últimos tiempos, como las más polémicas referidas a los derechos de las mujeres, y con las que parece claro que se ha dejado importantes jirones de credibilidad en el camino.
Alguien podrá objetar a semejante planteamiento que se trata de una jugada de alto riesgo, en la medida en que podría contribuir a precipitar la caída del actual Gobierno (que a estas alturas bastante tiene con lo que tiene), con el consiguiente ascenso de las derechas al poder. Pero quizás aquí de nuevo atender no solo al cálculo más inmediato, sino también a las ideas más arraigadas puede proporcionarnos una útil clave para entender la situación. Porque no cabe olvidar que, históricamente, esa presunta izquierda de la izquierda posee una dudosa, por no decir escasa, cultura de gobierno (déficit que, en ocasiones, a qué ocultarlo, llega a ser de cultura democrática en cuanto tal), cosa que se ha hecho a todas luces patente en el perseverante proceder de algunos de sus ministros y ministras, más pendientes en muchos momentos de los debates ideológicos que de la propia gestión. Con semejante querencia como premisa, tendría poco de raro que a dicha izquierda le resultara atractiva la pecaminosa tentación de disfrutar con la adrenalina que proporciona oponerse a un Gobierno de derechas.
Por todo ello, la insistencia en la necesidad del debate de ideas no es intelectualismo nostálgico ni nada parecido por parte de quienes se encuentran en condiciones biográficas de recordar aquellas épocas en las que en la esfera pública se discutían cuestiones como la de los diferentes modelos de sociedad (ahora que ya únicamente queda uno), sino que, exagerando tan solo un poco el trazo, nos va la vida en ello. La consigna “¡hay una guerra para apropiarse de tu mente!”, del influyente teórico de la conspiración norteamericano Alex Jones, fundador del sitio web Infowars, tendría que movernos a reflexión, aunque en un sentido ciertamente diferente al que su autor pretendía darle. Empieza a urgir que caigamos en la cuenta de que las batallas culturales que más deberían importarnos son las relacionadas con las ideas a través de las cuales interpretamos el sentido de cuanto nos ocurre. En tiempos de aceleración incontrolada se hace más necesario que nunca pararnos a pensar. Sobre todo en por qué pensamos lo que pensamos. Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado.