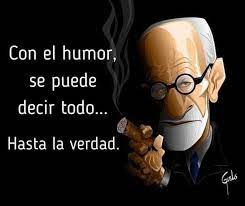El blog de HArendt: Pensar para comprender, comprender para actuar # Primera etapa 2005-2008 (en Blog.com) # Segunda etapa: 2008-2020 (en Blogger.com) # Tercera etapa: 2022-2026 (en Blogger.com) #
lunes, 7 de julio de 2025
domingo, 6 de julio de 2025
DEL IRONISTA MELANCÓLICO. ESPECIAL DE HOY DOMINGO, 6 DE JULIO DE 2025
Manuel Arias Maldonado, afirma en Revista de Libros [El regreso del ironista melancólico, 21/06/2025] el escritor Daniel Gascón, reseñando su libro (Pos)verdad y democracia (Página Indómita, Madrid, 2024), es uno de los intelectuales más destacados de la España contemporánea. Catedrático de teoría política en la Universidad de Málaga, comienza diciendo Gascón, es polifacético y versátil, capaz de escribir con perspicacia sobre la actualidad, sobre pensamiento político, sobre cine; brilla en extensiones breves como la columna o la reseña, pero también en un artículo largo o un libro. Tiene una habilidad casi inquietante para absorber información y la cortesía de sintetizarla. Uno siempre encuentra al leerlo alguna referencia útil, una guía para profundizar o una refutación lapidaria en forma de aparte teatral. Sus libros y ensayos son una especie de conversación, donde distintas tesis se confrontan y matizan. Son defensas ―un poco melancólicas, un poco irónicas, a veces un tanto resignadas― del pluralismo y a la vez lo practican.
Hace unos años publicó La democracia sentimental (Página Indómita), un ensayo donde aunaba disciplinas muy diferentes, desde la psicología a la filosofía, para explicar la influencia de las emociones en nuestra visión de la política, mucho más irracional y tribal de lo que nos gustaría pensar. Buena parte de lo que apuntaba en ese libro, publicado en el año del Brexit, del referéndum colombiano y de la primera victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, lo hemos visto desarrollándose en directo. No sólo se ha reivindicado, sino que en parte parecen el sentido común o el ambiente en que se desarrolla la conversación.
A finales de 2024 publicó (Pos)verdad y democracia (no es el último: acaba de salir Cinema forever en Confluencias). Aunque el tema es más concreto que en La democracia sentimental, tiene algo de secuela. Habla de la relación de la política con la verdad en nuestro tiempo, el de la democracia liberal tardía: «la forma de gobierno de las sociedades occidentales en la última fase de la modernidad, una democracia erosionada por la intensificación del desacuerdo y la erosión populista de sus instituciones», en palabras del autor. Quizá, si en el libro anterior acercaba a un público no especializado debates y descubrimientos que se habían desarrollado principalmente en la academia, pero no estaban tan extendidos en la opinión pública, este volumen tiene algo de actualización y también de movimiento inverso. Trata de elevar la discusión en el debate sobre la posverdad y el mundo posfactual, corregir sesgos e ilusiones ópticas que se producen cuando diagnósticos y categorías analíticas se instalan en la conversación pública y circulan como tópicos, anuncios catastrofistas o armas en la plastísima batalla política cotidiana. Parte de esa banalización y uso interesado de los conceptos es obra de académicos, principalmente, aunque no solo en su actividad en medios generalistas.
(Pos)verdad y democracia no trata exactamente de la polarización, pero siempre está presente ―el sesgo, el tribalismo y sus efectos figuran entre sus temas centrales― y la recepción de la obra ofrece un caso práctico. Si La democracia sentimental fue bien acogido en casi todas partes, ocho años después algunas de sus ideas generan incomodidad: las estrategias de distorsión y tergiversación que describe no se limitan a líderes locoides o de extrema derecha (y su análisis deja en evidencia a quienes se niegan a verlo, aunque Arias evite los ejemplos «arrojadizos»), ni los bulos o las imprecisiones interesadas son exclusivos de los nuevos medios. Y la visión matizada y sobria del autor sobre la posverdad, las noticias falsas o la instrumentalización de la cacofonía puede desilusionar tanto a comentaristas enfáticos como a observadores maniqueos.
Arias realiza excursiones en los campos de la epistemología, de la teoría política y del análisis del lenguaje: habla del partisano iliberal y de la hiperdemocracia, de la relación entre el liberalismo y la verdad, de la mirada a la posverdad desde la izquierda y la derecha. Hay cierto escepticismo ante las afirmaciones más contundentes de los efectos de la posverdad y un esfuerzo por contextualizar los debates sobre la opinión pública y el nuevo ecosistema comunicativo. Contrapone las tesis de Lippman y Dewey; repasa, por ejemplo, las reflexiones de Hannah Arendt sobre la verdad y la mentira y la democracia; estudia el análisis del lenguaje y sus trampas acometido por George Orwell; y también atiende a algunos de sus críticos recientes que le reprochaban una visión un tanto simplista o que señalan que el lenguaje elaborado y la sintaxis ortopédica sirven para ocultar realidades desagradables, pero que la mentira también circula bien en vehículos paratácticos. Subraya cómo en la algarabía digital la indignación se oye mejor que otras voces, y relativiza sin negar su importancia la relevancia de la posverdad.
«El problema no está en la existencia de interpretaciones contrapuestas sobre el significado de un hecho con relevancia política, sino en la facilidad con la que esa interpretación contamina la descripción factual y la convierte en otra cosa: sin tratarse de una representación abiertamente “falsa” de la realidad, un relato factual sesgado estará ofreciendo ya al público un “modo de ver” alejado de cualquier noción de imparcialidad». A veces, en el análisis ponemos el carro delante de los bueyes. A fin de cuentas, no es tan fácil convencer a la gente; atribuir resultados electorales que no nos gustan a las noticias falsas sirve para reconfortarnos, pero no para describir la realidad: «El posicionamiento ideológico y los factores socioeconómicos siguen siendo los vectores decisivos para explicar el voto». Esto es una buena noticia, porque «las mismas actitudes y creencias personales que dificultan el desarrollo de un debate racional presentan una barrera para la manipulación del público».
Arias, siguiendo a Chandran Kukathas, defiende que «aceptar el desacuerdo (metafísico) es a menudo esencial para alcanzar un acuerdo (político), ya que “no es necesario ponerse de acuerdo sobre la verdad de una proposición para pactar un determinado curso de acción”. Lo racional puede ser enemigo de lo razonable: convivir pacíficamente y buscar la verdad son cosas muy diferentes», como sabe cualquiera que haya enrarecido la conversación de una cena con una puntualización pedante. La limitación de la libertad de expresión en nombre de la lucha contra las noticias falsas se critica apelando al valor del pluralismo y a la naturaleza contraproducente de las medidas propuestas: si quien constriñe es el poder, pondrá coto a las informaciones que le perjudiquen; para hacerlo sólo necesita decir que son falsas.
No estamos, dice Arias, ante el fin de la democracia o el ocaso de la razón, pero quizá sí ante el fin de un ideal de «sociedad política» postulado por la Ilustración. El héroe o arquetipo que defiende Arias en este libro iluminador, el ironista melancólico ―un poco escéptico, bastante escarmentado, consciente de su propia contingencia, con una combinación de normatividad y misantropía―, aprende «a tomar distancia sin abandonar la escena»; sabe que sólo le queda seguir intentándolo: es pesimista, pero tampoco quiere pasarse. Daniel Gascón es editor de Letras Libres y columnista de El País. En 2023 publicó El padre de tus hijos (Random House).
sábado, 5 de julio de 2025
DE LAS ENTRADAS DEL BLOG DE HOY SÁBADO, 5 DE JULIO DE 2025
Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz sábado, 5 de julio de 2025. La medida de gracia era necesaria y no solo para los independentistas, pero no se crearon las condiciones para legitimarla o solo se impostaron, comenta en la primera de las entradas del blog de hoy el escritor Jordi Amat, y no hay más remedio democrático que acatar las sentencias, incluso cuando nos parezcan injustas o perniciosas, y es iliberal afirmar que son corruptas. El archivo del blog de hoy, en la segunda, es de julio de 2020, y la escritora Irene Vallejo afirmaba en él que abrir la puerta y pasear por puro placer es un gesto de libertad que puede transformar la sociedad de pies a cabeza, y que el modo en que pisamos refleja cómo pensamos. El poema del día, en la tercera, es del poeta español Rafael Alberti, se titula Por encima del mar, y comienza con estos versos: ¡Si yo hubiera podido, oh Cádiz, a tu vera,/hoy, junto a ti, metido en tus raíces,/hablarte como entonces,/como cuando descalzo por tus verdes orilla/iba a tu mar robándole caracolas y algas! Y la cuarta y última, como siempre, son las viñetas de humor, pero ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν" (toca marchar); volveremos a vernos mañana si las Euménides y la diosa Fortuna lo permiten. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos míos. HArendt
DEL FRACASO DE LA AMNISTÍA
La medida de gracia era necesaria y no solo para los independentistas, pero no se crearon las condiciones para legitimarla o solo se impostaron, comenta en El País [El fracaso de la amnistía, 29/06/2025] el filólogo Jordi Amat. No hay más remedio democrático que acatar las sentencias, incluso cuando nos parezcan injustas o perniciosas, comienza diciendo Amat, y es iliberal afirmar que son corruptas. En contra de lo que argumentaron prestigiosos juristas y los principales líderes políticos —empezando por el presidente del Gobierno—, nuestra Constitución no puede impedir la aprobación de leyes de amnistía: la doctrina establecida por la sentencia del Tribunal Constitucional, que hemos conocido esta semana, ha concluido que la amnistía no solo cabe en la Constitución, sino que esta particular amnistía cabe también.
Ahora, la política. Podría defenderse que la Ley Orgánica 1/2024, aprobada con mayoría pelada y de urgencia en el Congreso, ha conseguido los resultados que perseguía según lo establecido en su enunciado: la normalización en Cataluña o, lo que vendría a ser lo mismo, escribir de una puñetera vez el punto final al procés y salir así del bucle en el que entró la Generalitat a principios de la década pasada. Pero podría convenirse también que esta amnistía ha incumplido el propósito que fundamenta una técnica jurídica tan excepcional. No me refiero al patillero atajo sobre la malversación que diseñó el más brillante líder de la oposición ―el juez Manuel Marchena, evidentemente― para impedir el retorno de Carles Puigdemont. Si la amnistía en parte ha fracasado es por una dimensión que trasciende los casos particulares y que es la que importa. Porque no se impulsó para consolidar entre todos una nueva etapa tras una crisis profunda —y el procés fue la crisis institucional más grave de la democracia―, sino que su tramitación fue concebida solo para beneficiar a un grupo de interés concreto a cambio de unos votos para la investidura. Eso no significa que la amnistía no fuese necesaria, que lo era y no solo para los independentistas, sino que no se crearon las condiciones para legitimarla o, como mucho, se impostaron. Demasiados actores, por el contrario, estuviesen a favor o en contra de la letra de ley, tuvieron como propósito sabotear su espíritu.
Lo aprendí (creo) hace pocos meses, al final de un coloquio sobre justicia, impunidad y literatura que mantuvieron el jurista Philippe Sands y el escritor Juan Gabriel Vásquez en el CCCB. Solo quedaba tiempo para la última pregunta y, después de una hora larga de diálogo, una mano se alzó desde el extremo de una fila del final del auditorio. La anterior cuestión había sido sobre los procesos de paz en Colombia. Vásquez, que participó en ellos, habló sobre cuál debería ser la responsabilidad de la cultura y el periodismo en períodos transicionales.: “Abrir espacios donde convivan historias distintas que se cuentan desde lugares distintos”, dijo, “porque eso es, en realidad, una democracia”. Y fue justo después cuando ese profesor de Filosofía pidió la palabra para cerrar el acto planteando una reflexión sobre el sentido etimológico de amnistía (“olvidar” en griego) y la paradoja de que solo podía construirse un perdón desde la suma de memorias porque el pasado no se comprende con una sola versión de la historia. Aludió a la Grecia clásica, a Argentina y también a Cataluña. “Han de perdonar todas las partes implicadas”, afirmó y subrayó “todas” por dos veces. Sands le contestó problematizando la utilidad cívica del olvido y, a la vez, señalando sus dudas sobre las amnistías que exclusivamente beneficiaban a unos. Y añadió algo más: “Las amnistías solo funcionan si van acompañadas de otros procesos que garanticen una forma de relato que permita explicar lo que ha pasado y quiénes son sus responsables”. Precisamente lo que no hemos tenido. Por eso no se ha pedido perdón. Por eso, algunos, para no enfrentarse a lo que hicieron, siguen afirmando que tuvieron toda la razón. Jordi Amat es filólogo y crítico literario.
[ARCHIVO DEL BLOG] ANDARIEGAS. PUBLICADO EL 13/07/2020
DEL POEMA DE CADA DÍA. HOY, POR ENCIMA DEL MAR, DE RAFAEL ALBERTI
DESDE LA ORILLA AMERICANA
DEL ATLÁNTICO
viernes, 4 de julio de 2025
DE LAS ENTRADAS DEL BLOG DE HOY VIERNES, 4 DE JULIO DE 2025
Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz viernes, 4 de julio de 2025. La historia nos enseña que a los hombres poderosos se les terminan perdonando sus corrupciones y atropellos, afirma en la primera de las entradas del blog de hoy la escritora Irene Vallejo. En la segunda, un archivo del blog de tal día como hoy de 2009, se hablaba de que hacía 233 años que unos hombres audaces aprobaron y proclamaron en la ciudad de Filadelfia, en la colonia británica de Pensilvania, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América; era la primera vez en la historia moderna que unos hombres que se consideraban libres a sí mismos se declaraban en rebeldía frente a la metrópoli y rompían los lazos políticos que a ella les unían defendiendo su derecho natural a vivir en libertad y bajo las leyes que ellos mismos se dieran. La tercera, con el poema del día, es del poeta español Dionisio Ridruejo, se titula España toda aquí, y comienza con estos versos: España toda aquí, lejana y mía,¡/habitando, soñada y verdadera,/la duda y fe del alma pasajera,/alba toda y también toda agonía. Y la cuarta y última, como siempre, son las viñetas de humor, pero ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν" (toca marchar); volveremos a vernos mañana si las Euménides y la diosa Fortuna lo permiten. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos míos. HArendt
DE LOS DICTADORES Y SUS CORRUPCIONES
La historia nos enseña que a los hombres poderosos se les terminan perdonando sus corrupciones y atropellos, afirma en El País [El ángulo oscuro, 29/06/2025] la escritora Irene Vallejo. Si no lo creo, no lo veo, comienza diciendo Vallejo. Cuando los sospechosos son los nuestros, solemos ser más ciegos a sus corrupciones y transgresiones. Nada nuevo bajo el sol ni entre las sombras: la combinación de fachada respetable y cloacas abusivas remonta al pasado más remoto. A lo largo de los siglos han visto la luz oscuros desmanes de gobernantes, hombres de negocios, poderosos magnates, intelectuales, individuos respetables y aparentemente alejados de cualquier mancha, con alta opinión de sí mismos. Con frecuencia, estos atropellos han sido absueltos por el imaginario colectivo: a sus señorías se les perdonan las fechorías.
No se suelen mencionar los turbios negocios del célebre Julio César, aplaudido por sus victorias militares y ensalzado en crónicas gloriosas que escribió él mismo sin pudor en elogiosa tercera persona. Según Montesquieu, fue Julio César quien generalizó la costumbre de corromper como mecanismo de financiación política. El coste de sus carísimas campañas electorales agotó su fortuna; así que, como narra Suetonio, pidió préstamos, vendió alianzas, extorsionó. Había una relación causal entre sus deudas y sus guerras. Convirtió su gobierno provincial en una gran ofensiva de conquista, la más sangrienta que emprendió Roma. El historiador afirma que en la Galia destruyó ciudades enteras para costear su carrera con el pillaje y la venta de prisioneros como esclavos. Acabaría forzando las puertas del mismísimo Tesoro público y apoderándose de miles de lingotes de oro y millones de sestercios. Este dechado de virtudes republicanas dejaría su nombre inscrito en una amplia cartografía de títulos imperiales: césar, zar y káiser.
En la civilización romana, cuando los autores de la época mencionan la palabra “amistad” en relación a gobernantes, ricos y aristócratas, conviene sospechar. En general aluden a relaciones clientelares, complicidades y redes de intereses creados. Así sucedió con un clásico de la literatura, Salustio, amigo del mismísimo Julio César, quien lo nombró gobernador de una rica provincia africana. Allí explotó la región a base de extorsiones y rapiñas que escandalizaron a sus contemporáneos. Sus administrados entablaron un proceso judicial contra él, del que salió indemne gracias a su poderoso benefactor. Se rumoreó que Salustio pagó a César una generosa comisión de las ganancias del saqueo.
El elocuente Cicerón se encaprichó de una lujosa casa en el Palatino por la que pagó tres millones y medio de sestercios. Bromeando con un amigo por carta, admitió que se había endeudado hasta las orejas: “Estaría dispuesto a unirme a una conspiración si hubiera alguna que me aceptase”. Los préstamos de las adquisiciones inmobiliarias se solventaban ya entonces con oscuras complicidades políticas.
La palabra “corrupción”, que proviene del latín, significa “unirse para quebrantar”. Habla del pacto entre el poderoso tentado por una oferta ilícita y el particular seducido por un atajo rentable para lograr contratos o beneficios. Una moneda con dos caras—duras. Ante cualquier escándalo, regresa la conveniente estrategia de la generalización exculpatoria: resulta más fácil disculpar los desmanes propios con el manido argumento de las trampas ajenas. Pero la honradez existe, y universalizar las culpas es tan solo una victoria de los impunes. Como la corrupción es una amenaza constante y una tentación perpetua en todos los engranajes políticos y económicos, no debe cesar la lucha por desenmascararla, conocer sus límites, diferenciar sus grados y desmantelarla una y otra vez. Aspirar a una vida pública honesta exige fortalecer los contrapesos y cortapisas, aumentar los controles, acrecentar el equilibrio entre poderes, robustecer las leyes.
Los gastos electorales en Roma, antes de la era de la publicidad y las apariciones televisivas, eran ya enormes, y los candidatos invertían su fortuna personal. Por eso, quienes habían pagado por conseguir un cargo se afanaban para multiplicar sus bienes al desempeñarlo. Algunos se dedicaron a depredar los territorios que les habían sido confiados en las tierras conquistadas. Desde antiguo existen invasiones de extranjeros depredadores que se apoderan de todo, y se llaman imperialismo. Frente a la grandilocuencia de las gestas, convendría reivindicar a los justos. Algunos legisladores romanos trataron de hacer frente a la malversación con reformas audaces, como las de Cayo Graco. Ya en el siglo II a. C. comenzó un debate profundo sobre cuáles debían ser las normas y los principios éticos para gobernar. Se creó un juzgado permanente, con el propósito de indemnizar a los perjudicados en los territorios vencidos por la extorsión de sus gobernantes. Conocemos con detalle los procesos y las acusaciones de la época republicana porque hubo juicios contra quienes abusaron de sus cargos.
Sin embargo, paradójicamente, cuando la podredumbre emerge y cunde la decepción, algunos reclaman la vieja receta mesiánica: la nostalgia de autarquías pasadas, el espejismo de la mano dura y la sed de líderes salvadores. Para una parte de las sociedades, el autoritarismo es una cualidad valiosa en un mandatario, e incluso sostienen que un Gobierno dictatorial puede ser mejor que uno democrático. Los romanos cayeron en esa trampa: durante la crisis de la República entregaron enormes recursos económicos y militares a hombres fuertes y les consintieron actuar sin límites, soñando una ingenua restauración del orden. El devenir histórico desembocó, en realidad, en una nueva era despótica, donde todos quedaron sometidos al incalculable poderío de sus príncipes, que acapararon el poder y dispusieron de todo sin rendir cuentas.
Los emperadores eran infinitamente más ricos que el romano más acaudalado: confiscaban tierras, utilizaban las recaudaciones fiscales a su capricho, poseían una pequeña urbe de 20.000 esclavos a su servicio, heredaban todo Egipto como territorio privativo de la corona y engordaban sus arcas gracias a los botines de las guerras que ellos mismos declaraban. Cuentan que Calígula nombró cónsul a un caballo hispano, su favorito, al que adornaba con collares de perlas. Le regaló una villa con jardines y un cortejo de cuidadores a su exclusivo servicio. En una época de constantes desahucios, Nerón hizo construir una mansión, la Domus Aurea, que se extendía por 50 hectáreas en el centro de Roma, con incrustaciones de oro, marfil y piedras preciosas en sus 300 habitaciones, además de un planetario propio. Cuando cruzó el umbral por primera vez, exclamó: “Al fin puedo empezar a vivir como un ser humano”. La corrupción es consustancial a las dictaduras: el miedo hace desaparecer las denuncias —por demasiado peligrosas—, la arbitrariedad carece de contrapesos y el clientelismo se convierte en ley.
Relajar la vigilancia sobre los regalos, donantes multimillonarios, negocios con criptomonedas, intercambios de favores, transacciones turbias y vertiginosos aumentos patrimoniales de nuestros dirigentes nos empuja a una pendiente resbaladiza. Sin inspecciones al acecho, aumentan las tentaciones de cohecho. Hay que exigir más control sobre el poder para defender mejor lo público, ya que la corrupción es también una forma de privatización. Las declaraciones de principios se complementan con declaraciones de bienes. Donde se necesita investigar, cuidado con desregular. El autoritarismo no es la solución, solo la disolución de las herramientas para combatir a los corruptos. Peligramos si todo se pliega al poder de la riqueza, porque la libertad de todos depende de los límites del dinero. Aunque parezca contradictorio, confiar en la democracia supone recelar de las personas en quienes delegamos poder: la honradez espontánea aumenta en proporción al número de ojos vigilantes. Así impedimos que se desintegre la integridad. Irene Vallejo es filóloga y escritora, Premio Nacional de Ensayo de 2020 por El infinito en un junco (Siruela).
[ARCHIVO DEL BLOG] FILADELFIA, 4 DE JULIO DE 1776. PUBLICADO EL 04/07/2009
Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres, los gobiernos derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla, o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad y su felicidad.
Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias; y tal es ahora la necesidad que las compele a alterar su antiguo sistema. La historia del presente Rey de la Gran-Bretaña, es una historia de repetidas injurias y usurpaciones, cuyo objeto principal es y ha sido el establecimiento de una absoluta tiranía sobre estos estados. Para probar esto, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial.
Ha rehusado asentir a las leyes más convenientes y necesarias al bien público de estas colonias, prohibiendo a sus gobernadores sancionar aun aquellas que eran de inmediata y urgente necesidad a menos que se suspendiese su ejecución hasta obtener su consentimiento, y estando así suspensas las ha desatendido enteramente.
Ha reprobado las providencias dictadas para la repartición de distritos de los pueblos, exigiendo violentamente que estos renunciasen el derecho de representación en sus legislaturas, derecho inestimable para ellos, y formidable sólo para los tiranos.
Ha convocado cuerpos legislativos fuera de los lugares acostumbrados, y en sitos distantes del depósito de sus registros públicos con el único fin de molestarlos hasta obligarlos a convenir con sus medidas, y cuando estas violencias no han tenido el efecto que se esperaba, se han disuelto las salas de representantes por oponerse firme y valerosamente a las invocaciones proyectadas contra los derechos del pueblo, rehusando por largo tiempo después de desolación semejante a que se eligiesen otros, por lo que los poderes legislativos, incapaces de aniquilación, han recaído sobre el pueblo para su ejercicio, quedando el estado, entre tanto, expuesto a todo el peligro de una invasión exterior y de convulsiones internas.
Se ha esforzado en estorbar los progresos de la población en estos estados, obstruyendo a este fin las leyes para la naturalización de los extranjeros, rehusando sancionar otras para promover su establecimiento en ellos, y prohibiéndoles adquirir nuevas propiedades en estos países.
En el orden judicial, ha obstruido la administración de justicia, oponiéndose a las leyes necesarias para consolidar la autoridad de los tribunales, creando jueces que dependen solamente de su voluntad, por recibir de él el nombramiento de sus empleos y pagamento de sus sueldos, y mandando un enjambre de oficiales para oprimir a nuestro pueblo y empobrecerlo con sus estafas y rapiñas.
Ha atentado a la libertad civil de los ciudadanos, manteniendo en tiempo de paz entre nosotros tropas armadas, sin el consentimiento de nuestra legislatura: procurando hacer al militar independiente y superior al poder civil: combinando con nuestros vecinos, con plan despótico para sujetarnos a una jurisdicción extraña a nuestras leyes y no reconocida por nuestra constitución: destruyendo nuestro tráfico en todas las partes del mundo y poniendo contribuciones sin nuestro consentimiento: privándonos en muchos casos de las defensas que proporciona el juicio por jurados: transportándonos mas allá de los mares para ser juzgados por delitos supuestos: aboliendo el libre sistema de la ley inglesa en una provincia confinante: alterando fundamentalmente las formas de nuestros gobiernos y nuestras propias legislaturas y declarándose el mismo investido con el poder de dictar leyes para nosotros en todos los casos, cualesquiera que fuesen.
Ha abdicado el derecho que tenía para gobernarnos, declarándonos la guerra y poniéndonos fuera de su protección: haciendo el pillaje en nuestros mares; asolando nuestras costas; quitando la vida a nuestros conciudadanos y poniéndonos a merced de numerosos ejércitos extranjeros para completar la obra de muerte, desolación y tiranía comenzada y continuada con circunstancias de crueldad y perfidia totalmente indignas del jefe de una nación civilizada.
Ha compelido a nuestros conciudadanos hechos prisioneros en alta mar a llevar armas contra su patria, constituyéndose en verdugos de sus hermanos y amigos: excitando insurrecciones domésticas y procurando igualmente irritar contra nosotros a los habitantes de las fronteras, los indios bárbaros y feroces cuyo método conocido de hacer la guerra es la destrucción de todas las edades, sexos y condiciones.
A cada grado de estas opresiones hemos suplicado por la reforma en los términos más humildes; nuestras súplicas han sido contestadas con repetidas injurias. Un príncipe cuyo carácter está marcado por todos los actos que definen a un tirano, no es apto para ser el gobernador de un pueblo libre.
Tampoco hemos faltado a la consideración debida hacia nuestros hermanos los habitantes de la Gran Bretaña; les hemos advertido de tiempo en tiempo del atentado cometido por su legislatura en extender una ilegítima jurisdicción sobre las nuestras. Les hemos recordado las circunstancias de nuestra emigración y establecimiento en estos países; hemos apelado a su natural justicia y magnanimidad, conjurándolos por los vínculos de nuestro origen común a renunciar a esas usurpaciones que inevitablemente acabarían por interrumpir nuestra correspondencia y conexiones. También se han mostrado sordos a la voz de la justicia y consanguinidad. Debemos, por tanto, someternos a la necesidad que anuncia nuestra separación, y tratarlos como al resto del género humano: enemigos en la guerra y amigos en la paz .
Por tanto, Nosotros, los Representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso General, apelando al Juez supremo del Universo, por la rectitud de nuestras intenciones, y en el nombre y con la autoridad del pueblo de estas colonias, publicamos y declaramos lo presente: que estas colonias son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes; que están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona británica: que toda conexión política entre ellas y el estado de la Gran Bretaña, es y debe ser totalmente disuelta, y que como estados libres e independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concluir la paz, contraer alianzas, establecer comercio y hacer todos los otros actos que los estados independientes pueden por derecho efectuar. Así que, para sostener esta declaración con una firme confianza en la protección divina, nosotros empeñamos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor.
* Rhode Island: Stephen Hopkins, William Ellery
* Connecticut: Roger Sherman, Samuel Huntington, William Williams, Oliver Wolcott
* Nueva York: William Floyd, Philip Livingston, Francis Lewis, Lewis Morris
* Nueva Jersey: Richard Stockton, John Witherspoon, Francis Hopkinson, John Hart, Abraham Clark
* Pensilvania: Robert Morris, Benjamin Rush, Benjamin Franklin, John Morton, George Clymer, James Smith, George Taylor, James Wilson, George Ross
* Delaware: George Read, Caesar Rodney, Thomas McKean
* Maryland: Samuel Chase, William Paca, Thomas Stone, Charles Carroll of Carrollton
* Virginia: George Wythe, Richard Henry Lee, Thomas Jefferson, Benjamin Harrison, Thomas Nelson, Jr., Francis Lightfoot Lee, Carter Braxton
* Carolina del Norte: William Hooper, Joseph Hewes, John Penn
* Carolina del Sur: Edward Rutledge, Thomas Heyward, Jr., Thomas Lynch, Jr., Arthur Middleton
* Georgia: Button Gwinnett, Lyman Hall, George Walton
En su libro "Sobre la revolución" (Alianza, Madrid, 1988), la politóloga Hannah Arendt dice que la Revolución Americana de 1776, en contraposición a la Francesa de 1789, triunfó porque no pretendió en ningún momento cambiar el mundo ni a sus gentes, sino devolver la libertad política de decidir su destino como hombres libres y otorgarse sus propias normas, a un pueblo y una sociedad. Nada más que eso, pero nada menos también. Sean felices. Tamaragua, amigos. (HArendt)
DEL POEMA DE CADA DÍA. HOY, ESPAÑA TODA AQUÍ, DE DIONISIO RIDRUEJO