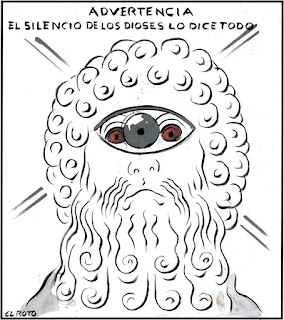Belén navideño
Si hay algo que "me pone de los nervios" es la ignorancia pedante trufada de fanatismo. Y sí, reconozco que hay mucho gilipollas suelto (lo digo sin ánimo injurioso alguno, sino en el coloquial sentido que da al sustantivo la Real Academia Española) que piensa que los no-creyentes en dioses trinos y unos somos seres arreligiosos, carentes de espiritualidad y personas de moral relajada, por no decir amorales absolutos... Lo siento por ellos, pero se equivocan.
Por citar un solo ejemplo, el de Simone Weil, la joven filósofa y mística francesa, muerta en 1943 a los 34 años de edad. Quizá la pensadora europea que mejor ha sabido entender la esencia del cristianismo en el siglo XX; un cristianismo que no necesita la existencia de un Dios para convertirse en el centro de la existencia humana, y cuyas raíces se hunden en los mitos más antiguos de la humanidad y del pensamiento filósofico y teológico de la antigua Grecia.
A mí el mito cristiano de la Navidad me parece bellísimo, y lo sigo celebrando cada año en familia con mis hijas y mis nietos, y perdónenme la irreverencia si alguien se siente ofendido, con mis gatos, que también son animalitos de Dios. Y todo ello, con independencia de que el mito no se sostenga en realidad alguna, y que tenga precedentes claros en otros mitos mucho más antiguos como los de Isis, en el antiguo Egipto, o el del dios Mitra, también nacido en una cueva, de una madre virgen, un 25 de diciembre, y adorado por magos y pastores que le traen regalos un 6 de enero. Líquido, blanco y en botella... Vale: pues sí, leche.
Los mitos son una forma de pensar el mundo. Lo dice el antropólogo francés Claude Levy-Strauss en un erudito y bellísimo libro del que ya he hablado en ocasiones anteriores en el blog: "Mitológicas. Lo crudo y lo cocido" (Fondo de Cultura Económica, México, 1968); mitos que construyen una explicación total del mundo en toda su riqueza, y en los que toda realidad -física, biológica y espiritual- está determinada por ellos y en ellos.
El escritor castellano-leonés Gustavo Martín Garzo publicaba ayer en El País un hermoso artículo, "El buey y los ángeles", rememorando las navidades de su infancia, que comparto plenamente. Y como a él, a mi me resulta imposible desprenderme de esas figuras maltrechas por los años, los hijos, los nietos y los gatos, que configuran nuestro Belén en el mejor rincón de nuestro hogar; celebración anual de la Navidad, tan Navidad como la de los creyentes, y con la misma fe y esperanza en un mundo, aquí, ahora y en el futuro, mucho mejor que el que nosotros heredamos de nuestros padres. Y eso. sin dejar de reconocer que no es más que un mito, pero un mito central para poder comprender lo que es y significa occidente y su forma de pensar. HArendt
La filósofa Simone Weil
"El buey y los ángeles", por Gustavo Martín Garzo
En uno de sus poemas más hermosos, Thomas Hardy evoca un recuerdo de su infancia. Es Nochebuena y alguien, al hablar de los bueyes del portal, exclama: "Ahora estarán todos de rodillas". Pasa el tiempo, y el poeta, que tiene ahora 75 años y se ha convertido en uno de los escritores más grandes de la lengua inglesa, escribe (utilizo la traducción de Joan Margarit): "Todavía / si alguien dijese en Nochebuena, 'vamos a ver a los bueyes de rodillas, / dentro de la cabaña solitaria / de aquel valle lejano que solíamos visitar en la infancia', con él iría por la oscuridad / esperando encontrármelos así".
También Jules Supervielle, el poeta uruguayo francés, escribió un relato sobre los animales del portal. Se titula El buey y el asno del pesebre, y es una delicada muestra de amor a esas criaturas inocentes cuyas figuras de barro tantas veces pusimos en nuestra infancia junto a la cuna del Niño. Supervielle nos cuenta esa historia desde los ojos de un narrador imprevisto: el buey que vive en el portal. Es un relato de un extraño lirismo, pues lo que nos conmueve del buey es esa capacidad para relacionarse con lo no revelado todavía, con ese ámbito de lo invisible que constituye la esencia de la poesía. El buey de Supervielle asiste asombrado a lo que tiene lugar a su alrededor. Ve al Niño que acaba de nacer y se pone a calentarle con su aliento. Todo se vuelve maravillosamente difícil para él. Los ángeles no paran de ir y venir, y acude gente humilde cargada de regalos. Cuando sale al campo se da cuenta de que hasta las piedras y las flores saben lo que ha pasado, y están nimbadas de luz. Y el pobre se pasa las noches en vela, arrodillado junto al niño, viendo aquel mudo celeste que penetra en el establo sin ensuciarse. Esa dicha le conduce al agotamiento más extremo y cuando por fin María, José y el Niño se alejan con el asno, en busca de un lugar más seguro, no puede seguirles, y se queda solitario en el establo, donde muere, sin llegar a entender nada de lo que le ha pasado. José Ángel Valente, al comentar este relato, y lamentándose de que tantos hombres hayan llegado a perder el sentimiento de lo poético, escribe: "Ignoran tanto hasta qué punto los rodea lo invisible, que ni siquiera tienen la prudencia de aquel buey de un delicioso cuento de Jules Supervielle, que en el colmo del júbilo 'temía aspirar un ángel', tan denso está el aire de espirituales criaturas".
Es la misma atmósfera de los frescos que el Giotto pintó en la capilla de los Scrovegni, en Padua. En uno de ellos, María permanece en el lecho y tiende sus manos para tomar agotada a su hijo, y a su lado están el buey y la mula mirándoles. Muy cerca, junto a un san José, misteriosamente ausente, adormecido, hay un rebaño de ovejas y dos pastores, que miran hacia el cielo, donde varios ángeles revolotean sobre el techado de madera como si hubiera tomado alguna sustancia psicotrópica. Todo está detenido y, a la vez, ardiendo, lleno de luz, como si hombres, animales y ángeles fueran presas del mismo hechizo. Una de las cosas que más me conmueve de esta historia, la más hermosa del universo cristiano, es este extraño protagonismo de los animales: que las pobres bestias estén al lado de los hombres y los ángeles participando en un plano de igualdad de la misma revelación.
Coleridge pensaba que la verdadera poesía debía transmutar lo familiar en extraño y lo extraño en familiar, y es justo a eso a lo que asistimos aquí. James Joyce llamó epifanías a estos instantes de comunicación profunda con las cosas, y es esa capacidad para transformar el detalle trivial en símbolo prodigioso la que transforma esta ingenua y antigua historia en verdadera poesía. Eso es una epifanía, una pequeña explosión de realidad que hace del mundo el lugar de la restitución. Miles de niños nacen en el mundo a cada instante y no todos tienen, por desgracia, la misma suerte; pero basta con que sean recibidos con amor para que algún buey aturdido ande cerca y exista el peligro de aspirar alguna criatura invisible al menor descuido.
Un viejo anarquista de un pueblo minero leonés acostumbraba a poner todos los años el belén. Era un belén peculiar, en el que estaban ausentes el castillo de Herodes y el portal, pues, según él, sólo el pueblo merecía figurar en él por ser lo único sagrado. Pero basta acercarse a cualquier niño que nace para saber que ese portal y ese castillo deben estar ahí, pues dan cuenta de la belleza, el misterio y el temor que acompañan su nacimiento. El mundo de los recién nacidos es el mundo de la adoración, de los pastores y los bueyes, de los peregrinos conducidos por señales errantes; pero también el de la muerte de los inocentes y el de la incierta huida a Egipto. No es posible ver la crianza de un niño separada de un humilde portal, de la luz de una estrella, de las innumerables visitas y las calladas atenciones; pero tampoco de la fuga en la noche y de la persecución injustificable y cruel. El mundo de la adoración tiene su contrafigura en ese otro en el que el niño cuanto más querido más vulnerable nos parece, y en que toda vigilancia es poca para preservarle de los peligros que le aguardan en la vida.
Recuerdo ahora los belenes de mi infancia y la emoción que sentíamos cuando, al llegar las navidades, se sacaban las figuras de barro del cajón en que descansaban para montarlos. El río hecho de papel de plata; el musgo, que había que ir a coger al pinar; la escoria, que quedaba en la caldera tras la combustión del carbón; y el serrín, que nos regalaban en una tienda de telas que, por una mágica coincidencia, se llamaba Sederías de Oriente. Pero la casa estaba llena de niños que inevitablemente cogían las figuras de barro al menor descuido para jugar con ellas. Además, de tanto guardarlas y volverlas a sacar de su cajón, era inevitable que muchas se rompieran. Algunas se reponían, pero otras nos daba pena tirarlas, y así el belén se fue poblando de lavanderas con un solo brazo, burros sin orejas, ovejas que habían perdido una pata y campesinos cojos.
Años después escribí una novela en que aparecía una María manca. Cuando me preguntaban por qué, yo solía decir que esa imperfección me permitía arrancarla de aquel mundo de retablos llenos de racimos dorados, vidrieras iluminadas e iconos de oro en que María solía estar, para devolverla al mundo, entre las muchachas reales. Ésta era la explicación que daba, pero creo que la virgen de mi libro venía directamente de ese belén de mi infancia, de ese pequeño pueblo de tullidos, que bien mirado es el que mejor habla de lo que somos. Aquellas figuras rotas y amadas representaban las penas y dolores de la vida, pero también su hondo e incomprensible misterio. El misterio de la belleza y de lo inexplicable, que tan bien representa ese buey del relato de Supervielle que no sabemos si muere de dicha o de tristeza. Aquí termina mi cuento. Ahora sólo me queda desearle una feliz Navidad, querido lector. (El País, 26/12/08)
La Natividad, de Duccio de Buoninsegna (1311)
La reproducción de artículos firmados en este blog no implica compartir su contenido. Sí, en todo caso, su interés. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
Entrada núm. 5268
elblogdeharendt@gmail.com
La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)