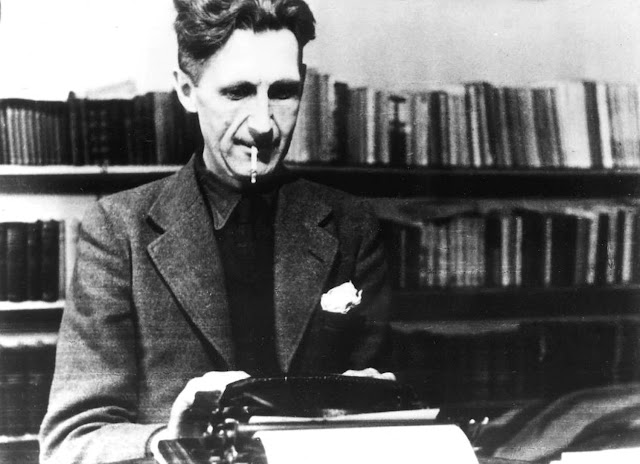El blog de HArendt: Pensar para comprender, comprender para actuar # Primera etapa 2005-2008 (en Blog.com) # Segunda etapa: 2008-2020 (en Blogger.com) # Tercera etapa: 2022-2026 (en Blogger.com) #
viernes, 4 de julio de 2025
jueves, 3 de julio de 2025
DE LAS ENTRADAS DEL BLOG DE HOY JUEVES, 3 DE JULIO DE 2025
Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz jueves, 3 de julio de 2025. La Grecia clásica es un arma demasiado poderosa en manos de un cateto, y eso es precisamente lo que ha hecho el Estado moderno griego: empoderar a los más tontos de cada aldea (que suelen ser los nacionalistas), haciéndoles creer que descienden de Sócrates, afirma en la primera de las entradas del blog de hoy el escritor Sergio del Molino. En la segunda, un archivo del blog de julio de 2020, el escritor Antonio Muñoz Molina hablaba del mundo posterior al confinamiento por el covid, sobre el que tanto se especulaba, y que había resultado ser muy parecido al de antes, salvo por el incordio añadido de las mascarillas. La tercera, con el poema del día, es del poeta español Gabriel Celaya, se titula Dime que sí, y comienza con estos versos: Con mi fe, mi esperanza y mi amor/a ti./Con mi rabia y mi dolor,/a ti./Porque me has hecho el que soy,/porque debe reinventarte y hacerte ser ahora, aquí,/España, a ti. Y la cuarta y última, como siempre, son las viñetas de humor, pero ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν" (toca marchar); volveremos a vernos mañana si las Euménides y la diosa Fortuna lo permiten. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos míos. HArendt
DE LOS NACIONALISTAS Y LOS IDIOTAS, PALABRA QUE TAMBIÉN VIENE DEL GRIEGO
La Grecia clásica es un arma demasiado poderosa en manos de un cateto, y eso es precisamente lo que ha hecho el Estado moderno griego: empoderar a los más tontos de cada aldea (que suelen ser los nacionalistas), haciéndoles creer que descienden de Sócrates, afirma en la revista Ethic [Los turcos pusieron poca pólvora en el Partenón, 27/06/2025] el escritor Sergio del Molino. Cenando al aire libre en una torrefacta aunque gratísima noche ateniense, hablábamos un grupo de escritores griegos y no griegos (yo, para mi desdicha, pertenecía al grupo de los no griegos) sobre el impacto que a un extranjero bien escolarizado le causa el contacto con la lengua griega moderna, comienza diciendo Del Molino. Yo celebraba que aquella tarde, tras un acto literario, había dedicado ejemplares de mis libros a lectores con nombres tales como Eurípides, Ifigenia, Antígona, Aristóteles, Eurídice, Aquiles o Penélope. Media Ilíada, un cuarto de Aristófanes y dos tercios de la Odisea se habían puesto en fila ante mí y me pedían que les firmase mi novela, y yo intentaba cumplir la comisión sin hacer demasiados comentarios sobre el hecho de que allí florecían las Antígonas como en mi pueblo las Pilares, pero me salía mal el disimulo, y nuestros amigos griegos, en la cena, no entendían nuestra sorpresa.
Intentamos explicarles que viajar por Grecia supone para nosotros descubrir que todos los grandes conceptos, la metafísica, la mitología y el léxico científico, filosófico y filológico son para los griegos cosas concretas y banales. Nada más aterrizar en Atenas, busqué un baño donde aliviarme, y en la puerta ponía Anthropos. Yo solo iba a mear, pero de pronto me metí en un vórtice de meditaciones existenciales. Un camión de mudanzas se paró frente a mí en un semáforo y me anunció que se dedicaba a las metáforas, que significa «transportes» en griego. Los fornidos mozos que cargaban el camión de muebles se convertían así en poetas finísimos en plena creación. Más hermosa es salida, palabra omnipresente en todos los sitios públicos y en la autopista: éxodos. Έξοδος 24, decía la primera señal que vi en la carretera, y no pude evitar pensar en la Biblia. Por cierto, libro se dice biblio, claro.
La historia se remató en Salónica, desde cuyo paseo marítimo se divisa un monte ni alto ni bajo, ni bello ni feo, uno de esos montes a los que los urbanitas se escapan a merendar algunos domingos y presumen de haberlos trepado en su juventud. Es el monte Olimpo. Para nuestros amigos, un sitio vulgar y cotidiano, nada del otro jueves. Para nosotros… Pues eso, el Olimpo, ¿es que acaso hay que explicarlo? Caminábamos por nuestros exámenes de selectividad, por los cantos de la cólera de Aquiles, por los mismos sitios donde Eurídice y Orfeo se tomaban los gyros con patatas fritas.
Mientras intentábamos que nuestros amigos griegos se pusieran en nuestro lugar (con poca convicción: es muy difícil que alguien comprenda la dimensión epifánica de mear en un aeropuerto, cruzarse con un camión de mudanzas o tomar un desvío en la autopista), me di cuenta de que quien estaba a mi lado guardaba un silencio un poco enfurruñado. Le tiré de la lengua y me dijo que sí, que claro que las raíces léxicas del griego coinciden con las del griego clásico, sobre todo en las palabras vernáculas, y por eso nos suena todo tan familiar, pero que eso es un espejismo idiomático: «El griego moderno —dijo— tiene mucho del turco, que es el idioma con el que más ha estado en contacto, y de otras lenguas vivas, pero a los nacionalistas de mi país no les gusta subrayar esto».
Me interesó su punto de vista, y como en la autopista, tomé el éxodos, abandoné la conversación general y me engolfé en una charla paralela con él. Resultó ser un admirable antinacionalista que vive en un país hipernacionalista. Los otros amigos griegos se lamentaban de que sus compatriotas no apreciasen el peso del legado, que no conociesen a fondo la cultura clásica y se enorgullecieran de ella. Este buen hombre creía que se enorgullecían demasiado. Cualquier politiquillo de tres al cuarto saca a Pericles en los discursos, y hasta el último subsecretario provincial de la administración se cree Sócrates. Los griegos —me decía, y yo le rellenaba la copa de vino para que dijera más— nos creemos mejores que los demás pueblos, la cuna de la civilización, y con tanto chovinismo y tanto nacionalismo no hay manera de construir un país moderno. Cuando los españoles —remató con amargura sabia y gesto de Corto Maltés— os quejáis del nacionalismo, no tenéis ni idea, os quejáis de vicio, no sabéis lo que es de verdad una sociedad nacionalista.
Tan simpático me estaba cayendo que le provoqué con una boutade: entonces —le dije—, tú crees que los turcos pusieron poca pólvora en el Partenón, que lo destruyeron poco. (Inciso para los de la Logse: en 1687, el Partenón de Atenas explotó, quedando como lo vemos hoy, después de que los turcos lo utilizaran como polvorín.)
Mi amigo hizo una pausa dramática, calibrando si podía decir algo que tal vez no se atrevía a decir en según qué sitios, y concluyó: a veces lo pienso, sí. A veces pienso que no deberían existir todas esas ruinas, que Grecia tiene derecho a empezar de cero, como todos los demás países.
Supe que hablaba en serio y le comprendí. Que nos perdone la Unesco, pero le comprendí. El nacionalismo es la única pasión política que me subleva a lo bravo. Tanto, que no podría intimar, querer o tener amistad verdadera con un nacionalista cerril. Entre mis afectos, como se dice ahora, hay gente de toda condición, incluyendo algún que otro bárbaro neoestalinista y algún fachilla que, a fuerza de bromear con serlo, ha acabado siéndolo, como Bela Lugosi y Drácula (cuidado con los disfraces y los carnavales), pero en mi vida no hay nacionalistas. No los soporto, me estomaga su hooliganismo, me parece patético que se emocionen con tonterías y me irrita que crean que su pueblo tiene virtudes y valores superiores a las del pueblo de al lado.
Mientras mi amigo griego soñaba con echar unos kilitos más de pólvora al Partenón, yo pensaba en algunos nacionalistas de mi tierra y en lo insufrible que se tornarían si tuvieran a su disposición, como un bufé libre de alusiones históricas, unas ruinas como las de la Acrópolis. Si ya son plastas, y solo tienen a mano un panteón de reyes aragoneses que no le importan a nadie y un parnasillo de poetas de cuarta fila, imagínate —me decía a mí mismo—, si cada vez que se plantea un debate sobre financiación autonómica o se disputa un partido de fútbol del siglo pudieran citar a Sófocles y a Parménides como colegas suyos o padres venerables. La Grecia clásica es un arma demasiado poderosa en manos de un cateto, y eso es precisamente lo que ha hecho el Estado moderno griego: empoderar a los más tontos de cada aldea (que suelen ser los nacionalistas), haciéndoles creer que descienden de Sócrates.
Imagínate —me seguía diciendo a mí mismo—, que en vez de presumir de nobleza baturra, de hablar con franqueza y de espíritu tenaz, los pregoneros de mi pueblo pudieran presumir de haber pasado del mito al logos o del teorema de Pitágoras. Imagínate que celebran el principio de Arquímedes como expresión folclórica. Su petulancia asfixiaría todo, no dejarían un lugar limpio para el sarcasmo, la conversación sana o la misma democracia. Contemplé a mi ya querido e incomprendido amigo griego y estuve por abrazarle y convidarle a vivir en España, donde tenemos nuestras cosicas, pero las ruinas son modestas, y la antigüedad, descafeinada.
Al volver a casa, ya no me hizo tanta gracia salir por el éxodos. Casi lo veía como ellos, como hay que ver siempre las cosas, con naturalidad, sin epifanías. Por cierto, epifanía: hermosísima palabra griega que significa «superficie». Y a nosotros nos suena tan profunda y misteriosa… Porque somos idiotas, claro. Serio del Molino es escritor.
[ARCHIVO DEL BLOG] NOSTALGIA. PUBLICADO EL 16/07/2020
DEL POEMA DE CADA DÍA. HOY, DIME QUE SÍ, DE GABRIEL CELAYA
a ti.
Con mi rabia y mi dolor,
a ti.
Porque me has hecho el que soy,
porque debe reinventarte y hacerte ser ahora, aqui,
España, a ti.
Hasta la flor,
hasta el grito de gloria y explosiva radiación,
te alzaré desde la tierra tenebrosa y trabajada,
corazón.
Hasta el color nunca visto, rojo al blanco de sol,
hasta el real esplendor,
como furor absoluto, dolor quizás, fulgor
que palpita en las alturas con razón o sin razón,
serás fiesta y evidencia, corazón.
Serás siempre, España, en alto, fuera y dentro de mí
como un combate sin fin.
Y serás lo necesario y a la vez la libertad
que invoco y evoco aquí,
remitiéndome en el acto de tu presencia aún sin forma
y ensoñándote feliz.
Cuando te duelo por dentro, te trabaja el porvenir.
No me niegues lo que espero. Quiero hacerte nueva en mí.
España, dime que sí.
miércoles, 2 de julio de 2025
DE LAS ENTRADAS DEL BLOG DE HOY MIÉRCOLES, 2 DE JULIO DE 2025
Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz miércoles, 2 de julio de 2025. Si en el futuro no llegan a perderse el interés por la historia ni el pensamiento crítico, quizás será un motivo de asombro la facilidad con que las generaciones que ahora viven se rindieron al despotismo y a la irracionalidad porque los autócratas ejercen una seducción infalible, y aunque Trump no es Hitler ni Mussolini, no creo que sea mucho menos peligroso para el mundo, afirma en la primera de las entradas del blog de hoy el escritor Antonio Muñoz Molina. En la segunda, un archivo del blog de julio de 2020, el periodista Alfonso Armada afirmaba que el periodismo no puede renunciar a la precisión, exactitud y brevedad que le enseña la poesía. El poema de cada día, en la tercera, es hoy del poeta español Leopoldo Panero, se titula España hasta los huesos, y comienza con estos versos: Tu dulce maestría sin origen /enseñas, Federico García Lorca;/la luz, la fresca luz de tus palabras,/tan heridas de sombra. Y la cuarta y última, como siempre, son las viñetas de humor, pero ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν" (toca marchar); volveremos a vernos mañana si las Euménides y la diosa Fortuna lo permiten. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos míos. HArendt
DE UN MATÓN BARRIOBAJERO
Los autócratas ejercen una seducción infalible. Trump no es Hitler ni Mussolini, aunque no creo que sea mucho menos peligroso para el mundo, afirma en El País [Nada más fácil, 28/06/2025] el escritor Antonio Muñoz Molina. Si en el futuro no llegan a perderse el interés por la historia ni el pensamiento crítico, quizás será un motivo de asombro la facilidad con que las generaciones que ahora viven se rindieron al despotismo y a la irracionalidad, comienza diciendo Muñoz Molina. Será un desconcierto parecido al que nos viene provocando a muchos de nosotros la capitulación de los ciudadanos y las instituciones alemanas en los pocos meses que siguieron al nombramiento de Hitler como canciller en la república de Weimar, en un Gobierno en el que los nazis ni siquiera eran mayoría. Menos recordada fuera de Italia, aunque no menos chocante, fue la pasividad con que el Parlamento, la clase política burguesa, la monarquía y la Santa Sede, se rindieron ante la Marcha sobre Roma de Mussolini y sus camisas negras, un despliegue como de coro de ópera que carecía de la marcialidad y el empuje sugeridos por su título. Gracias a las tecnologías de la mentira de masas, que estaban viviendo su primera edad de oro gracias al cine y a la publicidad, a Mussolini y los suyos se les vio caminar hacia Roma con una determinación de legionarios del Imperio, con botas militares y pantalones inflados de caballería, con pechos fortalecidos por la gimnasia y el canto de los himnos. En realidad, Mussolini hizo gran parte del viaje en coche cama, mientras sus esbirros se dedicaban a asaltar casas del pueblo y redacciones de periódicos y a asesinar sindicalistas y militantes de izquierda. Incluso en la Rusia de 1917, la épica de la toma revolucionaria del poder, el asalto a los cielos que todavía invoca entre nosotros algún desnortado con vanidades leninistas, fue sobre todo un invento retrospectivo de las películas de Eisenstein. Lo único que derribaron por las armas los bolcheviques fue una débil tentativa de democracia parlamentaria en la que los resultados de las primeras —y las últimas— elecciones libres les otorgaban una representación muy limitada.
Salvo que haya una invasión militar abrumadora, un Estado no lo derriba nadie: se rinde, se disuelve, se debilita y corrompe a sí mismo. En París, en la primavera de 1940, a Manuel Chaves Nogales lo desconcertaba día tras día el modo en que un país en apariencia tan solvente como la Francia de la Tercera República se precipitaba en el derrotismo y se desgarraba en enconos políticos incluso antes de que empezara la invasión alemana. Cuatro veranos antes, en Madrid, Chaves Nogales había sido testigo de cómo el heroísmo popular y el arrojo de los voluntarios de las Brigadas Internacionales habían contenido a las puertas mismas de la ciudad el asalto de las tropas de Franco. Cuando los alemanes entraron en París, en junio de 1940, nadie les ofreció la menor resistencia, y los guardias de tráfico ayudaron a facilitar el paso de los Panzers. Un Estado imponente se derrumbó en la confusión y en la huida. Uno de los ejércitos mejor equipados del mundo se disolvió en una sucesión de batallas perdidas sin lucha, en grandes masas de soldados desorientados y cautivos.
En enero de 1933, en Alemania, había partidos de centro y de izquierda muy arraigados, con millones de militantes y de votantes, y combativos sindicatos de clase, y hasta milicias armadas, comunistas y socialdemócratas. Y había también cuerpos administrativos y jurídicos que protegían el imperio de la ley, universidades de gran tradición humanista y científica, instituciones culturales que preservaban y difundían un patrimonio incomparable en la literatura, las artes y la música. Bastó una represión mínima y muy selectiva para que la judicatura, la Administración pública, los medios, las instituciones culturales, la ciudadanía, se sometieran primero con mansedumbre y luego con entusiasmo a un poder bestial que jamás disimuló la crueldad con que expulsaba o aniquilaba a sus víctimas: izquierdistas, judíos, artistas “degenerados”, homosexuales, gitanos. Durante años se dio por sentado que la maquinaria represora de la Gestapo era tan poderosa que hacía invisible cualquier disidencia. Cuando por fin se abrieron sus archivos, se descubrió que en realidad no tenía muchos agentes, y que sus fuentes principales de información eran las denuncias de ciudadanos con afán colaboracionista. Tampoco la cultura fue un antídoto contra la barbarie. Uno tiene la imagen del nazi bruto y callejero, el gamberro lumpen que tira al suelo de una patada a un judío viejo. Lo cierto es que en las SS había un número muy considerable de doctorados universitarios.
Hay un triste impulso de bajeza en la condición humana que muchas veces le hace admirar la brutalidad y ponerse de su parte en vez de resistirla o enfrentarse a ella. Donald Trump lleva meses saltándose las leyes de su país y toda normativa internacional que se le ponga por delante, pero cuando ataca a los jueces que no se someten a su capricho no hay una protesta masiva de la judicatura, y cuando ordena que los agentes de inmigración con la cara tapada detengan a la gente por la calle y la arrastren a coches sin identificar, para llevarlos a lugares de detención en los que desaparecen sin rastro, no hay policías que se nieguen a cumplir esa tarea infame y fuera de la ley. Tampoco hay congresistas ni senadores republicanos que protesten cuando este fantoche beodo de sí mismo usurpa el derecho exclusivo del Congreso a declarar la guerra; y ni siquiera los congresistas y senadores demócratas levantan un escándalo que estuviera a la altura de esta usurpación.
Los autócratas ejercen una seducción infalible. Hitler y Mussolini tuvieron mucho prestigio en la clase dirigente británica y en el Partido Conservador, que para congraciarse con ellos le entregaron Checoslovaquia y sabotearon cualquier ayuda a la República española. Trump no es Hitler ni Mussolini, aunque no creo que en este momento sea mucho menos peligroso para el mundo: pero la bajeza de lacayo con que el secretario general de la OTAN le ríe las gracias y le halaga su monstruosa vanidad es un espectáculo denigrante para cualquier europeo, y también una prueba de esa facilidad con que es posible acomodarse a la sumisión. Ver a Pedro Sánchez solo, en una esquina de la foto, con esos pómulos huesudos que tiene ahora, y el cuello enflaquecido y tenso emergiendo del cuello de una camisa que le está cada vez más ancho, es toda una advertencia sobre el peligro de quedarse apartado en momentos de unanimidades y adhesiones con el líder supremo, al que se obedece no por miedo, ni por cobardía, sino por el gusto de obedecer, y de no quedarse atrás en la sumisión colectiva, en el ritual de los selfis jubilosos, la risa exagerada ante las bromas del gran caudillo del imperio, el líder del mundo libre, que puede igual ensalzarlos que humillarlos: que hiciera público el bochornoso mensaje privado que le envió el secretario Rutte es una de esas bromas que los autócratas y los capos mafiosos se complacen en gastarles a sus subordinados más incondicionales.
En 1941, ya en el exilio, Bertolt Brecht escribió una farsa, La resistible ascensión de Arturo Ui, en la que los dirigentes nazis eran representados como gánsteres de los mercados y los mataderos de Chicago. Ahora la historia se da la vuelta, y la parodia se exagera más allá de la imaginación de Brecht, porque en trono del mundo se sienta un aspirante a autócrata que en sí mismo es una parodia de los mobsters de los barrios exteriores de Nueva York de los años ochenta, un imitador, en los abrigos enormes, la extravagancia capilar, la obsesión mediática, del difunto John Gotti, que salía en las portadas de los tabloides sensacionalistas con tanta frecuencia como Trump. El acento, el tono, con que Trump dice “They don’t know what the fuck they’re doing” son idénticos a los de aquellos mafiosos. Pero sus amenazas son bastante más letales, y sus comparsas en Estados Unidos y en Europa, todavía más serviles. Antonio Muñoz Molina es escritor y miembro de la Real Academia Española.