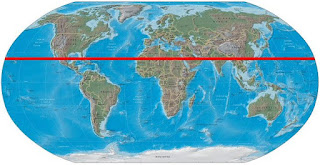La Unión Europea no solo es un modelo alternativo a Estados Unidos. Ahora, su antiguo aliado la señala como enemigo. Paradójicamente, la identidad y la soberanía de los Estados europeos dependen de las de la Unión, dice en la revista Letras Libres - Edición España (núm. 285 / Junio 2025), el profesor Víctor J. Vázquez, en un artículo titulado Europa como némesis.
Europa como hecho y utopía: La unión de Europa fue un vaticinio ilustrado, comienza diciendo.. “Un día llegará”, anunció Victor Hugo a las viejas naciones de Europa en el Congreso de la Paz de 1849, “en que sin perder vuestras cualidades distintivas ni vuestra gloriosa individualidad, os fundiréis estrechamente en una unidad superior y constituiréis la fraternidad europea”. La federalización republicana de Europa, la aspiración a que en el continente se originase el proceso de unidad y pacificación que se había paulatinamente producido en el interior de las fronteras de los Estados, fue presagiada también por Montesquieu o por Voltaire, y es igualmente inseparable del ideal universalista de Kant en Sobre la paz perpetua: la federación libre de Estados republicanos regidos por leyes internacionales públicas y un derecho cosmopolita que garantice a los ciudadanos ciertas condiciones de hospitalidad universal.
Este presagio ilustrado de una Europa unida no era a cualquier precio o de cualquier manera, sino que resultaba inseparable de un horizonte utópico. Entre el vaticinio y el hecho de la unión, no obstante, median dos guerras europeas, de tal forma que, como ha escrito recientemente el filósofo Francis Wolff, nacida del magma sucio del genocidio y el totalitarismo, la Europa unida es, más que la consecución de una utopía filosófica, “una utopía en acción”, surgida del escarmiento. Una paz hobbesiana tras la guerra del todos contra todos que, retrospectivamente, nos permite ver las dos guerras mundiales como guerras civiles en su dimensión continental. “Francia y Alemania son esencialmente Europa”, diría de nuevo Victor Hugo. “Son hermanos en el pasado, hermanos en el presente, hermanos en el porvenir.”
Pensando en su inmediatez tras la barbarie, es difícil negar que la modesta Comunidad Europea del Carbón y del Acero de 1951 fuera ya un hecho inmenso, como primer exponente y prólogo de una nueva comprensión de la soberanía de los pueblos europeos. Y todo lo que vino después hasta hoy, si lo miráramos con los ojos de un europeo entre dos guerras mundiales, bien podríamos calificarlo como una profecía utópica y autocumplida. Sin embargo, la Unión Europea parece no poder librarse de un cierto halo de existencialismo. Es una realidad política que no termina de encontrar la forma sentimental de celebrarse. Para muchas de las generaciones de europeos no ha existido una conciencia épica de la construcción de la unidad de Europa, ni han comprendido su comunidad de derecho como la consecución de ese ideal cosmopolita. Las dos grandes guerras son un hecho lejano y en el proceso de construcción de la Unión nada ha podido servir –frustrado por el “no” francés y holandés al tratado que establecía su Constitución– para encontrar sustituto al mito democrático del poder constituyente. La sucesión de hechos políticos y jurídicos, extraordinariamente complejos, que ha servido para transitar de las comunidades a la Unión actual de los veintisiete Estados miembros carece así de la carga simbólica suficiente para ser vista con la magnitud creativa que presumimos debería de estar en el origen de unos Estados Unidos de Europa.
También el hecho de que la imagen común, el arquetipo con el que identificamos al Estado democrático, desde su esquema de gobierno, territorialidad y sustento popular, no valga para caracterizar a la Unión ha servido, ya sabemos, para mantener siempre abierto por los escépticos de uno y otro signo el interrogante sobre la legitimidad de los poderes europeos.
La idea de la Unión como ojni, como objeto jurídico no identificado, o las teorías evolutivas, autopoiéticas o constructivistas que apelan al concepto de gobernanza, como continuo proceso de reelaboración, negociación e interpretación del marco jurídico de la Unión, tienen un encanto intelectual y capacidad descriptiva, pero no parece que, fuera del mundo académico, hayan tenido fuerza persuasiva suficiente para dar réplica a la acusación, muchas veces construida sobre una visión mítica de la vida democrática nacional, de que la Unión carece de un principio de legitimación vigoroso.
Los hitos de la integración y la expansión de la Unión demostrarían su inercia pero no la eximirían de ese pesimismo o existencialismo democrático. La Unión, como ha explicado el profesor Juan Luis Requejo, puede ser vista como consecución y al mismo tiempo como fin del sueño constitucional. Pues si termina con el paradigma de la soberanía estatal, los viejos soberanos, refugiados en la Unión y despojados de límites y obligaciones democráticas, pueden imponer una voluntad normativa parcialmente extraña a los ciudadanos.
Europa sin europeos: En una conferencia reciente sobre Europa, dictada en el Colegio de Francia, el filósofo alemán Peter Sloterdijk definía pragmáticamente el elemento poblacional de la Unión, al europeo medio, como “alguien que consume al año 11 litros de alcohol puro, 6,2 kilos de salchichas hervidas, 900 gramos de miel, que tiene una vida activa de 35,9 años, que recorre cada año 12.000 kilómetros de distancia y que da a luz entre 0,75 y 0,85 hijos, una décima parte de ellos concebidos en camas de Ikea”. Esta ironía era antesala de un diagnóstico poco piadoso, en el que el europeo aparece como “la reencarnación de la ingratitud”, alguien que no quiere saber de su raíz existencial. Una ingratitud que tendría causa, por lo tanto, en la falta de cultura sobre sí mismo. La identidad política del europeo sería así una identidad anfibia o superficial, un mero estilo cosmopolita sobre los viejos trajes nacionales. Esta dificultad para mirarse como europeo supondría también un límite a la autoestima en un mundo global. En las olimpiadas de Pekín, donde China exhibió su carta de presentación como potencia mundial, venciendo en el medallero, se preguntaba Felipe González por qué, lejos de ser meros espectadores abrumados ante ese cambio, no éramos capaces de ver que la Unión Europa obtenía más medallas que China, Estados Unidos y Rusia juntos. La respuesta a este interrogante parece sencilla y es la de que prevalece el viejo ropaje nacional como identidad.
Carente de un ethos común, la incapacidad para construir un demos, un verdadero pueblo europeo, condenaría al escepticismo o al nihilismo nuestra identidad. Relativizaría el alcance del contrato social europeo. No obstante, en ausencia de ethos y conscientes de las imperfecciones de nuestro pueblo político, desde la crisis de deuda hasta la actualidad la realidad nos ha dicho tercamente que tenemos problemas comunes como europeos, y que es esa asociación política de la que formamos parte el único marco desde el que es viable articular una defensa de prosperidad. El europeo medio, digamos, si bien no es consciente de cuánto de Grecia, Roma y Jerusalén hay en él que lo una existencialmente a sus vecinos, tiene, como ellos, a Europa como necesidad.
Europa como necesidad: En el año 2015 un jurista español, Pedro Cruz Villalón, formado como constitucionalista en Alemania, durante nuestra dictadura, exponía como abogado general en el Tribunal de Justicia de la Unión sus conclusiones respecto a una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Constitucional alemán, la primera en su historia, relativa a la adecuación del programa omt, anunciado por el Banco Central Europeo, para adquirir deuda pública de Estados miembros en mercados secundarios, con el objetivo de estabilizar los mercados financieros nacionales. La respuesta dada a dicha cuestión, ya saben, fue que el programa del bce no violaba la prohibición de financiación monetaria de los Estados miembros establecida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (tfue). Como es bien conocido, el omt concretaba la ya célebre expresión del entonces presidente del bce, Mario Draghi: la voluntad de hacer “lo que sea necesario” para salvar el euro. Aquel hecho ya fue visto como un “momento hamiltoniano”, en referencia a la acción del primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos para unificar, tras la Guerra de Independencia, la deuda de los nuevos estados. Si bien cuando esta expresión ha hecho verdadera fortuna ha sido con el programa de recuperación NextGeneration, con el que la UE ha movilizado más de 800.000 millones de euros, entre préstamos y subvenciones a los Estados, para paliar los daños económicos causados por la pandemia. A pesar de que lo del momento hamiltoniano es algo impreciso, pues con este la federación también incrementó cualitativamente su capacidad tributaria, algo que no se ha producido en la Unión, lo que resulta innegable es que en los últimos diez años, y pese a que el Brexit nos recordó nuestros vestigios confederales, la federalización de Europa, es decir, su mayor unión, ha sido un proceso marcado por la necesidad histórica. Y no es aquí improcedente el paralelismo con el proceso federativo de Estados Unidos, no solo con su momento hamiltoniano sino con el propio New Deal, como momento constitucional centralizador en un contexto de crisis e incertidumbre social.
Podríamos decir también que, en este tiempo, la necesidad de tener una constitución o de activar el mito del poder constituyente ha sido sustituida por una más inmediata como es la de defender la constitución material que define la identidad de la Unión a través de sus tratados. Y es en este contexto defensivo, más explícito sin duda desde la invasión rusa de Ucrania, donde la conclusión apodíctica sobre las carencias de legitimidad de las instituciones y el derecho de la Unión resulta más superficial. Y ello no solo por lo que implica de desdén respecto a la propia legitimidad democrática, digamos híbrida, a la que el sui generis sistema de poder europeo también responde, sino también porque desprecia, en un contexto de irracionalidad política y populismo, la propia legitimidad que ofrece al sistema, como nos enseñara Pierre Rosanvallon, la tan denostada tecnocracia supranacional, desde su compromiso con la imparcialidad.
Europa como némesis: En aquel Congreso de la Paz de 1849, el poeta Victor Hugo también vaticinó que “un día llegará en que los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Europa, colocados frente a frente, se tenderán la mano por encima de los mares, intercambiando sus productos, su comercio, su industria, sus artes y sus genios”. No hace falta insistir en por qué no son buenos tiempos para la satisfacción de ese presagio. Es innegable que la ruptura del vínculo liberal y cosmopolita, también del económico o geopolítico, con Estados Unidos tiene una dimensión existencial para Europa. Igualmente, frente a un proyecto anticosmopolita y ajeno a cualquier ideal de razón pública resulta más fácil ver el calado de nuestra identidad política común, pese a que ahora seamos también más conscientes de la propia fragilidad.
Al poco de terminar la Primera Guerra Mundial, el poeta Paul Valéry escribía La crisis del espíritu, una reflexión política sobre Europa que comenzaba diciendo: “Las civilizaciones sabemos ahora que somos mortales.” Considerando que este diagnóstico tiene ya más de cien años, valdría para la tendencia al obituario de la civilización europea aquella frase atribuida a Mark Twain de que los rumores sobre su muerte han sido muy exagerados. En todo caso, lo que hoy afronta el reto de sobrevivir no es la civilización europea en abstracto sino su concreción como unión política y de derecho. Y la novedad es que ahora Europa, como Unión, no es aliada sino némesis de la primera democracia constitucional. Europa es, cada vez más, como insiste Sloterdijk, el otro mundo o el resto del mundo, para desengaño de su utopía cosmopolita.
Este baño de realidad, en cualquier caso, también sirve no ya para que los europeos recuperen cierto interés por sí mismos, sino para poner de manifiesto la banalidad de aquellos que, a izquierda y derecha, desde su soberanismo nacionalista, dicen querer hacer a Europa grande de nuevo sometiéndola al mejor postor. Con Europa vista como némesis desde el exterior, el antieuropeísmo interno descubre su realidad profundamente vasalla, mientras que la soberanía y la identidad de los Estados europeos, su capacidad de decidir, aparecen nítidamente vinculadas a la posibilidad de afirmar la propia soberanía de la Unión. El trance de Europa es difícil, pero de él aprendemos algo muy importante: que el patriotismo europeo es también la forma de defender nuestra pequeña patria. Víctor J. Vázquez es profesor titular de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla y autor de La libertad del artista. Censuras, límites y cancelaciones (Athenaica, 2023).