Sobre Amelia Valcárcel
CLARA SERRA
12 DIC 2023 - El País - harendt.blogspot.com
Este artículo forma parte del número de diciembre de la revista TintaLibre, disponible en quioscos y para sus suscriptores. A finales de los años ochenta la filósofa Celia Amorós puso en marcha en la Universidad Complutense de Madrid un seminario que llevaba por título Feminismo e Ilustración y que tendría importantes consecuencias de cara a la emergencia de un feminismo propiamente español. Se trató de empezar a poner las piezas de una teoría feminista bien armada que estuviera en condiciones de intervenir en los debates académicos del momento y de confrontar algunas de las perspectivas feministas que se abrían paso en el contexto europeo. Vigente desde 1987 hasta 1994, este seminario permanente se convertiría en una de las primeras rendijas por la que esa cosa llamada “feminismo” irrumpiría en una academia española postfranquista que vivía completamente de espaldas a lo que las mujeres tenían que plantear no solo en el terreno social y político sino también en el ámbito del pensamiento científico. Por él pasaron Ana de Miguel, Rosa Cobo, Alicia H Puleo, María Luisa Femenías, Concha Roldán y otras muchas importantes feministas que, tras formarse con Amorós, recogerían su testigo y seguirían su ejemplo para mantener viva lo que, sin lugar a dudas, ha sido una escuela de pensamiento. Para las feministas de las siguientes generaciones, las que nos instruimos leyendo los libros que ellas escribían y nos formamos asistiendo a las clases que ellas impartían, el “feminismo de la igualdad” supuso nada menos que la puerta de entrada al feminismo. Muchas cosas han pasado desde el comienzo de aquel seminario en el que Celia Amorós nos animó a disputar las teorías de Platón, Descartes o Rousseau y a apropiarnos de las ideas de la historia del pensamiento incluso contra sus propios autores. La historia reciente del feminismo en nuestro país no se entendería sin hacernos cargo de la hegemonía que ha tenido una corriente de pensamiento que ha ocupado durante décadas posiciones clave en la universidad española, que, a través del mundo editorial, ha exportado muchas ideas al contexto latinoamericano y que, desde los alrededores intelectuales del Partido Socialista, ha llegado a alcanzar una importante influencia política e institucional.
Si hay una figura especialmente paradigmática de este feminismo es Amelia Valcárcel, la más importante de las discípulas de Celia Amorós. Doctorada en 1982, el mismo año en el que Felipe González gana sus primeras elecciones generales, Valcárcel es una filósofa y una académica. Pero ha sido también consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud en el Gobierno asturiano a principios de los años noventa, como ha sido consejera de Estado durante más de 20 años. Representa, mejor aún que su mentora intelectual, el estatuto tanto teórico como político de un feminismo que, durante décadas, gobernó no solo en el naciente ámbito de los “estudios de género” que hoy pueblan las universidades sino que ha influido en los gobiernos y en las leyes.
El trabajo teórico de Valcárcel tiene como uno de sus principales rasgos distintivos la crítica al esencialismo. Continúa así con la tarea emprendida por Celia Amorós de poner en cuestión toda identidad fuerte de “las mujeres”. Lo que Amorós revindica, frente a esa identidad genérica en la que siempre el patriarcado nos inscribe —y que nos vuelve seriales, indiferenciables e indiscernibles— es nuestro derecho a la individuación. Adquirir el estatuto de sujetos para las mujeres pasa por conquistar nuestro derecho a la diferencia, entendida ésta como una diferencia no con respecto a los hombres sino con respecto nosotras mismas. Es precisamente este espíritu anti esencialista lo que llevó al feminismo de la igualdad a constituirse en contraposición a unos feminismos de la diferencia, muy presentes tanto en el contexto francés como en Italia. Amorós desconfió siempre de que la noción de lo femenino —propia de los feminismos en diálogo con el psicoanálisis— abriera caminos emancipatorios y discutió con vehemencia los feminismos italianos que hacían de una especificidad femenina vinculada al cuerpo y a lo biológico la condición de partida sobre la cual edificar un proyecto político feminista. A su juicio los feminismos empeñados en identificar a las mujeres como sujeto político a partir de la diferencia sexual acababan restaurando el biologicismo, idealizando la maternidad, la relación de las mujeres con la naturaleza o los famosos cuidados femeninos. Consideró que el feminismo y la posmodernidad implicaban una liaison dangereuse y que en esa promesa de superar la Modernidad y esa reivindicación de la diferencia como algo ahora deseable, se hacía de la necesidad virtud vendiéndonos como rebeldía femenina lo que sigue siendo nuestra vieja exclusión del orden político y social.
Este espíritu antiesencialista adquiere en manos de Valcárcel expresiones y desarrollos propios, como lo es su brillante reivindicación del derecho al mal de las mujeres. Suponer una superioridad moral femenina, afirmar que las mujeres son buenas o que son mejores que los hombres —digamos, por ejemplo más pacíficas o más cuidadosas, menos competitivas o violentas, más solidarias o generosas— puede ser el modo de encubrir lo que más bien es la viejísima prescripción de excelencia moral que una sociedad patriarcal siempre les ha hecho a las mujeres. Valcárcel afirmará que, lejos de ello, el feminismo tiene que impugnar todo deber de las mujeres de demostrar que son buenas para poder acceder a sus derechos y libertades y, por lo tanto, que defender la igualdad pasa también por defender el derecho a la mediocridad, al error y a la maldad de las mujeres.
Si algo me parece evidente es que esta vacuna crítica contra el esencialismo era tan necesaria entonces como sigue siendo necesaria hoy. Cuando la propia izquierda defiende el acceso de las mujeres a cargos políticos y listas electorales prometiendo así una política buena, me parece que el discurso feminista más radical es aquel que recuerda que, incluso pudiendo ser malas, al menos tan malas como los hombres, tenemos derecho al poder en igualdad de condiciones que los hombres. Cuando los discursos sobre la sexualidad defienden en derecho de las mujeres al deseo y parecen hacen descansar en ello la promesa de un sexo bueno, quizás convenga recordar que no tenemos derecho al sexo (al menos el mismo derecho que los hombres) solo bajo la condición de tener deseos bellos y buenos.
Para quienes nos incorporamos al feminismo a través de los libros de Amorós y de Valcárcel la actual deriva del feminismo de la igualdad, al menos la de una buena parte de sus representantes, no deja de tener algo de destino trágico. Si en un tiempo fue justamente ese feminismo el que nos armó de herramientas críticas para desconfiar del esencialismo con el que siempre se envuelve el concepto de “la mujer”, si fue justamente ese feminismo el que nos previno de todo recurso a la biología, hoy parece no quedar mucho de todo eso. En La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias la propia Celia Amorós le reconocía a Butler su acierto en la constatación de que “la categoría “mujeres” plantea sin duda problemas” y que “ello debería llevarnos a asumir el carácter siempre revisable de la definición de la categoría y su problematicidad”[1]. Es decir, más vale que el feminismo nunca crea tener completamente claro lo que es “ser una mujer”. Hoy, quienes nos advirtieron contra las definiciones fuertes, en un extraño reencuentro feliz con el biologicismo, asisten a manifestaciones con carteles que rezan “las mujeres gestan” o “las mujeres menstrúan”.
Una de las grandes apuestas filosóficas del feminismo ilustrado de la igualdad fue rescatar para el feminismo algunas de las filosofías dualistas que peor prensa tenían en el pensamiento contemporáneo de los noventa. Contra todo pronóstico, Amorós reivindicará las potencialidades feministas de la filosofía cartesiana o kantiana y afirmará que es precisamente la separación del alma y del cuerpo lo que abre la puerta a la irrelevancia del sexo biológico y, por lo tanto, al combate de las mujeres contra un orden social edificado sobre esa diferencia. Sin duda tiene mucho de trágico ver cómo hoy quienes nos alertaron contra el peligro que supone deducir del cuerpo una manera de estar en el mundo agitan discursos del pánico contra las mujeres trans y sostienen que permitir entrar en nuestros baños a personas con pene supone un evidente peligro sexual para nosotras. Una diferencia sexual que en otro tiempo fue sometida a sospecha es ahora recuperada, resignificada, fortificada en su versión más biologicista y determinista e investida como condición sine qua non de la autenticidad y la viabilidad política del feminismo.
En el verano de 2019 Amelia Valcárcel, fundadora de la Escuela Feminista Rosario Acuña, reunió como anfitriona a las principales voces del feminismo de la igualdad para poner en común una preocupación. Los marcos teóricos de la teoría queer, la agenda del movimiento trans y la demanda del cambio de sexo registral fuera del marco de la enfermedad mental supondrían un peligro para el feminismo. Por primera vez de forma clara se expresó allí la acusación que este feminismo lanza no sólo contra lo que llaman el “generismo queer” sino contra la existencia de misma de las personas trans: su identificación con un modo masculino o femenino de habitar el mundo reificaría el sexismo y su reclamación de que esta adscripción de género sea validada y reconocida por la ley trabajaría contra la agenda del feminismo y su horizonte de abolir el género.
En efecto, es cierto que todas las feministas aspiramos a abolir el género, tan cierto como que, en el mientras tanto, todas nosotras los habitamos y lo reproducimos. También Amelia Valcárcel se viste cada día de mujer por mucho que lleve tacones de tres y no de 20 centímetros. Por supuesto, tendremos que combatir la obligación de llevar tacones o de ser madres o de llevar velo o ser femeninas pero eso es muy distinto que combatir a las mujeres que se ponen tacones o son madres o a quienes se ponen un velo o son femeninas. Se trata de no confundir al enemigo y, por tanto, de combatir una estructura social y no a los sujetos de esa estructura. Si ser mujeres es un obstáculo para tener determinados derechos también lo es en el mundo que hoy existe no encarnar claramente un género, o no como la sociedad lo espera, lo que para algunas personas puede suponer un lugar inhóspito e inhabitable. Quienes reivindican poder ser hombres o mujeres en un mundo donde todos lo somos no reproducen más el género de lo que todos los demás lo hacemos. ¿Qué derecho tenemos, quienes somos comprensibles en los términos que gobiernan nuestra sociedad, a exigirles a otros que batallen por defender su incomprensibilidad? ¿Por qué se acusa de perpetuar el género a quienes más sufren las consecuencias de su existencia? ¿Con qué legitimidad se señala como colaboradores del sistema patriarcal a quienes reclaman el derecho no ser violentados, humillados o excluidos por una sociedad donde existe el género y de la que todos y todas formamos parte? ¿Acaso tendrían que convertir su propio cuerpo y su existencia cotidiana en un frente de lucha por la abolición del género? Para quienes nos instruimos en la reivindicación de nuestro derecho al mal y aprendimos a rechazar cualquier exigencia de virtud, excelencia o bondad especial para las mujeres no es aceptable esta exigencia de heroísmo militante que parece hacérsele a las personas trans.
El peligro que amenaza siempre al feminismo de la igualdad es que la Ilustración se torne despotismo ilustrado. Es justamente ese salto el que emprenden muchas de las feministas de la igualdad cuando inscriben a los sujetos políticos cuyas luchas impugnan —sean trabajadoras sexuales que se organizan en sindicatos, mujeres feministas que llevan velo o personas trans que demandan derechos— en el reino de la falsa conciencia. Decía Celia Amorós, en la mejor de las tradiciones ilustradas, que un sujeto que demanda más libertad es un sujeto que ya siempre es en algún sentido libre. Y por eso tiene sin duda un carácter trágico la deriva despótica de un feminismo que parece entenderse a sí mismo como una vanguardia iluminada y que se siente asistido por la verdad y la razón para emprender una guerra contra quienes considera esclavos que reivindican sus cadenas.
Tiene sentido reflexionar sobre si este tipo de soberbia, potencialmente dogmática y reaccionaria, es una característica consustancial al feminismo de la igualdad o si es una cualidad de sus defensoras. Amelia Valcárcel, que ha protagonizado numerosas intervenciones públicas refiriéndose a políticas e intelectuales trans como “personas con genitales masculinos” o “con nombre de vedette” o que ha llegado a felicitar a Núñez Feijóo por su defensa honesta del feminismo, parece encarnar hoy mejor que nadie una preocupante deriva conservadora. Ahora bien, Valcárcel, como pensadora erudita, incisiva y brillante, representa, al mismo tiempo, lo mejor que ha producido ese feminismo. Aunque este artículo se llame Sobre Valcárcel no es mi interés examinar ni criticar ningún aspecto concreto de una persona de la que, en un sentido particular, no pretendo decir absolutamente nada. De lo que se trata en una discusión pública es de discutir de las ideas. Nos interesa aquí no la persona que es Valcárcel sino si, más allá de sí misma, su figura es capaz decir algo sobre un feminismo que llegó al poder y que ha tenido efectos ideológica y políticamente relevantes. Sobre si el feminismo de la igualdad tiene un desenlace necesariamente conservador, excluyente y despótico es sobre lo que creo que a otras nos toca pensar.
Yo optaría más bien por recordar que toda buena teoría hace que desde el interior de sus propios términos se abran disputas posibles y que esa es precisamente la osadía a la que Celia Amorós nos invitó a hacer a las feministas con la historia del pensamiento y con las ideas. Quizás la figura de Valcárcel evidencie que es necesario reivindicar hoy lo mejor del feminismo ilustrado de la igualdad y que es más necesario que nunca disputarlo para salvarlo de sus derivas trágicas. Clara Serra es filósofa.

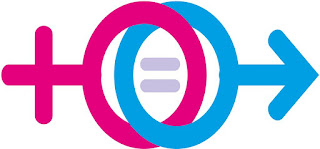
No hay comentarios:
Publicar un comentario