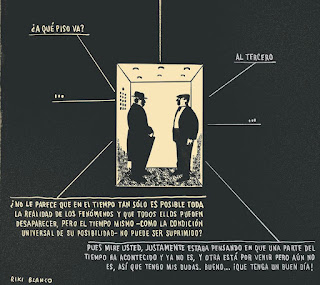El domingo por la noche terminó la historia de la “República italiana fundada en el trabajo” (artículo 1 de nuestra Constitución), nacida de la victoria de la Resistencia antifascista, que el 25 de abril de 1945 ordenó una insurrección general, ocupando las ciudades más importantes horas o días antes de que llegaran los aliados. El nuevo Parlamento verá una aplastante mayoría de fuerzas que odian la Constitución: la coalición de derechas cuya hegemonía corresponde a grupos dirigentes exneoposfascistas. De ello es símbolo Giorgia Meloni, tan exneoposfascista que más no podría ser.
Los intentos de sus asesores de comunicación por reciclarla como simple moderada, centrándose en su cautivadora figura de “mujer, madre, italiana, cristiana”, no pueden borrar su biografía, la de sus colaboradores más cercanos, su firme rechazo a repetir lo que en su momento tuvo el valor de declarar Gianfranco Fini, el último secretario del Movimiento Social Italiano (MSI: el partido neofascista de la posguerra italiana): “El fascismo era el mal absoluto”. Por no hablar del goteo de brazos extendidos en el saludo romano, de los gritos de “¡Eia! Eia! ¡Alala!” que evocan el escuadrismo, de las fotos y frases lapidarias del Duce en las paredes de las sedes, en definitiva, de toda la funesta quincalla nostálgica de los horrendos 20 años de totalitarismo mussoliniano, que han acompañado durante años la vida y manifestaciones de Hermanos de Italia, el abusivo nombre de su partido (es el primer verso del himno nacional italiano).
En un guiño cruel del destino, caerá del 27 al 31 de octubre el centenario de la Marcha sobre Roma, que llevó a Mussolini al poder. Para esas mismas fechas, es posible que Meloni y sus fieles estén en el Palazzo Chigi, sede del Gobierno. No creo que celebren abiertamente el bochornoso aniversario; sería contraproducente, una descarada confesión de su propio humus y ethos fascista, pero seguro que brindarán sus corazones, y los de sus militantes.
Mientras tanto, habrán empezado las tinieblas de una nueva historia, de una República en manos de quienes odian el antifascismo que constituyó la Grundnorm kelseniana, es decir, el fundamento histórico de legitimidad, de la Constitución y de la vida política (Grundnorm ya socavada por los gobiernos de Silvio Berlusconi, no lo olvidemos). ¿Cómo ha sido esto posible?
No a causa de los números, es decir, por la voluntad expresada por los votantes en las urnas. Es sorprendente que casi nadie se haya dado cuenta y es obligado señalarlo. Si miramos las cifras, el porcentaje de votos de la derecha suma un 46%; el de la izquierda, centroizquierda y centro, un 52%, con un 2% fragmentado en una infinidad de listas tanto de derecha como de extrema izquierda. Estas cifras se obtienen contando para la derecha también los votos de una lista “contra todos” (Italexit) y, al otro lado, la coalición de centroizquierda encabezada por el Partido Democrático (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S), el nuevo grupo centrista de Calenda y Renzi (ambos elegidos anteriormente con el PD) y dos pequeños partidos que no accederán al Parlamento al haber obtenido el 1,4% y el 1,2%.
Por qué ganan quienes tienen menos votos resulta muy claro: porque, a la derecha, Meloni, Berlusconi y Salvini se presentaban unidos; al otro lado, en cambio, estaban divididos, muy divididos. El resto lo hizo una ley electoral irracional y muy poco equitativa, de las peores del mundo occidental, con un tercio de los escaños asignados en circunscripciones uninominales donde se puede ganar incluso con solo un tercio o una cuarta parte de los votos, y el resto con un sistema proporcional corregido.
Por poner un ejemplo, si en una circunscripción uninominal el candidato único de la derecha obtiene el 34% y los del M5S y el PD el 33% cada uno, el escaño va a la derecha. Que podría incluso ganarlo con un resultado inferior al 34%, si sus oponentes son tres o cuatro en lugar de dos (como ha ocurrido). Podría replicarse que la derecha estaba unida por poseer programas homogéneos, mientras que el otro sector tenía programas demasiado diferentes para establecer candidatos comunes. Ese no es el caso, sin embargo. También en la derecha las diferencias eran muy notables (incluidas rivalidades personales e insultos mutuos: cuando iba a votar, Berlusconi definió a Salvini como “alguien que no ha trabajado en su vida”). Berlusconi y Salvini encadenaron justificaciones y elogios a Putin (Berlusconi llegó a decir que su amigo Putin invadió Ucrania para reemplazar a Zelenski con “gente decente”), mientras que Giorgia Meloni trataba de acreditarse como atlantista perinde ac cadaver (el lema de los jesuitas, maestros de duplicidad, viene que ni pintado). Opuestas eran sus recetas sobre el impuesto único y sobre la desviación presupuestaria. Y así sucesivamente.
En la no derecha, en cambio (será mejor definirla así, pues en el PD y en el M5S poco o nada queda de izquierda auténtica, coherente con los valores de justicia y libertad), las rivalidades personales, los narcisismos identitarios de las distintas fuerzas, los egos hinchados hasta estallar en proporción a la mediocridad (pienso en Calenda y Renzi) han agudizado hasta el paroxismo cada diferencia y declarado imposible toda alianza desde un principio.
La responsabilidad principal recae en Enrico Letta, el secretario general del PD: su partido tenía vetado aliarse con el M5S, lo que no le impidió tratar de remendar un “campo amplio” que mantuviera unidos a los neocentristas de Calenda y Renzi y a los residuos comunistas y verdes de la “izquierda italiana”, sin presentar nunca una línea política clara. Una línea que debe tener la igualdad (la lucha contra las crecientes desigualdades) como brújula indispensable, sin la cual no se puede ser de izquierda, ontológicamente.
La inexistencia de una izquierda igualitaria, consecuente con los valores de justicia, libertad, laicismo, ilustración, y, por lo tanto, totalmente ajena a las regurgitaciones reaccionarias de lo políticamente correcto, woke, islamofilia, fanatismos ideológicos LGBTQ+, etcétera, servidas, por ejemplo, en salsa populista por Mélenchon y a veces (¡demasiadas en todo caso!) por Podemos, constituye la cuestión crucial del panorama político italiano. Hasta que no nazca esta fuerza política, la derecha tendrá las cosas fáciles. Y podría perdurar mucho tiempo y convertir su Gobierno en un régimen autoritario.
Con respecto a este riesgo, real y amenazador, el clima dominante entre las no derechas (partidos políticos, periódicos, opinión pública) es, por desgracia, de alegre y desalentadora despreocupación. Se piensa, se espera (ilusamente) que Giorgia Meloni no durará mucho, que su Gobierno entrará en crisis por contradicciones internas, que su popularidad caerá a pico en cuanto pase de la protesta a la acción de gobierno (convirtiéndose a su vez en objeto de las protestas), que Europa no lo permitirá...
Sin embargo, incluso dos autocracias electorales como las de Orbán y Erdogan parecían al principio inestables, frágiles, destinadas al colapso. En cambio, se han convertido en sólidos regímenes de eclipse y negación de la democracia. La política internacional de Giorgia Meloni va también en tal sentido: instaurar una suerte de internacional antidemocrática sustentada en Europa sobre Hungría, Polonia y una España dominada por Vox (hace unos días, hizo votos por la victoria de Santiago Abascal), y que renueve la alianza/sometimiento con Estados Unidos, pero con la esperanza laboriosa de que vuelvan a ser pronto los Estados Unidos de Trump (sea en persona o no).
Durante toda la campaña electoral, la derecha insistió en la novedad “progresista” de que una mujer sea por primera vez primera ministra, con el objetivo de ampliar su consenso (y, ay, ha habido grupos de feministas que han caído en la trampa). Hoy no hay comentarios que hagan referencia a tal novedad. Que sea mujer o no importa poco. Lo que importa es que es una exneoposfascista que intenta camuflarse de derecha presentable. La verdad ya la dijo una cantante y actriz, Elodie: Giorgia Meloni es un hombre de 1922.