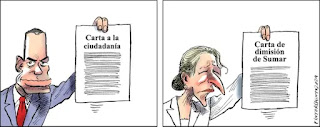El amenazado
Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir.
Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz.
La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única.
¿De qué me servirán mis talismanes: el ejercicio de las letras,
la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero Norte para cantar sus mares y sus espadas,
la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes,
los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño?
Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.
Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se
levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz.
Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo.
Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles.
Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar.
Ya los ejércitos me cercan, las hordas.
(Esta habitación es irreal; ella no la ha visto.)
El nombre de una mujer me delata.
Me duele una mujer en todo el cuerpo.
Jorge Luis Borges, 1899-1986