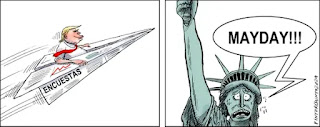El blog de HArendt: Pensar para comprender, comprender para actuar # Primera etapa 2005-2008 (en Blog.com) # Segunda etapa: 2008-2020 (en Blogger.com) # Tercera etapa: 2022-2026 (en Blogger.com) #
jueves, 31 de octubre de 2024
De las entradas del blog de hoy jueves, 31 de octubre de 2024
Del poder
En el mundo hay dos clases de personas: las que buscan el poder por encima de todas las cosas y las que prefieren comer cristal. No creo que una de las dos posturas sea intrínsecamente más virtuosa que la otra, pero sólo porque nadie elige la suya, dice en El País [Si el poder corrompe, 28/10/2024] la escritora Marta Peirano. La relación con el poder tiene que ver con la infancia, las jerarquías familiares, el contexto histórico en el que crecemos y otros fenómenos biográficos que escapan a nuestro libre albedrío. A pesar de eso, ambos bandos encuentran que la postura del otro es moralmente indefendible.
Los amigos, aspirantes y admiradores del poder viven genuinamente convencidos de que todo el mundo es como ellos. Que cualquiera que afirme lo contrario es simplemente débil, hipócrita o un filibustero que lo busca de forma tapada, con estrategias oblicuas, ejecutando maniobras orquestales en la oscuridad. Los ateos, por su parte, viven genuinamente convencidos de que el poder es un cáncer que destruye hasta las almas más delicadas. Sé que es verdad porque pertenezco a la segunda clase.
No me gusta el poder. No me gusta la gente que lo tiene, sospecho de la gente que lo quiere y odio lo que hace con aquellos que lo consiguen. Estoy convencida de que he perdido amigos muy queridos por su culpa. Creo que su efecto es tóxico, no sólo para los que lo sufren, sino especialmente para los que lo ejercen. Mi convicción se solidificó hace 10 años, cuando descubrí un artículo académico que explica que el poder provoca daño cerebral.
En La paradoja del poder, el profesor de Psicología en la Universidad de Berkeley Dacher Keltner cuenta que ejercer el poder durante suficiente tiempo altera la conectividad de la corteza prefrontal. Tanto, que se puede comparar con la clase de lesión cerebral traumática que tenemos después de un accidente. La clase de lesión que cambia nuestra capacidad para procesar y responder a las emociones de los demás.
Keltner dice que las personas se vuelven más impulsivas, más propensas al riesgo y menos capaces de ponerse en el lugar de otros. Pierden la capacidad de autocrítica, se sienten por encima de las normas y dejan de entender el impacto de sus acciones. Como consecuencia, empiezan a perjudicar a otros. En otras palabras, su empatía desaparece de forma inversamente proporcional a su poder.
La ausencia de empatía constituye la característica principal, aunque no exclusiva, de los narcisistas y los psicópatas. En la literatura psiquiátrica, estos son trastornos que se caracterizan por ver a los demás como simples herramientas para satisfacer las propias necesidades y ambiciones, y por una tendencia a la manipulación y la explotación. No hace falta ser científico para observar que muchos de los principales puestos de responsabilidad en el mundo están ocupados por narcisistas y psicópatas. La cuestión no es si ya lo eran antes de ser poderosos. La cuestión es qué podemos hacer para mitigar su toxicidad.
La estadística, la ciencia y la historia nos demuestran una y otra vez que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo dijo lord Acton en 1887 y no era neurobiólogo, sino historiador. Quizá ha llegado el momento de vigilar a los poderosos más de cerca. Anticiparnos a su predecible corrupción. Establecer los protocolos de control que nos avisen cuando su nivel de narcisismo y psicopatía requiere medidas extraordinarias, en lugar de permitir que el poder se vaya retroalimentando hasta convertirse en la única forma estable de autoridad. Marta Peirano, es escritora.
[ARCHIVO DEL BLOG] Las tijeras y las rejas. Publicado el 09/05/2018]
El justiciero implacable y el censor contumaz harán pronto buenas migas, al igual que le ocurrirá al filántropo penal con quien es tolerante en materia de difusión de la palabra. Pero estas dos parejas de estereotipos humanos, a primera vista inconciliables la una con la otra, gustan de enredarse en trampas semejantes, más decisivas que la retórica autocomplaciente acumulada en torno a ellas. El justiciero y el censor comparten, desde luego, una creencia muy firme: tienen el convencimiento (no como otras gentes, amigas de la laxitud por la cuenta que les trae) de que nunca estarán expuestos a vivir perpetuamente entre barrotes ni a que sus escritos sean pasados por la tijera. Ellos son personas probadamente honradas y de orden, y ni sus hechos ni sus palabras darán nunca ningún trabajo a la justicia; de ahí la autoridad con la que hablan. Es cierto que las circunstancias podrían volverse del revés y ser ellos los perseguidos, pero eso sólo es capaz de desencadenarlo —se replicará enseguida—una violenta revolución, y aquí se está hablando de tiempos y lugares normales, en los que las revoluciones han sido superadas.
En otras épocas, el justiciero acudía, en primera fila, a las ejecuciones públicas, y la censura previa era una práctica natural. Tales costumbres causarán, con toda razón, el espanto de las almas ilustradas, pero seguramente nadie está libre de caer bajo la seducción de algún sucesor de los bárbaros. Ningún ser humano puede, se dirá, ser juzgado de tal modo que un solo acto de su vida determine el resto de su existencia, reduciendo su persona a un único rasgo y a las secuelas de un único acontecimiento. Sin embargo, esta clase de filantropía, universal en principio, quizá no haya de afectar —se matizará enseguida— a ciertos reos, cuya identidad sí que se declara, y por cierto con gran efusión de humanitarismo, reducida a la condición criminal. ¿O es que no hay crímenes imprescriptibles que deben perseguirse más allá de las fronteras y remontándose en el tiempo tanto como sea posible? Ampliar la clase de los delitos monstruosos con los que no cabe benevolencia es, en efecto, el intento constante de gran número de filántropos, cuyo furor justiciero poco tiene que envidiar a veces al de quienes toman al hombre por un hediondo pozo de maldad. Los derechos de algunas víctimas pueden, a menudo, más que la clemencia, y para ello basta, por regla general, con que los damnificados pertenezcan al bando del que uno actúa como portavoz.
No es difícil hallar algo parecido en el ámbito de la libertad de expresión, la cual siempre es sagrada en relación con las opiniones propias, pero menos saludable respecto de algunas de las ajenas. Esta discusión, aparentemente no tan truculenta como la anterior, tiene también sus propias miserias. Aunque la palabra libre goza, desde luego, del prestigio cultural más alto, lo que con frecuencia se dirime aquí no es el derecho a expresar opiniones que pueden resultar molestas, sino, a la inversa, el derecho a molestar echando mano de alguna opinión cuyo contenido sea eficaz para maximizar el fastidio. Puede que toda palabra (y las que son fruto del arte no menos que las otras) lleve en sus entrañas una ingobernable potencia destructiva, pero la creencia hipócrita en la condición benéfica del lenguaje suele ir unida a una multiplicación de su capacidad de abatir al enemigo. Ocurre como con la tesis de la bondad natural del ser humano: aunque no es imposible que sea cierta, lo que sí resulta del todo claro es que, para instaurar y mantener un régimen político fundado en ella, se requieren cantidades de violencia francamente desmesuradas.
La competencia en el libre mercado de la palabra parece regirse cada vez más por el placer de imaginarse al adversario rabiando de ira ante la difusión de los dicterios pronunciados por uno. En tareas así, el humor de trazo grueso es, sin duda, un procedimiento muy eficaz, pero no el único. Si molesto a los malvados, ya no necesito prueba más concluyente de que llevo razón, y aquí radica el criterio último de la verdad. ¿Acaso cabe otro más digno de crédito? Sin duda, esta convicción tendrá que esconderse bajo siete embozos de fraseología moralizante, pero su esencia no puede ser más siniestra: logrado el propósito de infligir una derrota a las fuerzas del mal, ¿qué importa la verdad de los materiales empleados? ¿Y quién denunciará su falsedad como no sea que esté interesado en sacar partido de ella?
El placer de llevar razón y el de condenar lo tenido por injusto pertenecen a las necesidades humanas más básicas y, a menudo, también a las más emponzoñadas. Abundan quienes estarían dispuestos, llegado el caso, a reclamarlo como un derecho, y, no en vano, son muchos quienes lo toman íntimamente como tal. El placer justiciero se obtiene condenando, pero, sobre todo, decidiendo cuándo se debe condenar y cuándo no, mientras que el de llevar razón, por su parte, puede extraerse de la discusión abierta, pero a veces necesita impedirla por creer que, para ciertos principios esenciales, el debate sería una indignidad. Tire la primera piedra quien esté libre de todos estos pecados a la vez. La decencia en la discusión pública depende, en grandísima medida, de la capacidad para advertir que uno no está inmunizado contra estos vicios —tan antiguos como el mundo— y para reconocer que, sin duda, habrá caído en ellos en numerosas ocasiones, aunque no sepa identificarlas con claridad. Conviene, sin embargo, hacerse pocas ilusiones sobre la obediencia a la correspondiente máxima. En realidad, no tenemos ni idea de cómo sería el mundo si se hiciese caso de ella. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
El poema de cada día. Hoy, Grotesco, de Paul Verlaine (1844-1896)
GROTESCO
Sus piernas por toda montura,
Por todo bien el oro de sus miradas,
Por el camino de las aventuras
Marchan harapientos y huraños.
El prudente, indignado, los arenga;
El tonto compadece a esos locos aventurados;
Los niños les sacan la lengua
Y las chicas se burlan de ellos.
Sin más que odiosos y ridículos,
Y maléficos, en efecto,
Y tienen el aire, en el crepúsculo,
De un mal sueño.
Y con sus agrias guitarras,
Crispando la mano de los liberados,
Canturrean unos aires extraños,
Nostálgicos y rebeldes
Y es, en fin, que sus pupilas
Ríe y llora – fastidioso-
El amor de las cosas eternas,
¡Viejos muertos y antiguos dioses!
Id, pues, vagabundos sin tregua,
Errad, funestos y malditos,
A lo largo de los abismos y de las playas
Bajo el ojo cerrado de los paraísos.
La naturaleza del mundo se aísla
Para castigar como es preciso
La orgullosa melancolía
Que te hace marchar con la frente alta,
Y, vengando en ti la blasfemia
De inmensas esperanzas vehementes,
Hiere tu frente de anatema.
Paul Verlaine (1844-1896)
Poeta francés
miércoles, 30 de octubre de 2024
De la condición humana
La política ordinaria, la común, actúa de forma más o menos eficaz sobre nuestro entorno, pero también produce externalidades negativas, afirma en El Pais [Los límites de la hipocresía, 27/10/2024] el politólogo Fernando Vallespín. El mejor ejemplo de estos residuos que genera puede que sea la corrupción, o algunas otras conductas indeseables de sus actores. La democracia, para bien y para mal, no puede evitar tener que contar con el factor humano, que no depende solo de que vivamos bajo el neoliberalismo o de que nuestra sociedad sea patriarcal. Pero hemos llegado a un grado de civilización en el que al menos tenemos claro cuándo se quiebra la moral pública. Lo preocupante es que seguimos sin definir cuáles sean los límites de la hipocresía. Sin ella la vida social sería casi imposible, desde luego, pero produce cierto hartazgo contemplar ese desmedido afán por reivindicar la virtud propia y rebajar la del contrario. O, por decirlo en negativo, por agrandar los vicios del adversario y amortiguar los propios. No hay más que comparar la información que sobre los escándalos nos proporciona cada medio según su sesgo ideológico particular.
El caso Errejón nos ha introducido en terra incognita, porque refleja un tipo de conductas distinto de las que solían alimentar nuestros clásicos escándalos de corrupción, porque afecta a alguien cuyo grupo hizo de la virtud, en particular en lo relativo a la protección de autonomía de la voluntad de la mujer, uno de los ejes centrales de su actividad política. Y cuanto más rígida sea la reivindicación moral proclamada, tanto mayor será también la condena pública por su quiebra. Entiendo bien el desconcierto en el que se halla este sector político, ya que no posee los resortes y la experiencia de los dos grandes partidos en este tipo de cuestiones, siempre prestos a tirar balones fuera y a aplicar la máxima descrita en el párrafo anterior. Lo que más me preocupa del asunto, sin embargo, es lo que tiene de amplificador de la hipocresía como uno de los rasgos distintivos de lo político. Es el peligro de pasar del “y tú más” al “todos son iguales”. Lo digo porque me consta que no es así, que a pesar del visceral sectarismo imperante, hay un buen número de políticos no solo honestos, sino firmes en sus convicciones. No podemos caer en la acusación de cinismo generalizado.
Hay un personaje de Julian Barnes en su libro Hablando del asunto, que en un determinado momento afirma —lo reproduzco de memoria— que “el amor no es más que un sistema para que alguien te llame cariño después del acto sexual”. Trasladado a la democracia vendría a ser algo así: ese sistema por el que te engatusan con proclamas ideológicas e ideales, aunque en realidad solo van tras tu voto, por mucho que después te sigan encandilando con las mismas peroratas. Cinismo puro. Es obvio que esta no es la regla, pero también es cierto, como sostenía Montesquieu, que es “un gobierno para los hombres tal como son, no como podrían ser”, para seres cargados de contradicciones, con imperfecciones y bondades, con disposiciones contradictorias. Sigue siendo el menos malo de los posibles, precisamente porque no ignora la sustancia de la que estamos hechos. Y porque quien la hace la paga. Por eso se aferra a sus instituciones, para compensar nuestros desvaríos.
Esta última ola de escándalos tiene también otra derivada: nos distrae. La atracción fatal que suscitan nos impide dirigir nuestra atención a la dimensión más noble de la política, su capacidad para resolver problemas colectivos. Hace nada estábamos concentrados, por fin, en el de la vivienda, ¿se acuerdan? O en la inmigración. Pues bien, ya no hay quien lo reconduzca. El morbo sepulta todo lo demás. Somos humanos, demasiado humanos. Fernando Vallespín es politólogo.
ARCHIVO DEL BLOG] Descrédito y corrupción de los partidos políticos. Publicado el 26/02/2014
Quizá debería comenzar esta entrada de hoy con una alusión al anual Debate sobre el estado de la Nación que en estos momentos tiene lugar en el Congreso de los Diputados. Pero no voy a hacerlo por dos razones: primera, porque me trae sin cuidado lo que se debata en el debate; la segunda, porque el anual debate sobre el estado de la nación no es nada más que una pantomima a la que me niego a sumarme ni tan siquiera como espectador pasivo. Espero que me perdonen; no es suficiencia moral alguna por mi parte. Es mero desprecio a la hipocresía y el cinismo de que hacen gala el gobierno y la oposición -en mayor medida los primeros que los segundos-, sin que ello suponga equiparación de responsabilidades.
Estoy leyendo en estos momentos un libro del escritor Antonio Muñoz Molina. Un libro tremendo, desgarrador y desasosegante cuya lectura me está sumiendo en una profunda turbación. Lleva el título de "Todo lo que era sólido" (Seix Barral, Barcelona, 2013) y da la impresión de estar escrito desde la rabia, la sinceridad y el dolor visceral que produce la España de hoy y el hartazgo de una situación cuya responsabilidad exclusiva recae en una clase política corrompida y en una ciudadanía que, más que conformista, parece vivir en la inopia. Muñoz Molina sabe justificar lo que escribe en datos incontrovertibles. Sobre los partidos dice que el sectarismo político les asegura lealtades y adhesiones mucho más firmes que el asentimiento racional, que es reversible porque no excluye el desengaño o el simple cambio de opinión, ofreciéndoles una división del mundo tan radical como las fronteras territoriales de las identidades. Se trata de ser de un partido como se es de una raza o una tierra originaria; de ser de izquierdas o ser de derechas con la misma furia con la que se era católico o protestante en las guerras de religión del siglo XVI; tan íntegramente como se era cristiano viejo o hidalgo en la España de la Contrarreforma y la limpieza de sangre. El siempre sarcástico y certero Álvaro Delgado-Gal, director de Revista de Libros, realizaba en ella hace unos meses la inteligente crítica de "Todo lo que era sólido", y a ella les remito para no insistir más en el asunto.
De los partidos políticos y su relación con la democracia podría contarse lo que dice la canción popular: "Ni contigo ni sin ti / tienen mis males remedio / contigo porque me matas / sin ti porque yo me muero." Más o menos, pero en lenguaje académico es lo que venía a decir hace unos días en El País el prestigioso politólogo y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Josep María Colomer en un artículo titulado "La larga agonía de los partidos". Para el profesor Colomer en la calificación habitual de los partidos políticos como un mal necesario, lo más claro es lo primero: los partidos son un mal. Desde que los partidos políticos emergieron en los países institucionalmente estables en el siglo XIX, a menudo bajo el epíteto de facciones, han sido asociados con malas intenciones y con la creación de divisiones sociales a costa de amplios intereses colectivos. Hoy día -añade- en casi todos los países democráticos, incluido España, las encuestas colocan persistentemente a los partidos en los últimos puestos en la escala de reputación social. Lo segundo, que los partidos sean necesarios o inevitables, depende de si hay una alternativa mejor para las tareas que se suponen tienen asignadas: básicamente, proponer políticas públicas socialmente eficientes y seleccionar las personas competentes que ocuparán los correspondientes cargos públicos. Pero en la medida en que la decisión sobre muchas políticas públicas ha ido pasando a manos de organizaciones internacionales -continúa diciendo- y de órganos formados por expertos no-electos, y en tanto que los paquetes ideológicos partidarios han perdido eficacia, los partidos han ido quedando exclusivamente como maquinarias para la selección de cargos públicos. Y cuando esta selección del personal político es endogámica como ocurre en grado extremo en España, debido sobre todo a las listas electorales cerradas, la publicidad de las batallas por los cargos dentro de los partidos no hace más que reforzar la imagen de su impotencia política y alienar aún más a los ciudadanos expuestos a su contemplación en los medios. Blanco y en botella... leche, concluyo. Sean felices, por favor. Y ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν": nos vamos. Tamaragua, amigos. HArendt
El poema de cada día. Hoy, La soledad es importante, de Luis Bravo
LAS COSAS QUE DEJAMOS PASAR
La soledad es importante,
como el amor y la ausencia de ello
naciendo en lo que sostiene la mañana
con paso lento, con paso quebradizo
tu mano apretándome la muñeca
cuando no sabes explicarme
si tu pelo cae suave y curvo
o es una inquietud mayor la que has contemplado
en mi cuello al despertarte; un azul
ininteligible como si de hoja en hoja
se hubiera apoderado de esta casa.
Quisiera moverte con un difícil abrazo
las cosas que dejamos pasar
y hubiéramos pensado después
que tenían solución, a tiempo
de ornamentar lo que nos salva, aun falso
el amago de amarnos más lejos.
Y allá en los árboles que se mueren
otra evasiva, otra vida y reposo
que no serán misericordes,
así debamos acostumbrarnos
pues el daño cometido triunfará.
Luis Bravo (1957)
Poeta español