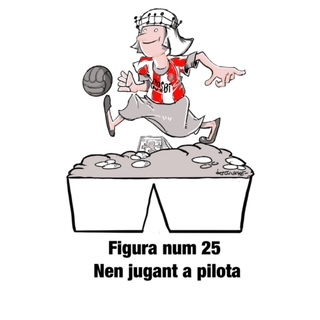Leer mata, comienza diciendo Gumucio. Mata mucho más, al menos, de lo que puede matar el tabaco. En el origen de cada atentado terrorista, de cada guerra o guerrilla habida y por haber, es imposible no encontrar un libro. Es cierto que detrás de los más inverosímiles actos de bondad o de amor al prójimo también hay libros, a veces los mismos que originan las peores infamias. Pero el bien que los libros pueden hacer no borra el mal que a diario hacen. Ante la amplitud de los daños que provocan los lectores inadvertidos, ¿no sería necesario, como se hace con el tabaco o el alcohol, advertir al incauto de que leer puede ser peligroso? ¿No es hora de preguntarnos si no es una crueldad lanzar sin preparación alguna a miles de jóvenes a recoger todas las flores del mal, con su cortejo de suicidios de provincia y ladrones que son santos, con la sola excusa de que son clásicos inexcusables que el joven debe leer para ser una persona de bien? ¿Qué bien puede sacar de ese amasijo de libros escritos por drogadictos confesos, enfermos de sífilis y rabiosos jorobados? ¿No necesita, por ejemplo, Lolita, esta oda demencial al abuso sexual, una advertencia para ser leída con justicia?
Si la necesita, la necesita con tanta urgencia que ya la tiene, que siempre la tuvo. En algunas ediciones, la advertencia está en la portada, en otras, en la primera página, justo, debajo del título, ahí donde dice “novela”. ¿Qué es una novela, qué significa que Lolita sea una? El tráfico en torno a la ficción, la no ficción y la autoficción nos ha hecho quizá perder la gravedad de esa advertencia tan sencilla como efectiva. Sabemos hoy que casi todo puede ser una novela, una largueza que no es una licencia irresponsable, porque es cierto que una novela es ante todo y sobre todo no una forma de escribir, sino una forma de leer. Da lo mismo que se lean bestiarios medievales, o sermones escolásticos, o informes de prisiones renacentistas. Si los leo como si fueran novelas, dejo de esperar datos precisos para buscar otra precisión: la coherencia de una voz y de un punto de vista. Esa otra precisión, el saber quién cuenta qué y por qué lo cuenta, es toda la honestidad, la responsabilidad, la moralidad que debo esperar como lector de novelas.
Lolita podría ser un informe sociológico sobre la juventud americana o el estado de las carreteras en los años cincuenta; es de alguna forma todo eso, pero eso no quita que sea ante todo y sobre todo una novela. Una novela que nos cuenta desde nada menos que la cárcel la carrera delictiva y sentimental de un tal Humbert Humbert, un delincuente que, como la mayoría de los convictos, está enamorado de su delito. Lo que leemos en Lolita es lo que el personaje ve o cree ver: su interpretación de los hechos, que muy pronto sabremos es tan equívoca como equivocada. El placer de la novela se basa justamente en que, sin dejar de creer a Humbert Humbert, no podemos dejar de ver entre las costuras del relato la otra historia, la del pobre anciano lascivo pintándole las uñas a la nínfula que lo maneja como un patético títere y el dolor de Lolita, y el engaño, y la trampa y toda esa corte de miseria que no es necesario que nadie nos subraye o explique porque al leerla la estamos viviendo.
Aquí descubrimos el maravilloso arte de Nabokov: sin que nadie desmienta a su protagonista podemos, a partir de sus palabras, contar la otra historia, la que Humbert Humbert no puede o no quiere contar. La novela es, como Lolita demuestra de forma magistral, el espacio entre lo que las palabras dicen y lo que realmente cuentan. El arte de la novela nace de la posibilidad de delatar a sus personajes sin nunca traicionarlos.
Como toda novela que se respeta, Lolita es una novela moral. Los malos pagan por sus maldades, pero los buenos no reciben recompensa, justamente porque Lolita es una novela moral y no cree que existan los buenos, y menos, mucho menos, los inocentes. Lolita es una novela moral, pero no es una novela “moralista”. Uso aquí el término “moralista”en el sentido que le daba Pier Paolo Pasolini, que llamaba moralismo a esa mala fe del burgués que quiere vivir el placer de ser escandalizado y que quiere al mismo tiempo tener el poder de castigar al que le provee ese placer. Un moralismo que es quizá la clave de la revolución ético-mediática que nos inunda. Porque una de las ventajas de la indignación posmoderna es su capacidad de darle al voyeurista, que quiere saber cómo y cuándo se acuesta el famoso, una indignación tan ardiente que puede darle un manto de bondad a sus otras calenturas.
En la moral #MeToo el perverso es siempre el otro. Pero lo cierto es que, en un templo budista, Lolita no llega a ser ni una buena ni una mala novela, porque es posible que ningún monje la termine. No lo es tampoco en los miles de pueblos de África, Asia o Latinoamérica en los que las mujeres son destinadas a los 15 años al servicio del hombre sin que nadie les pregunte su opinión. Para que Lolita sea Lolita no solo se necesita un escritor o un protagonista perverso, sino un lector que pueda disfrutar tanto como lamentar (lamentar porque la disfruta, y disfrutar porque la lamenta) esa perversidad. Los libros que nos importan no son los que leemos, sino los que nos leen a nosotros. La grandeza de Lolita, que es también su peligro, es que nos obliga a reconocernos tanto en Humbert Humbert como en Lolita. Es quizás la razón por la que habría que prohibir Lolita, y por la que es absolutamente inútil hacerlo. Lolita no inventó el abuso a menores, ni puede hacer nada para impedirlo ni tampoco nada para fomentarlo; solo le da un nombre, una sombra, una leyenda que nos permite, como el mango de la sartén, tocar lo que quema sin quemarnos las manos nosotros.
La idea de que la literatura tiene derechos inalienables nacidos de la santidad del arte es tan infantil como esperar del arte lecciones de vida que el lector deba imitar. Lo que hace la novela necesaria es su manera de articular en leyendas y palabras la perversidad sin nombre que habitaba después y antes de la novela en sus lectores. Lo que hace la literatura necesaria es la idea de que, al tener nombre, los demonios pierden su poder, para convertirse en máscara de carnaval. La novela tiene el derecho y la obligación de decir la verdad debajo y detrás de la Verdad. Tiene que recordar que detrás y debajo y al lado de la Verdad de lo deseable está lo que de verdad deseamos. La novela no tiene otro objeto que decir que eso que “no tiene lugar” sucede en ese “lugar de La Mancha” que Cervantes cruelmente no quiere nombrar.
No lo dice porque ese “lugar de La Mancha” es la cama, la playa, la pieza, la silla en que leemos la historia de un pobre viejo que se saltó la palabra “novela” de las novelas de caballería. No es del todo irónico que la primera novela moderna sea la historia de un hombre que no sabía leer novelas. Quizás la última novela cuente lo que terminó por ocurrirle a una sociedad que ya lee novelas como si fueran informes sociológicos, leyendas como si fueran profecías, cifras como si fueran letras, y bromas como si fueran leyes. Espero que haya al final de todo ese embrollo un Nabokov y un Cervantes capaces de contarnos el final de la historia. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt