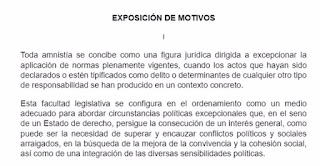A los representantes públicos no les vendría mal la autorreflexión y el orgullo que caracterizan a periodistas y filósofos para desmontar falsos mitos, dice Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona, portavoz del PSOE en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, y autor del libro El ojo de halcón (Barcelona, ARPA, 2017), en un reciente artículo en El País.
Que los periodistas hablan mucho de sí mismos es cosa sabida, comienza diciendo. Hasta el punto de que tal vez quepa afirmar que constituyen uno de los colectivos profesionales más autorreferenciales. No es lo más relevante ahora entrar a comentar en profundidad los términos en que lo hacen. Baste con decir en general que suelen ser unos términos elogiosos, en los que se destaca la importancia de su actividad para la buena salud crítica de la ciudadanía, la trascendental función social de su tarea para un correcto funcionamiento de la democracia, etc. No obstante, valdrá la pena puntualizar que esos mismos lectores a menudo no parecen valorar de manera tan inequívoca a dicho colectivo, si atendemos a los comentarios críticos que resulta fácil escuchar por la calle respecto a “los periodistas”, en los que es frecuente que se les reproche su tendenciosidad, o se cuestione su genuino interés por la verdad, su subordinación a los dictados de la empresa a la que pertenecen, etcétera.
Alguien podrá contraargumentar que otros colectivos hacen lo propio. Los filósofos —por mencionar uno que me resulta francamente familiar— hablan mucho de sí mismos, sobre todo en los últimos tiempos. La clara percepción de que su disciplina está en peligro, tanto en nuestro país como en otros de nuestro entorno, es en gran medida la responsable de dicha reacción. Pero resultaría engañoso ubicar en esta particular y contingente circunstancia la única razón de la querencia de la filosofía a tomarse como objeto. En realidad, la razón más importante es constituyente, fundacional: la filosofía es un saber que tiene como una de sus características estructurales reflexionar sobre sí. La autorreferencialidad en su caso forma parte de su misma definición, cosa que no ocurre, obviamente, con el periodismo. Aunque habría que añadir a renglón seguido que, al igual que sucede con los periodistas, la percepción que de los filósofos a menudo se tiene en la sociedad —sumariamente: como personas que viven encerradas en su propia burbuja especulativa, ajenas por completo a lo que sucede en el mundo real— no es tan entusiasta como la que los susodichos tienen de sí mismos.
Pero tal vez el colectivo más anómalo desde el punto de vista que estamos considerando sea el de los políticos. Por lo pronto, en este caso la distinción entre ellos y su actividad tiene una importancia mucho mayor que en los colectivos anteriores. Porque no cabe afirmar que quienes más hablan de la política sean precisamente sus propios protagonistas, los políticos. En realidad, de la política en cuanto tal tratan mucho más los politólogos o los analistas políticos que los representantes de la ciudadanía. Incluso, sin temor alguno a la exageración, podría afirmarse que los políticos hablan poco de sí mismos, igual que no se prodigan haciendo consideraciones sobre la política en general.
Probablemente una de las razones de este silencio tenga que ver con la naturaleza misma del grupo. Aunque se haya convertido en habitual el rótulo “los políticos” (a veces también denominados “los políticos profesionales”), como si constituyeran un colectivo nítidamente identificable, formado por personas que permanecen en el ámbito público prácticamente toda su vida, la cosa está lejos de ser así. Tal vez resulte de utilidad a este respecto un simple dato. Alguien me comentaba que existe una asociación de exdiputados de la democracia, que bien podría servir como un universo representativo de la totalidad de los parlamentarios que ha habido en este país en los últimos 40 años. Pues bien, la mitad de sus miembros solo duraron en el escaño una legislatura y, del resto, la mayoría solo prolongó su vida parlamentaria una legislatura más. Como se ve, una realidad algo diferente de la imagen de los políticos atornillados al escaño o al cargo durante casi toda su vida laboral.
No se pretende con tales datos tender un manto de comprensiva benevolencia sobre este grupo ni, menos aún, indultar a quienes efectivamente pueden haberse profesionalizado en la política, en el peor sentido de la expresión “profesionalizarse”, sino llamar la atención sobre la peculiar naturaleza del colectivo, en gran medida de aluvión y, en todo caso, muy alejada de la consistencia interna que desde fuera se le suele atribuir. Un colega filósofo muy cercano, aterrizado recientemente en las tareas parlamentarias, me comentaba, con divertido estupor, que la formación política por cuyas listas se había presentado a las últimas elecciones había procedido a reescribir su página de Wikipedia, pasando a definirle como “filósofo y político”, como si hubiera adquirido esa nueva condición ontológica de un día para otro, por el mero hecho de haber sido elegido.
Si la anécdota —de apariencia trivial, reconocía mi colega— resultaba significativa es porque coincidía con una sensibilidad que también había detectado en amplios sectores de la sociedad. Y, para ilustrar esto, me refería como anécdota de refuerzo, una reunión, a escasas semanas de haber empezado a ejercer como diputado, en la que el representante de una ONG (¡a la que él mismo había pertenecido en el pasado reciente!) había procedido a increparle, atribuyéndole todos los rasgos peyorativos con los que habitualmente se caracteriza a “los políticos” (tacticismo, ausencia de principios, desinterés por los problemas reales de los ciudadanos, exclusiva atención a los cálculos partidarios más electoralistas...). “Tuve la impresión —continuaba contándome— de que se había producido en mí, sin que yo me hubiera enterado, algo parecido a la transubstanciación eucarística de la que nos hablaban los curas de nuestra infancia. Y de la misma forma que se nos decía que el pan y el vino se convertían durante el sacramento de la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo, así también terminé por pensar que, con la toma de posesión del escaño, debía haberse producido en mí una transformación en mi sustancia de la que todo el mundo parecía ser consciente menos yo mismo”.
Esta real heterogeneidad de un colectivo tenido desde fuera por homogéneo permite explicar en gran medida su efectiva impotencia para dar cuenta de su propia práctica, para elaborar un mínimo discurso (más allá de los cuatro tópicos de ordenanza sobre el servicio público) que consiga tematizar el sentido profundo que para sus protagonistas posee la actividad política y, en idéntica medida, sea capaz de dar respuesta a los ataques que esa misma política viene recibiendo últimamente desde diversos frentes. Porque no cabe olvidar el nuevo frente crítico que, desde dentro, parece habérsele abierto a la práctica política institucional. Flaco favor le hacen no solo a la dignidad sino a la propia eficacia de las instituciones quienes, tras haber afirmado con triunfal insistencia que solo cuando ellos fueron elegidos entró por fin el pueblo en las mismas (como si los votos obtenidos por otras fuerzas políticas procedieran de unos extraterrestres), ahora se dedican a repetir que lo que realmente importa no es el poco lucido trabajo institucional, sino lo que sucede en la calle. Se diría que a la prisa por entrar le ha seguido, a la vista de su insolvencia parlamentaria, la urgencia por salir.
Considerado lo cual, podríamos concluir, todo lo provisionalmente que haga falta, que tal vez no les vendría mal a nuestros políticos algo del orgullo autorreferencial de los periodistas y buena dosis del empecinamiento autorreflexivo de los filósofos. En todo caso, siempre sería mejor opción que la vergüenza culpable que en ocasiones parece atenazar a algunos de nuestros representantes públicos por el mero hecho de serlo, y la ausencia de discurso acerca del sentido último de su actividad en el que unos cuantos de ellos parecen encontrarse muy a gusto. En definitiva, puestos a buscar un eslogan que sustanciara lo que se echa a faltar en este colectivo, acaso se podría proponer el siguiente: menos voluntad de poder y más voluntad de entender. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt