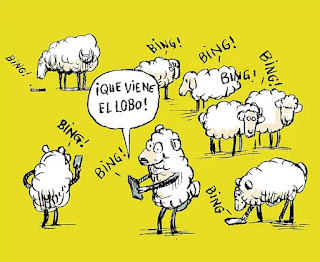La decisión de alargar o abreviar el desempeño de la magistratura, el denominado "calendario del príncipe", le corresponde solo a quien la ganó, señala el profesor Antonio Valdecantos, catedrático de Filosofía en la Universidad Carlos III.
Puede que el único resto de soberanía del gobernante contemporáneo sea la potestad de elegir el momento en que poner fin al mando, comienza diciendo. En algunos casos, esa capacidad no equivale, sin más, al poder de abdicar (propio de la monarquía, el papado, las repúblicas presidencialistas y, desde luego, las tiranías), sino que, por el contrario, permite decidir sobre el momento más ventajoso para confiar a las urnas el inicio de un nuevo mandato.
El caso español encierra elementos que hacen reverdecer, aunque sea de manera teatral, la fantasía del poder soberano: que la fecha de la disolución anticipada de las Cortes —y la palabra “disolución” no puede ser más resonante— solo la conozca el jefe del Poder Ejecutivo es lo más parecido que cabe encontrar a los viejos arcanos del imperio, y resulta natural que los inquilinos del palacio de la Moncloa no se priven, uno tras otro, de mencionar de cuando en cuando esta prerrogativa suya, dando a entender que en la ignorancia de su secreto todos estamos igualados, desde el segundo de a bordo del Gobierno hasta el más desdichado de los súbditos. La soberanía era divina, pero sus restos mortales tienen un aspecto demasiado humano.
Algún residuo de soberanía tendría que mostrar el gobernante para que no se le perdiera totalmente el respeto, si bien la ostentación habrá de ser cauta. El príncipe de la modernidad tardía tiene que parecer, sin duda, un ciudadano más y debe sobreactuar todo lo posible para ser tomado como tal, aunque, al mismo tiempo, habrá de guardarse una reserva de aura, más semejante, eso sí, a la de las estrellas del espectáculo que a la de los santos o los sabios. Su fortuna dependerá de cómo se desempeñe en la gestión de este double bind. El soberano no decide porque no existe, pero sí caben ficciones y dramaturgias en las que el titular del Gobierno determina ciertas fechas, y también son posibles tiempos baldíos y devastados (casi más afines a la poesía de T. S. Eliot que a la teoría política de Carl Schmitt) en los que el poder escenifica su propia evanescencia.
Gobernar meramente “en funciones” parece implicar una suerte de desnudez política en la que no es posible poder efectivo alguno, y de cuya anomalía se ha querido derivar a veces (como ocurrió en España en 2016) la ausencia de responsabilidad parlamentaria. Cuando el tiempo político está estancado, quien manda no manda del todo y se resistirá a someterse a quienes sí lo hacen.
Es natural que la ilusión de lograr que el tiempo deje de correr y la de ponerlo nuevamente en movimiento proporcionen un placer no pequeño a quien gobierna, aunque sería un delirio tomarla en serio. Sin embargo, a veces se está condenado a gobernar de manera que la capacidad de decidir el final del propio mandato constituya el principal motivo de fortaleza, si es que no el único.
Por agobiante que sea la indigencia de apoyo parlamentario padecida y por adversa que resulte la fortuna, la decisión de alargar o abreviar el desempeño de la magistratura le corresponde solo a quien la ganó, lo cual puede ser causa de un pundonor envenenado.
Acaso sepa el gobernante que le conviene darse prisa en la decisión porque la ocasión propicia está aquí mismo (o quizá descubra con melancolía que ha pasado ya y no volverá), pero lo primero que debe mostrar es su pertenencia a las gentes que no abandonan una empresa cuando la han asumido. ¿Quién lograría ganar unas elecciones si no ha acreditado perseverancia en el mando y es incapaz de lo que Maquiavelo llamaba mantenere lo stato?
Como el elector ya no admira nunca al gobernante, lo que exige es ponerlo y quitarlo a su gusto, sobre todo sin sufrir largas esperas. Busca la feliz gobernación, si bien no una tan próspera que haga deseable su perpetuidad. Quiere estar bien servido, aunque eso implica, sobre todo, cambiar de amo con frecuencia. Sin embargo, necesita que, mientras dure el gobierno, sea efectivamente gobierno, y no el embrollo de alguien que va con prisas. Al igual que quien manda, el elector quiere una cosa y quiere la contraria, y está atado a ambas obediencias.
Las ataduras dobles son muy frecuentes en la vida y seguramente no pueden eliminarse nunca del todo, pero lo que más importa es que hay veces en que su confesión es un tabú. El príncipe y el pueblo están unidos por un destino común: el de tener que disimular la esquizofrenia que los consume y fingir otra cosa. Sus servidumbres resultan muy semejantes, y sobre todo se parecen en que, con tal de evitar su explicitación, el uno y el otro están dispuestos a las sobreactuaciones más inverosímiles. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt





















.webp)