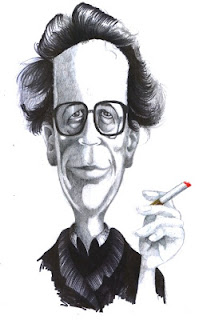El pacifismo fue una revolución cultural y debe ser tenido en cuenta, pero no puede convertirse en una plataforma política, escribe en El País [¿Dónde están los guerreros de Europa?, 21/03/2025] el escritor Antonio Scurati.
¿Quién librará nuestras próximas guerras? O, mejor dicho, ¿quién librará nuestras próximas guerras en nuestro lugar?, comienza preguntándose Scurati. Hacía tiempo que la cuestión planeaba sobre nosotros —ignorada, descartada, reprimida—, pero se ha vuelto apremiante después de la traición de Donald Trump. Porque sobre este punto no cabe la menor duda: el 47º presidente de los Estados Unidos de América es un traidor a sus amigos, a sus aliados y, sobre todo, a los valores seculares de su nación.
Ahora se discute a diario sobre la necesidad de una “defensa común europea”, sobre el aumento de las inversiones en gasto militar e incluso sobre la posibilidad de desplegar nuestros soldados a lo largo de la ensangrentada frontera entre Rusia y Ucrania. Se debaten los problemas que dificultan la obtención de una autonomía, cuando no de una imposible independencia, en la defensa militar de Europa ante posibles agresiones futuras, por desgracia cada vez más verosímiles (y ya en curso). Los obstáculos son muchos, enormes y variados: son de carácter militar-industrial, económico, tecnológico, estratégico y, sobre todo, de carácter político.
Este debate, aunque necesario, se obstina en hacer caso omiso de la principal deficiencia de Europa a la hora de librar una guerra defensiva de forma autónoma: la falta de guerreros. Como ha demostrado, por desgracia y trágicamente, la reciente carnicería en Ucrania (y en Oriente próximo), incluso las guerras tecnológicamente más avanzadas requieren guerreros. Y nosotros, los europeos occidentales, no los tenemos, no lo somos, no lo somos ya.
No me refiero solo a la escasez de soldados operativos, por grave que sea: según el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, la defensa de la frontera ucrania requeriría el despliegue de 200.000 efectivos, pero la UE apenas podría desplegar 60.000 en tres turnos de 20.000. Me refiero a la desvanecida combatividad de pueblos que llevan ocho décadas en paz, demográficamente envejecidos y profundamente gentrificados. Para librar una guerra, aunque solo sea defensiva, se necesitan armas adecuadas, pero sigue ahí, obstinada, intratable, terrible, también la necesidad de hombres jóvenes (y de mujeres, si se quiere) capaces, preparados y dispuestos a utilizarlas. Es decir, hombres decididos a matar y morir.
El dato más útil para medir nuestra ineptitud ante esta tarea no son los efectivos de nuestros ejércitos. Es el número de muertos: estimaciones fiables calculan que durante los tres años de conflicto en Ucrania han caído aproximadamente 300.000 combatientes y tres veces más resultaron heridos, a menudo de gravedad. Casi toda la población de Milán diezmada por la guerra. ¿Somos capaces de concebirlo? No, no lo somos. Va más allá de nuestra imaginación, precisamente porque ya no somos guerreros. ¿Qué ha sido de todos esos soldados? James Sheehan se lo pregunta en un libro en el que indaga en la transformación de Europa de campo de batalla devastado a sociedad próspera y pacífica que desvió todos sus recursos materiales y morales del warfare [hacer la guerra] al welfare [hacer el bienestar]. La formulación más precisa de la pregunta, sin embargo, es esta: ¿qué ha sido de todos esos guerreros?
En nuestra milenaria trayectoria, la guerra no ha sido, de hecho, solo un oficio, una constante trágica, un instrumento de poder, ha sido el arte (el conjunto de técnicas, métodos, inventos y talentos) que ha impulsado la historia de Europa y, al unísono, la narrativa que ha definido la identidad de los europeos. A lo largo de los siglos, esta tierra nuestra ha sido un promontorio euroasiático poblada por guerreros feroces, formidables, orgullosos y victoriosos. De todas las invenciones europeas que han dado forma al mundo moderno, las de ámbito bélico (tecnológicas, tácticas y culturales) han sido probablemente las más efectivas e influyentes. Pero las guerras de nuestros antepasados europeos no supusieron solo el dominio de la fuerza, fueron también ocasiones de génesis del sentido: desde Maratón hasta el Piave, los europeos combatieron (y vivieron) fieles a cómo esperaban que se narrara su combate (y su vida). Desde Homero hasta Ernst Jünger, nuestra civilización concibió el combate armado frontal, mortífero y decisivo como su fundamento mismo, porque en la guerra heroica radicaba la experiencia plenaria, el acontecimiento fatídico, el momento de la verdad en el que se generaron las formas de la política y los valores de la sociedad, se decidieron los destinos individuales y colectivos.
El apocalipsis en dos partes de las guerras mundiales extirpó esta milenaria tradición. La ruptura con ella fue a su vez radical y violenta. Ya con la devastadora experiencia de las trincheras en la Gran Guerra, por primera vez en milenios de historia, los conceptos de gloria, honor y coraje perdieron todo significado cuando el hombre europeo llegó a la conclusión de que no había nada en el mundo por lo que valiera la pena morir. De repente, como escribió Blaise Cendrars, “Dios estaba ausente de los campos de batalla”.
Nació entonces la novela pacifista, novedad absoluta en el panorama de las creaciones humanas. La hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, desencadenada por el regurgito belicista del fascismo, hizo aún más profunda y definitiva esa zanja que nos separa de nuestra historia ancestral. El resultado fue una profunda mutación, que podemos denominar antropológica, de las estructuras de la experiencia humana y de la organización social. La revelación final del sinsentido de la guerra dejó en nuestra conciencia la marca de una reticencia irónica, de un desencanto melancólico con el mundo.
No fue solo decadencia. Fue un salto en la civilización. Las grandes conquistas europeas, y solo europeas, de la segunda posguerra (el derecho a la salud y a la educación para todos, la superación del racismo y del machismo, el desarrollo de una conciencia pacifista y ecologista, por citar solo algunas) jalonan nuestro avance regresivo hacia formas de vida que extienden a todas las edades los cuidados amorosos reservados a la infancia o incluso los privilegios embrionarios de la protección y la alimentación. Esa es la civilización: el gran útero externo. Así es como nos volvemos humanos: dejando la dureza fuera, pero poniéndola como centinela en la puerta. Al repudiar la guerra, no solo nos hemos vuelto imbeles, nos hemos vuelto mejores. Nos lo recuerda y lo confirma el obsceno espectáculo de despreciable brutalidad exhibida frente el mundo entero por el presidente de los Estados Unidos de América. Ante su presencia vivimos un momento de intensa clarificación existencial, redescubrimos el orgullo de ser europeos, de no ser como él.
El hecho es que ya no somos guerreros. El pacifismo fue una revolución cultural y debe ser meditado y respetado, pero no puede convertirse nunca en una plataforma política. Por todas estas razones, el inminente octogésimo aniversario de la Liberación del nazifascismo, tras habernos hecho asumir de una vez por todas el repudio a toda guerra agresiva, nacionalista e imperialista, debería ser un paso crucial para que Europa redescubra su espíritu combativo y, con él, el sentido de la lucha. Nosotros, los europeos occidentales, fuimos entonces guerreros por última vez. La resistencia antifascista nos recuerda por qué repudiamos la guerra, pero también nos enseña las razones para prepararnos, si es necesario, para librarla. Antonio Scurati es escritor. Autor de la serie de novelas sobre Mussolini M (Alfaguara). Su último libro es el ensayo Fascismo y populismo (Debate).













.webp)