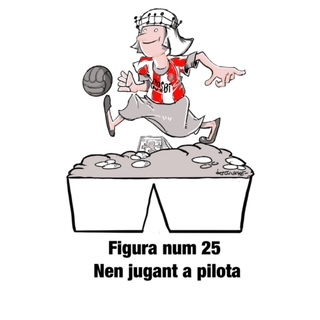Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz domingo. Mi propuesta de lectura para hoy, del escritor Jordi Gracia, va de la melancolía incurable. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos. harendt.blogspot.com
No es la edad, es el poder
JORDI GRACIA
03 DIC 2023 - El País - harendt.blogspot.com
Revoltosos e imprevisibles, contradictorios e hirientes, rebeldes y sobreactuados. Así han sido desde que nacieron la mayoría de intelectuales en su acepción más moderna y seductora pero también remota, es decir, desde Montaigne mismo, o desde Voltaire, o desde nuestro Larra o incluso el bendito Benito Jerónimo Feijóo: atrevidos en el juicio y en la rapidez de emisión, vibrantes en sus convicciones, indisciplinados a menudo pero a menudo también ciegos para esta o aquella causa, y casi siempre taxativos en sus juicios, como si tuviesen algún órgano suplementario del que carecemos los demás para erradicar el mal, suscitar el bien y corregir el rumbo errado de la nación, de la sociedad o de la mismísima era geológica. Javier Pradera ironizaría llamándoles sermoneadores, como decía de sí mismo ironizando.
Lo que la sociedad española ha empezado a padecer en los últimos años, desde el inicio del siglo XXI, es la propensión precisamente díscola y altanera, provocadora y desafiante no solo de sus nuevas huestes juveniles sino de los antiguos bastiones de la autoridad intelectual, los responsables activos de la transformación civil y moral que vivió tras el franquismo la vida intelectual española en su sentido más amplio. Eso mismo, sin embargo, parece estar llevándola a lo peor de sí misma si atendemos a los artículos, ensayos, declaraciones y hasta procacidades de un puñado de escritores íntima e históricamente identificados con la izquierda de este país a distintas distancias y con énfasis cambiantes.
Fernando Savater es el caso más potente e incuestionablemente tenaz, entre otras cosas porque ha sido el mejor exponente en la segunda mitad del siglo XX de la libertad de la imaginación y la filosofía moral con prosa imbatible. Solo Savater en la transición larga ―hasta el fin de siglo― está a la altura del significado intelectual que tuvo Ortega y Gasset un siglo atrás, hasta los años veinte. Pero no es el único escritor que ha emprendido una deriva netamente conservadora; los autores que han ido exhibiendo su disonancia con los nuevos liderazgos progresistas son bastantes más, desde Jon Juaristi o Félix de Azúa hasta algunos pioneros como el vuelco total que dio mucho años antes Gabriel Albiac, determinadas posiciones fuertes de ensayistas como José Luis Pardo, la evolución inequívocamente conservadora de Juan Luis Cebrián o la marcada adhesión de otros, como Andrés Trapiello, a los equipos de resistencia articulados en torno a Cayetana Álvarez de Toledo, como la plataforma Libres e iguales. La radicalidad de su encono contra las izquierdas del siglo XXI, incluso anteriores a la emergencia de Podemos (lo que incluye por tanto la etapa de Rodríguez Zapatero) no ha hecho más que crecer en los últimos tiempos hasta colonizar uniformemente sus opiniones.
Se sintieron muchos de ellos agredidos y ofendidos con el cuestionamiento del relato beato y triunfal de la Transición que apadrinó Podemos de forma simplista y maniquea, sin digerir algunos de los sabios de la tribu que todo relato triunfal es falso por definición, y también lo es el de la Transición. Tampoco hay nada muy verdadero en el catastrofismo derogatorio antritransición ni en las andanadas contra sus intelectuales más reconocidos. La emergencia del independentismo catalán como movimiento de masas dio la puntilla contra la paciencia de muchos de quienes ostentaron el poder de la opinión durante décadas. La militante movilización feminista, los excesos de la corrección política, la evidencia cruda de la emergencia climática y la alocada vida de urgencias que imponen las redes sociales se confabularon para que casi todo pareciese estar rodando hacia el infierno mientras fue declinando día a día su capacidad de influencia y de impacto, cada vez menos escuchados y menos aun secundados por buena parte de los nuevos titulares del poder político y de la mayoría de una sociedad que parece haberse desvanecido o extinguido. La renovación generacional que vivieron los partidos políticos los fue desplazando hacia la irrelevancia y muy lejos de una capacidad de influencia a la que estuvieron acostumbrados durante años y a la que no han sabido desacostumbrarse.
El efecto de ese proceso de debilitamiento ha forzado en sus columnas y tribunas de los últimos tiempos la propensión sistemática a la exageración y el ángulo dramático, al poso tóxico de un rencor difuso, a la magnificación nerviosa alimentada por un concentrado de patriotismo encendido y resistencialismo conservador. Un sábado cualquiera (por ejemplo, el 18 de noviembre y ya votada la investidura de Pedro Sánchez) basta para delatar la incontinencia de Savater cuando deplora los asesinatos masivos de ETA durante décadas, los asesinatos selectivos en España, Francia y otros lugares del terrorismo yihadista y considera indispensable situar en medio de ese sándwich atroz el queso fundido del drama de los niños catalanes sin enseñanza en castellano (que es la lengua hegemónica de los escolares en Barcelona, evidentemente). El desafuero de equiparar los asesinatos de cualquier terrorismo con el terrorismo lingüístico de la Generalitat está en el hit de las aberraciones que la pasión patriótica ha inducido a Savater.
Pasados conservadores. Claro que no es del todo nueva una parecida deriva conservadora. La percepción de ese desplazamiento tiene antecedentes ilustres en la historia intelectual española, aunque no haya norma alguna. ¿Qué tendrá que ver el primer José Martínez Ruiz, ubicado en la extrema izquierda e instalado en la denuncia del hambre y la opresión, con el sucinto sujeto de los años diez plenamente identificado con el rotundo conservadurismo político, ya subido al seudónimo más cursi de las letras españolas, Azorín, y encima miembro de la Real Academia Española? La viveza espontaneísta, medidamente arbitraria y un tanto anárquica de Pío Baroja desde la última década del XIX siguió impertérrita casi hasta el final de sus días, ya en los años cincuenta del siglo siguiente, o al menos hasta el estallido del trauma de una guerra que revienta trayectorias intelectuales muy mal pertrechadas para hacer frente a una división tajante entre unos y otros. Y sí, Unamuno es otro de los ejemplos de adicción compulsiva a la efusividad pública y, casi necesariamente, a la contradicción viciosa: por eso su articulismo y su ensayo de ideas es siempre tan atractivo, porque cree con la misma convicción y capacidad argumental ―emocional, tiránica, impetuosa― en una cosa y en la contraria, encastillado en la defensa de la incontinencia como función del pensamiento.
La pérdida de poder e influencia de los intelectuales históricos los ha hecho propensos a la exageración y al ángulo dramático, a la magnificación nerviosa alimentada por un concentrado de patriotismo encendido y resistencialismo conservador
Pero no fue un sarampión forzoso la derechización ideológica de las mejores cabezas del siglo XX. ¿Se hizo más conservador Unamuno con los años, como le pasó a Azorín? No estoy nada seguro. La pulsión patriótica sí expulsó a Ramiro de Maeztu de la radicalidad subversiva del fin de siglo, tan entusiasta y tan nieztscheano en su juventud y tan ortodoxamente católico desde su primera y dogmatizada madurez. En cambio, a Antonio Machado no le sobrevino nada parecido, más bien al contrario, y tampoco Manuel Azaña vivió un retroceso a posiciones conservadoras ni durante la dictadura de Primo de Rivera –que tuvo en Unamuno a uno de sus más potentes adversarios–, ni durante la Segunda República, ni desde luego durante la desolación de la guerra. Tampoco un personaje como Juan Ramón Jiménez, tan irritantemente almidonado y aparentemente ajeno a la rebatiña político-social, padeció una retractación de sus fundamentos liberales con el advenimiento de la República, a la que respaldó. El golpe de Estado de 1936 lo lleva fuera de España (a instancias entre otros de Azaña) pero precisamente para ser más útil a la República en el exterior que arriesgando absurdamente la vida en el interior. ¿Fue María Zambra- no una neofascista por coquetear durante un breve tiempo con quienes después iban a ser ideólogos del falangismo? Claro que no. ¿Fue Unamuno profranquista por haber mantenido la misma incontinencia de toda su vida, sin darse tiempo a entender lo que pasaba y saber qué significaba la sublevación militar de la iglesia y el reaccionarismo más compacto contra la Segunda República? Tampoco.
No, no existe ley alguna que obligue al intelectual de primer nivel a evolucionar hacia posiciones conservadoras. El advenimiento en Europa de los totalitarismos sedujo a un buen número de escritores y mientras unos mantuvieron una fidelidad indestructible a su nazismo nativo, como Ernst Jünger o Carl Schmidt, otros se redimieron de sus infiernos ideológicos y escaparon de ellos, como hicieron Ignazio Silone en Italia o Dionisio Ridruejo en España.
No es la edad, es el poder. Lo que quizá explica esta evolución no es tanto la edad como la percepción de la pérdida de poder e influencia en el mapa de la opinión pública. No es una hipótesis intuitiva sino descriptiva: la vieja y puritana aseveración de Lord Acton de que el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, tiene un correlato verosímil en otras formas de poder no político: el intelectual, el cultural, el musical o el literario. Ortega y Gasset es el caso paradigmático porque reúne en su nombre y en su familia los dos poderes, el intelectual y el político. Esa inteligencia superdotada de la cultura española nace sobre la mesa del periódico más influyente del momento y sobre la mesa del consejo de ministros, donde están la familia Ortega o la familia Gasset (o las dos). Su irrupción como intelectual bautiza con un nombre propio y capitán a las nuevas huestes jóvenes ―en la treintena muchos de ellos― de la España del siglo XX, dispuestas a barrer el pasado sin contemplaciones y sin piedad; nada había de quedar en pie de un tiempo de miseria cultural, intelectual y política, un tiempo de derrota de una nación herida en su autoestima (o la de sus jóvenes intelectuales) al que se atrevieron a llamar Restauración. Por eso siguieron todos a Ortega en su discurso sobre Vieja y nueva política en 1914, antecedente conceptual y estilístico de la irrupción de Podemos como fuerza de ruptura cien años después.
La insubordinación incomprensible de las mayorías ignaras ante los dictados de la inteligencia superior es la causa de la debacle que llega a España una década después. El diagnóstico de Ortega brota en 1920 como una herida sangrante en los argumentos perfectamente caprichosos e infundados de España invertebrada, el ensayo más influyente y menos convincente de las letras españolas del siglo XX. Tres o cuatro años de inmersión como ideólogo en la vida periodística y política del periódico El Sol desde 1917 no habían surtido el menor efecto en el rumbo histórico del país, según él, aunque no fuese verdad ese pesimismo de un hombre siempre con prisas y dañado en el corazón de su orgullo patriótico. El lento efecto de una nueva clase intelectual moderna y europea en torno a Ortega (y a veces contra Ortega, como es el caso de Azaña) es corresponsable activo de la llegada de la Segunda República y la mejor herencia que dejaron al futuro, pese a su sentimiento de fracaso generacional.
Para entonces Ortega ya no tiene cura. Lo que parecía la ocasión histórica para ejercer el liderazgo de la nación desde su autoridad indiscutida pasa a ser solo otra oportunidad perdida y será ya la última: desiste de la República porque vuelve a ser desobediente e insumisa al dictado de su primera cabeza en la calle y en el parlamento (porque fue diputado los dos primeros años). No fue la edad la causa determinante de su rechazo herido a la República: fue la frustración por un poder insuficiente, la impotencia ante las demandas de una realidad más ingobernable de lo que creyó y cuyos laberintos de matices y motivaciones se le escaparon a Ortega por una mezcla de egolatría, soberbia, impaciencia y complejo de superioridad anquilosado.
Escatología política y pánico patriótico. La tentación se me cae del párrafo anterior hasta el principio de este: ¿las mejores cabezas, las más sugerentes y emancipadoras, las más brillantes y fecundas de las dos o tres primeras décadas de la democracia han vivido una semejante desesperación ante el curso de la historia de los últimos veinte años? Cuando sus lectores históricos les leemos hoy aventando coléricos las alarmas del apocalipsis por la felonía de una amnistía, por un gobierno con una izquierda populosa (pero nada más que socialdemócrata) o por la extensión de derechos civiles a minorías maltratadas con ferocidad, resulta imposible encontrar la ruta que los saque de la trinchera de la guardia patriótica y los devuelva a quienes fueron. Sublevados hoy ante la escatología política del fin del mundo, escriben inmersos en la amenaza existencial de la nación, o arrastrados por una fobia maníaca contra un gobierno de izquierdas como monocorde maldición política sin matices, entregada, sumisa y obediente a la derecha y a veces la ultraderecha.
La hegemonía de algunos de ellos durante décadas puede haber sido precisamente la causa inocente y a la vez necesaria para una deserción de la izquierda y sus demandas mejores o peores, e incluso abiertamente cuestionables, sin que hayan vivido una evolución semejante figuras como Victoria Camps, Maruja Torres, Rosa Montero, Rosa Regàs. Pero la cólera que prodigan en sus colaboraciones en medios clásicos y medios nuevos ―desde EL PAÍS a El Mundo o la nueva época de The Objective― ha dejado de ser contingente y analítica para ser esencialista y compulsiva: el brillo del sarcasmo o el machetazo verbal llegan dictados por la furia defensiva más que por la alegría contagiosa de difundir una perspectiva impugnadora o una dislocación conceptual y luminosa, como tantas veces sucedió décadas atrás. La invocación frecuente de un pasado idealizado (y liofilizado) delata un desorden presente que a menudo está fundado en la frecuentación de entornos herméticos que retroalimentan su misma desesperación ante el rumbo catastrófico, milenarista, de los nuevos tiempos.
El atrincheramiento en la vieja razón política y sus argumentos es quizá la madre del cordero de una intransigencia que unos vemos como resistencia acorazada contra una realidad cambiante y ellos visten de resistencia cabal a la banalidad de las nuevas gentes y sus discursos adanistas o, peor, radicalmente desnortados. El encastillamiento así se fabrica con intolerancia y desprecio combinados con la arrogancia de quienes se ganaron una autoridad que se disuelve hoy en un magma mediático sin control y a menudo también sin audiencia. El enfado crónico que destilan les hace encarnar a ojos de muchos a una vieja élite destronada y refugiada hoy sobre todo en un paradójico cantonalismo irredento. El sentimiento conmocionado de vivir en un país en quiebra ha colonizado las antenas y los sensores y los ha in- sensibilizado para captar, tasar y valorar los matices, las diferencias, la diversidad que incuba el profuso ruido de la calle, a menudo sin nada que ver, ni de cerca ni de lejos, con el fantasma de una nación rota.
Hoy puede ser esta la auténtica causa emocional de una visceralidad estilística que resuena inevitablemente como coletazo de un españolismo temible e induce invenciblemente una melancolía incurable. Quizá porque las paternidades intelectuales son en sí mismas malas de necesidad, y a veces conducen quieras que no al desengaño. Pero nadie pudo pensar hace décadas que se reencarnaría esa pasión viciosa del españolismo en quienes hicieron a pulso ―casi todos los nombrados al principio― la labor de desnacionalizar y desespañolizar a varias generaciones de lectores que aprendimos con ellos que primero éramos ciudadanos y después, quizá, españoles.
JORDI GRACIA
03 DIC 2023 - El País - harendt.blogspot.com
Revoltosos e imprevisibles, contradictorios e hirientes, rebeldes y sobreactuados. Así han sido desde que nacieron la mayoría de intelectuales en su acepción más moderna y seductora pero también remota, es decir, desde Montaigne mismo, o desde Voltaire, o desde nuestro Larra o incluso el bendito Benito Jerónimo Feijóo: atrevidos en el juicio y en la rapidez de emisión, vibrantes en sus convicciones, indisciplinados a menudo pero a menudo también ciegos para esta o aquella causa, y casi siempre taxativos en sus juicios, como si tuviesen algún órgano suplementario del que carecemos los demás para erradicar el mal, suscitar el bien y corregir el rumbo errado de la nación, de la sociedad o de la mismísima era geológica. Javier Pradera ironizaría llamándoles sermoneadores, como decía de sí mismo ironizando.
Lo que la sociedad española ha empezado a padecer en los últimos años, desde el inicio del siglo XXI, es la propensión precisamente díscola y altanera, provocadora y desafiante no solo de sus nuevas huestes juveniles sino de los antiguos bastiones de la autoridad intelectual, los responsables activos de la transformación civil y moral que vivió tras el franquismo la vida intelectual española en su sentido más amplio. Eso mismo, sin embargo, parece estar llevándola a lo peor de sí misma si atendemos a los artículos, ensayos, declaraciones y hasta procacidades de un puñado de escritores íntima e históricamente identificados con la izquierda de este país a distintas distancias y con énfasis cambiantes.
Fernando Savater es el caso más potente e incuestionablemente tenaz, entre otras cosas porque ha sido el mejor exponente en la segunda mitad del siglo XX de la libertad de la imaginación y la filosofía moral con prosa imbatible. Solo Savater en la transición larga ―hasta el fin de siglo― está a la altura del significado intelectual que tuvo Ortega y Gasset un siglo atrás, hasta los años veinte. Pero no es el único escritor que ha emprendido una deriva netamente conservadora; los autores que han ido exhibiendo su disonancia con los nuevos liderazgos progresistas son bastantes más, desde Jon Juaristi o Félix de Azúa hasta algunos pioneros como el vuelco total que dio mucho años antes Gabriel Albiac, determinadas posiciones fuertes de ensayistas como José Luis Pardo, la evolución inequívocamente conservadora de Juan Luis Cebrián o la marcada adhesión de otros, como Andrés Trapiello, a los equipos de resistencia articulados en torno a Cayetana Álvarez de Toledo, como la plataforma Libres e iguales. La radicalidad de su encono contra las izquierdas del siglo XXI, incluso anteriores a la emergencia de Podemos (lo que incluye por tanto la etapa de Rodríguez Zapatero) no ha hecho más que crecer en los últimos tiempos hasta colonizar uniformemente sus opiniones.
Se sintieron muchos de ellos agredidos y ofendidos con el cuestionamiento del relato beato y triunfal de la Transición que apadrinó Podemos de forma simplista y maniquea, sin digerir algunos de los sabios de la tribu que todo relato triunfal es falso por definición, y también lo es el de la Transición. Tampoco hay nada muy verdadero en el catastrofismo derogatorio antritransición ni en las andanadas contra sus intelectuales más reconocidos. La emergencia del independentismo catalán como movimiento de masas dio la puntilla contra la paciencia de muchos de quienes ostentaron el poder de la opinión durante décadas. La militante movilización feminista, los excesos de la corrección política, la evidencia cruda de la emergencia climática y la alocada vida de urgencias que imponen las redes sociales se confabularon para que casi todo pareciese estar rodando hacia el infierno mientras fue declinando día a día su capacidad de influencia y de impacto, cada vez menos escuchados y menos aun secundados por buena parte de los nuevos titulares del poder político y de la mayoría de una sociedad que parece haberse desvanecido o extinguido. La renovación generacional que vivieron los partidos políticos los fue desplazando hacia la irrelevancia y muy lejos de una capacidad de influencia a la que estuvieron acostumbrados durante años y a la que no han sabido desacostumbrarse.
El efecto de ese proceso de debilitamiento ha forzado en sus columnas y tribunas de los últimos tiempos la propensión sistemática a la exageración y el ángulo dramático, al poso tóxico de un rencor difuso, a la magnificación nerviosa alimentada por un concentrado de patriotismo encendido y resistencialismo conservador. Un sábado cualquiera (por ejemplo, el 18 de noviembre y ya votada la investidura de Pedro Sánchez) basta para delatar la incontinencia de Savater cuando deplora los asesinatos masivos de ETA durante décadas, los asesinatos selectivos en España, Francia y otros lugares del terrorismo yihadista y considera indispensable situar en medio de ese sándwich atroz el queso fundido del drama de los niños catalanes sin enseñanza en castellano (que es la lengua hegemónica de los escolares en Barcelona, evidentemente). El desafuero de equiparar los asesinatos de cualquier terrorismo con el terrorismo lingüístico de la Generalitat está en el hit de las aberraciones que la pasión patriótica ha inducido a Savater.
Pasados conservadores. Claro que no es del todo nueva una parecida deriva conservadora. La percepción de ese desplazamiento tiene antecedentes ilustres en la historia intelectual española, aunque no haya norma alguna. ¿Qué tendrá que ver el primer José Martínez Ruiz, ubicado en la extrema izquierda e instalado en la denuncia del hambre y la opresión, con el sucinto sujeto de los años diez plenamente identificado con el rotundo conservadurismo político, ya subido al seudónimo más cursi de las letras españolas, Azorín, y encima miembro de la Real Academia Española? La viveza espontaneísta, medidamente arbitraria y un tanto anárquica de Pío Baroja desde la última década del XIX siguió impertérrita casi hasta el final de sus días, ya en los años cincuenta del siglo siguiente, o al menos hasta el estallido del trauma de una guerra que revienta trayectorias intelectuales muy mal pertrechadas para hacer frente a una división tajante entre unos y otros. Y sí, Unamuno es otro de los ejemplos de adicción compulsiva a la efusividad pública y, casi necesariamente, a la contradicción viciosa: por eso su articulismo y su ensayo de ideas es siempre tan atractivo, porque cree con la misma convicción y capacidad argumental ―emocional, tiránica, impetuosa― en una cosa y en la contraria, encastillado en la defensa de la incontinencia como función del pensamiento.
La pérdida de poder e influencia de los intelectuales históricos los ha hecho propensos a la exageración y al ángulo dramático, a la magnificación nerviosa alimentada por un concentrado de patriotismo encendido y resistencialismo conservador
Pero no fue un sarampión forzoso la derechización ideológica de las mejores cabezas del siglo XX. ¿Se hizo más conservador Unamuno con los años, como le pasó a Azorín? No estoy nada seguro. La pulsión patriótica sí expulsó a Ramiro de Maeztu de la radicalidad subversiva del fin de siglo, tan entusiasta y tan nieztscheano en su juventud y tan ortodoxamente católico desde su primera y dogmatizada madurez. En cambio, a Antonio Machado no le sobrevino nada parecido, más bien al contrario, y tampoco Manuel Azaña vivió un retroceso a posiciones conservadoras ni durante la dictadura de Primo de Rivera –que tuvo en Unamuno a uno de sus más potentes adversarios–, ni durante la Segunda República, ni desde luego durante la desolación de la guerra. Tampoco un personaje como Juan Ramón Jiménez, tan irritantemente almidonado y aparentemente ajeno a la rebatiña político-social, padeció una retractación de sus fundamentos liberales con el advenimiento de la República, a la que respaldó. El golpe de Estado de 1936 lo lleva fuera de España (a instancias entre otros de Azaña) pero precisamente para ser más útil a la República en el exterior que arriesgando absurdamente la vida en el interior. ¿Fue María Zambra- no una neofascista por coquetear durante un breve tiempo con quienes después iban a ser ideólogos del falangismo? Claro que no. ¿Fue Unamuno profranquista por haber mantenido la misma incontinencia de toda su vida, sin darse tiempo a entender lo que pasaba y saber qué significaba la sublevación militar de la iglesia y el reaccionarismo más compacto contra la Segunda República? Tampoco.
No, no existe ley alguna que obligue al intelectual de primer nivel a evolucionar hacia posiciones conservadoras. El advenimiento en Europa de los totalitarismos sedujo a un buen número de escritores y mientras unos mantuvieron una fidelidad indestructible a su nazismo nativo, como Ernst Jünger o Carl Schmidt, otros se redimieron de sus infiernos ideológicos y escaparon de ellos, como hicieron Ignazio Silone en Italia o Dionisio Ridruejo en España.
No es la edad, es el poder. Lo que quizá explica esta evolución no es tanto la edad como la percepción de la pérdida de poder e influencia en el mapa de la opinión pública. No es una hipótesis intuitiva sino descriptiva: la vieja y puritana aseveración de Lord Acton de que el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, tiene un correlato verosímil en otras formas de poder no político: el intelectual, el cultural, el musical o el literario. Ortega y Gasset es el caso paradigmático porque reúne en su nombre y en su familia los dos poderes, el intelectual y el político. Esa inteligencia superdotada de la cultura española nace sobre la mesa del periódico más influyente del momento y sobre la mesa del consejo de ministros, donde están la familia Ortega o la familia Gasset (o las dos). Su irrupción como intelectual bautiza con un nombre propio y capitán a las nuevas huestes jóvenes ―en la treintena muchos de ellos― de la España del siglo XX, dispuestas a barrer el pasado sin contemplaciones y sin piedad; nada había de quedar en pie de un tiempo de miseria cultural, intelectual y política, un tiempo de derrota de una nación herida en su autoestima (o la de sus jóvenes intelectuales) al que se atrevieron a llamar Restauración. Por eso siguieron todos a Ortega en su discurso sobre Vieja y nueva política en 1914, antecedente conceptual y estilístico de la irrupción de Podemos como fuerza de ruptura cien años después.
La insubordinación incomprensible de las mayorías ignaras ante los dictados de la inteligencia superior es la causa de la debacle que llega a España una década después. El diagnóstico de Ortega brota en 1920 como una herida sangrante en los argumentos perfectamente caprichosos e infundados de España invertebrada, el ensayo más influyente y menos convincente de las letras españolas del siglo XX. Tres o cuatro años de inmersión como ideólogo en la vida periodística y política del periódico El Sol desde 1917 no habían surtido el menor efecto en el rumbo histórico del país, según él, aunque no fuese verdad ese pesimismo de un hombre siempre con prisas y dañado en el corazón de su orgullo patriótico. El lento efecto de una nueva clase intelectual moderna y europea en torno a Ortega (y a veces contra Ortega, como es el caso de Azaña) es corresponsable activo de la llegada de la Segunda República y la mejor herencia que dejaron al futuro, pese a su sentimiento de fracaso generacional.
Para entonces Ortega ya no tiene cura. Lo que parecía la ocasión histórica para ejercer el liderazgo de la nación desde su autoridad indiscutida pasa a ser solo otra oportunidad perdida y será ya la última: desiste de la República porque vuelve a ser desobediente e insumisa al dictado de su primera cabeza en la calle y en el parlamento (porque fue diputado los dos primeros años). No fue la edad la causa determinante de su rechazo herido a la República: fue la frustración por un poder insuficiente, la impotencia ante las demandas de una realidad más ingobernable de lo que creyó y cuyos laberintos de matices y motivaciones se le escaparon a Ortega por una mezcla de egolatría, soberbia, impaciencia y complejo de superioridad anquilosado.
Escatología política y pánico patriótico. La tentación se me cae del párrafo anterior hasta el principio de este: ¿las mejores cabezas, las más sugerentes y emancipadoras, las más brillantes y fecundas de las dos o tres primeras décadas de la democracia han vivido una semejante desesperación ante el curso de la historia de los últimos veinte años? Cuando sus lectores históricos les leemos hoy aventando coléricos las alarmas del apocalipsis por la felonía de una amnistía, por un gobierno con una izquierda populosa (pero nada más que socialdemócrata) o por la extensión de derechos civiles a minorías maltratadas con ferocidad, resulta imposible encontrar la ruta que los saque de la trinchera de la guardia patriótica y los devuelva a quienes fueron. Sublevados hoy ante la escatología política del fin del mundo, escriben inmersos en la amenaza existencial de la nación, o arrastrados por una fobia maníaca contra un gobierno de izquierdas como monocorde maldición política sin matices, entregada, sumisa y obediente a la derecha y a veces la ultraderecha.
La hegemonía de algunos de ellos durante décadas puede haber sido precisamente la causa inocente y a la vez necesaria para una deserción de la izquierda y sus demandas mejores o peores, e incluso abiertamente cuestionables, sin que hayan vivido una evolución semejante figuras como Victoria Camps, Maruja Torres, Rosa Montero, Rosa Regàs. Pero la cólera que prodigan en sus colaboraciones en medios clásicos y medios nuevos ―desde EL PAÍS a El Mundo o la nueva época de The Objective― ha dejado de ser contingente y analítica para ser esencialista y compulsiva: el brillo del sarcasmo o el machetazo verbal llegan dictados por la furia defensiva más que por la alegría contagiosa de difundir una perspectiva impugnadora o una dislocación conceptual y luminosa, como tantas veces sucedió décadas atrás. La invocación frecuente de un pasado idealizado (y liofilizado) delata un desorden presente que a menudo está fundado en la frecuentación de entornos herméticos que retroalimentan su misma desesperación ante el rumbo catastrófico, milenarista, de los nuevos tiempos.
El atrincheramiento en la vieja razón política y sus argumentos es quizá la madre del cordero de una intransigencia que unos vemos como resistencia acorazada contra una realidad cambiante y ellos visten de resistencia cabal a la banalidad de las nuevas gentes y sus discursos adanistas o, peor, radicalmente desnortados. El encastillamiento así se fabrica con intolerancia y desprecio combinados con la arrogancia de quienes se ganaron una autoridad que se disuelve hoy en un magma mediático sin control y a menudo también sin audiencia. El enfado crónico que destilan les hace encarnar a ojos de muchos a una vieja élite destronada y refugiada hoy sobre todo en un paradójico cantonalismo irredento. El sentimiento conmocionado de vivir en un país en quiebra ha colonizado las antenas y los sensores y los ha in- sensibilizado para captar, tasar y valorar los matices, las diferencias, la diversidad que incuba el profuso ruido de la calle, a menudo sin nada que ver, ni de cerca ni de lejos, con el fantasma de una nación rota.
Hoy puede ser esta la auténtica causa emocional de una visceralidad estilística que resuena inevitablemente como coletazo de un españolismo temible e induce invenciblemente una melancolía incurable. Quizá porque las paternidades intelectuales son en sí mismas malas de necesidad, y a veces conducen quieras que no al desengaño. Pero nadie pudo pensar hace décadas que se reencarnaría esa pasión viciosa del españolismo en quienes hicieron a pulso ―casi todos los nombrados al principio― la labor de desnacionalizar y desespañolizar a varias generaciones de lectores que aprendimos con ellos que primero éramos ciudadanos y después, quizá, españoles.