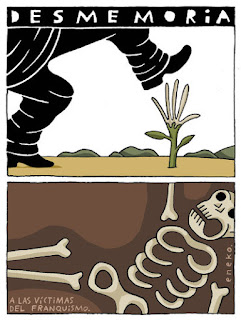Henry Kissinger, el político e intelectual más polémico de nuestro tiempo, acaba de morir a los 100 años. En meses recientes, las revistas y periódicos más prestigiosos de la prensa occidental han publicado infinidad de artículos sobre su vida y obra para discutir su centenario; desde las revistas de la izquierda más ortodoxa y rancia como The Nation o Jacobin condenando categóricamente al personaje, hasta el semanario Der Spiegel, celebrando el origen alemán de Kissinger, pasando por el análisis de periódicos más serios como Financial Times, Le Monde y Washington Post. Desde luego, las publicaciones y think tanks especializados en temas internacionales como Foreign Affairs, The Economist, Foreign Policy, el Council on Foreign Relations o el Atlantic Council también se dieron una fiesta con mesas redondas, coloquios y ponencias para discutir el legado de quien probablemente fue el más controvertido ex secretario de Estado de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz.
Fue una lluvia de reflexiones muy provechosas para tocar una inmensa variedad de temas en las relaciones internacionales. La izquierda se pronunció para satanizar una vez más al “arquitecto del golpe de estado en Chile” y “al genocida de Vietnam”. Por su parte, los académicos de la escuela realista homenajearon al exponente más destacado de la realpolitik, al teórico del equilibrio entre las potencias que estableció relaciones entre Estados Unidos y China. Finalmente, los políticos evitaron pronunciarse en términos morales y optaron por contratar sus servicios como consultor (uno de los más caros del planeta) para hacerse fotografiar con él, y aparentar un conocimiento e interés por la política mundial que casi nunca tienen, pero que los reviste de un aire de estadistas sofisticados. Kissinger era el ajonjolí de todos los moles, a quien todos citaban para figurar como conocedores de política exterior. En este texto quiero pasar revista rápidamente a las tres dimensiones de Kissinger: el intelectual, el político y estratega de política exterior y el consultor como celebridad.
Nadie que haya pasado por los cursos de la doctora Soledad Loaeza en El Colegio de México puede olvidarlos. En su mejor momento, la cátedra de Loaeza sobre historia de Europa hacía gala de erudición, cultura, rigor intelectual y elegancia. En su lista de lecturas obligatorias hubo una que dejó en mí una impresión indeleble: Un mundo restaurado: la política del conservadurismo en una época revolucionaria.
Es la tesis doctoral de Kissinger que se convirtió en libro y se consagró como obra maestra para explicar las negociaciones diplomáticas posteriores a las guerras napoleónicas. Kissinger no nada más era un intelectual de primer orden, que explicaba con facilidad los intríngulis del Congreso de Viena, sino un escritor de prosa envidiable; un ensayista dotado de recursos literarios de los que muy pocos historiadores disponen. Por sus páginas desfilaban cual personajes de novela estadistas de la talla de Castlereagh o Metternich. Ese libro constituyó para mí un hallazgo fascinante: se podía escribir muy bien, pero con conocimiento profundísimo de la política mundial, aportar interpretaciones originales y arrojar luz sobre la vida pública contemporánea. La obra me descubrió una veta intelectual riquísima en el estudio biográfico y psicológico de los grandes estadistas mundiales, así como su manejo de la política exterior. Y, aunque el sistema internacional estaba marcado por la anarquía propia de la ausencia de una autoridad mundial, eso no significaba que fuera imposible conseguir la paz mediante el equilibrio de intereses entre potencias. Para eso, pensé, estudiaba uno relaciones internacionales. Para lograr una visión de conjunto de la política mundial como la de Kissinger. Dicen que Víctor Hugo gritaba a los seis años “yo quiero ser Chateaubriand o nada”. No dudo que muchísimos estudiantes de relaciones internacionales hayan pensado alguna vez “yo quiero ser Kissinger o nada”.
En otro curso de la licenciatura leí completa su monumental Diplomacia, uno de esos libros que constituyen un curso semestral por sí mismos, cuyas observaciones lo persiguen a uno durante años y años. Es, como su nombre lo indica, una voluminosa historia mundial de la diplomacia, pero aderezada con las reflexiones de Kissinger que complementan la mera reconstrucción historiográfica. Es muy superior al otro libro del mismo título escrito por el egregio diplomático británico Harold Nicholson. La obra de Kissinger seguirá siendo parte de los cursos de estudiantes de relaciones internacionales durante los años por venir y tardará mucho tiempo en ser superada, ya sea en enfoque o en alcance.
Durante mi vida profesional seguí topándome con los libros de Kissinger. En el tiempo que participé como asesor de la Presidencia de la República, los libros China y Orden mundial de Kissinger desataron importantes debates a escala internacional. Debates restringidos a ciertos círculos, claro está, pero muy significativos a la hora de considerar el futuro de la política exterior. En ellos, Kissinger ya plantea sus inquietudes sobre el acuerdo que deberá establecerse entre las dos grandes potencias de nuestro tiempo: Estados Unidos y China. Vuelve a sus clásicos y propone, igual que en Un mundo restaurado, la prioridad de alcanzar el equilibrio de intereses entre estos dos gigantes. Cualquier arreglo entre los grandes es preferible a las destructivas consecuencias de su pleito, parece dar a entender Kissinger. El orden mundial del siglo XXI ya no podrá estar regido exclusivamente por Estados Unidos, pero tampoco estará marcado necesariamente por su declive. Consecuentemente, dentro de la rivalidad y competencia natural por la hegemonía económica, la convivencia armónica entre norteamericanos y chinos es indispensable. De otra manera, la humanidad se expone a una guerra de proporciones desconocidas y posiblemente, a la extinción.
Estos libros fueron exhaustivamente reseñados en la prensa mundial por gente de la talla de Hillary Clinton o Jonathan Powell, el ex jefe de gabinete de Tony Blair. Powell en particular criticaba el enfoque personalista de Kissinger. Kissinger cree que la diplomacia del siglo XXI puede funcionar igual que la del siglo XIX, pero pasa por alto que ya existen otros actores como las transnacionales, las ONG, las redes sociales, la opinión pública internacional y que los gigantes digitales tienen tanto o más poder que el Estado. No se trata de que ya no tengamos estadistas y diplomáticos, dice Powell, es que ya no tienen el mismo poder ni protagonismo que antes. No basta con una cumbre de los titulares de gobierno de las mayores economías del mundo, es insuficiente para resolver problemas de la dimensión que enfrentamos. Es la crítica más atinada y constante a la doctrina realista de las relaciones internacionales: el Estado ya no lo puede todo. Y sin embargo, se mueve. Sin esas cumbres, sin el encuentro y el cultivo de relaciones y conversaciones presenciales entre líderes de las grandes potencias, sabemos que todo lo demás fracasará. A pesar de los avances de las telecomunicaciones, nada se compara con una charla cara a cara entre jefes de estado. Por eso el enfoque de Kissinger mantiene vigencia y lo siguen leyendo aún sus críticos.
Ya en su última etapa, Kissinger publicó dos libros fascinantes en los que parecía dialogar con la crítica. El primero de ellos, The age of AI and our human future, es un libro en coautoría con Erich Schmidt y Daniel Huttenlocher sobre los peligros y oportunidades de la inteligencia artificial. En otras palabras, un reconocimiento de Kissinger de que los gigantes digitales tendrán la palabra en la definición del futuro de la humanidad. Schmidt fue director ejecutivo de Google, y en algún punto de la conversación Kissinger le pregunta: “¿de verdad nunca pensaron en la preocupante posibilidad de que sus modelos de inteligencia artificial se utilizaran para fines bélicos?”. Schmidt torea la pregunta y evade una respuesta contundente, pero lo sorprendente es que parece ser que no, de hecho, nunca lo consideraron. Kissinger logra evidenciar la falta de visión del mundo de los más grandes inventores de nuestro tiempo. En otra época, los gigantes de la ciencia y la tecnología tenían una conciencia y una formación humanística de la que hoy carecen. Piense usted en Einstein o en Oppenheimer, el recientemente biografiado por Hollywood. Los innovadores de la actualidad no parecen percatarse de las implicaciones humanas de lo que hacen.
Por eso, en el que sería su último libro, Liderazgo: seis estudios sobre estrategia mundial,Kissinger volvió a insistir sobre su tema favorito: los grandes líderes. Ya no se ocupa de sus figuras históricas predilectas, sean Richelieu, Bismarck, Castlereagh o Metternich. Habla de los grandes estadistas que trató en su vida y las lecciones de liderazgo que aprendió de ellos: Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar El-Sadat, Lee Kuan Yew y Margaret Thatcher. Esta obra de Kissinger no aporta información nueva o desconocida sobre ninguno de estos personajes. Su mérito reside en otra parte. En la conclusión del libro, después de la reconstrucción de la trayectoria política de cada estadista, Kissinger se pregunta cómo se formaron. Cómo desarrollaron esa visión de Estado, ese sentido político que trasciende la coyuntura. La respuesta es asombrosa por simple: leyendo. Todos ellos eran grandes lectores, con capacidad de concentración en grandes libros de historia, literatura y filosofía. No las novelas de aeropuerto de las autoras contemporáneas, ni los libros de coyuntura política de los analistas de moda. No, se refiere a las grandes obras de la literatura y el pensamiento universal. Hombres y mujeres con capacidad de abstracción y perspectiva histórica, eso que no permite la inmediatez de nuestra época. Tan diferentes como fueron entre ellos, todos venían de una clase media lectora. Una conciencia del pasado, presente y futuro que no puede construirse en las redes sociales. La preocupación de Kissinger se resume más o menos en que nuestra época, sustentada en las redes sociales, “está llena de influencers, pero no tiene líderes.” Y sin líderes, sin gente capaz de ver más allá de lo inmediato o reaccionar con mayor detenimiento y reflexión ante el peligro, la humanidad no podrá enfrentar los riesgos de extinción que se ciernen sobre ella. La prudencia es resultado de la reflexión.
El estratega de la política exterior. Todo el mundo sabe que Kissinger fue consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado de los presidentes Nixon y Ford. Lo que no todo el mundo sabe es que ya desde su etapa como académico en Harvard hacía política en los pasillos de la Casa Blanca. Lo mismo con el presidente Eisenhower o Kennedy que con los más recientes, como Bush padre, Clinton y probablemente Obama, en tanto que siempre fue consejero de Hillary Clinton. Es difícil imaginar que en la administración Biden nadie haya buscado su opinión. Durante décadas, Kissinger se convirtió en un auténtico gurú de las relaciones internacionales, ya no por su prestigio académico o intelectual, sino por haber sido artífice del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, las dos naciones decisivas de nuestro tiempo.
Los críticos de Kissinger se concentran en menudencias como que en su juventud fue demócrata y luego se pasó al partido republicano cuando así convino a sus intereses. Los estudiosos serios enfatizan más bien su capacidad para ofrecer recomendaciones de Estado, útiles con independencia de cuál bando ideológico ocupara el poder. Y es que Kissinger sirvió lo mismo para diseñar propuestas de política exterior de Estados Unidos que para fungir como puente secreto o público con jefes de estado de otras naciones, todo esto sin necesidad de ocupar un cargo público. Los presidentes y los gobiernos solicitaban sus servicios con nombramiento oficial o sin él. La red de amistades y conexiones que Kissinger tejió a lo largo de las décadas no tiene paralelo en el mundo de la política internacional. Quienes no lo conocían querían conocerlo. Quienes no confíaban en el gobierno estadounidense en turno exigían un canal de comunicación vía Kissinger.
Ahora bien, Kissinger no se formó en el vacío. Fue parte de una tradición de grandes secretarios de Estado norteamericanos que uno puede trazar desde William Henry Seward, secretario de Estado de Lincoln, hasta Madeleine Albright, pasando por Dean Acheson y James Baker. Es parte de una herencia que se extiende desde los albores de la república estadounidense con diplomáticos de la talla de Benjamin Franklin hasta, muy cerca de nosotros, Richard Holbrooke. Por eso, su libro Diplomacia está dedicado no a su pareja, a sus padres o a sus hijos, sino a los integrantes del servicio exterior estadounidense. Esto habla más de la grandeza de la república de ese país que de los muchos méritos de Kissinger. ¿Cuántas naciones del mundo nombrarían como consejero de seguridad nacional o jefe de su diplomacia a un hombre nacido en otro país? Kissinger, como Madeleine Albright, no nació en Estados Unidos. No obstante, ambos eran las personas indicadas para el cargo, meritocracia al más puro estilo liberal.
Si uno suma la riqueza de la tradición diplomática de estadounidense con el talento propio de Kissinger, obtiene una mezcla fascinante. Un político con fama de maquiavélico, siniestro y hasta “genocida”, según la izquierda. Un estratega internacional con fama de imbatible según sus exageradísimos aduladores. Era, en mi opinión, un gran lector. Cuando hace la descripción de lo que tienen en común los grandes estadistas de su libro Liderazgo, Kissinger parece hacer una descripción de sí mismo. Si a eso le sumamos sus innumerables viajes por el planeta y sus grandes interlocutores, es más fácil entender con qué tipo de personaje estamos tratando. Raymond Aron confiesa en sus memorias cierta envidia hacia el “joven Kissinger”, quien le llamaba “maestro”, pues las ideas de Kissinger siempre salían de las páginas de los libros y lograban convertirse en políticas públicas adoptadas por los gobiernos. ¿No es esa la aspiración encubierta de todos los intelectuales?
Kissinger disponía de un sentido práctico asombroso. Realista, dicen unos, cínico, dicen sus malquerientes. En la mejor tradición weberiana, para él la ética que cuenta es la de los resultados. Se trata de mantener la paz y los equilibrios globales. Nada más. A él no le interesa la política de planeación urbana del saneamiento de parques y transporte público. Como decía Charles de Gaulle, “el estadista se ocupa de la política exterior, la administración pública es para los empleados de intendencia.” Kissinger tuvo esa capacidad de la cual disponían los políticos de otras épocas para olfatear las costumbres y el estilo de cada pueblo. Cuando analizaba o trabajaba con otro país, entendía su ethos y se sumergía en su historia antes de tratar con sus dirigentes. Procuraba derivar una comprensión del interés nacional y estratégico de los aliados y rivales con la misma precisión con la cual analizaría los de Estados Unidos. Sabía detectar con exactitud las fortalezas y debilidades de sus interlocutores para negociar con mayor destreza. Es verdad que su conexión con el Departamento de Estado y la red universitaria norteamericana, la mejor del planeta, ponía a su disposición una serie de recursos analíticos a los que muy poca gente puede acceder. ¿Quién se negaría a tomarle una llamada a Henry Kissinger? Solamente los así llamados intelectuales de la izquierda latinoamericana.
Cierto que su relación con los intelectuales públicos de Estados Unidos tampoco fue la más afortunada. Repudiado moralmente lo mismo por Gore Vidal que por Cristopher Hitchens, el desprecio que les inspiró el político realista no es suficiente para descalificar al autor de libros trascendentes, pero los impulsó a manchar una reputación y una influencia que secretamente anhelaban para ellos. Se dice que es una fortuna que Tucídides y Maquiavelo fracasaran en sus carreras políticas personales, pues de otro modo no hubieran escrito obras tan valiosas. Sin embargo, Kissinger fue exitosísimo en la política y sus libros seguirán leyéndose mucho tiempo después de su muerte, lo mismo por estudiantes y especialistas en relaciones internacionales que por lectores interesados en la historia y estrategia diplomática. No nada más sus libros: la gente estudiará su biografía y sus documentos como funcionario para entender mejor el secreto de sus exitosísimas gestiones internacionales. Ya está ocurriendo con destacadísimos historiadores de la talla de Niall Ferguson, quien está escribiendo la biografía de Kissinger en varios tomos.
El consultor como celebridad. En las últimas décadas, la fama pública y privada de Kissinger se cimentó sobre su labor como consultor internacional, una ocupación que le reportó decenas de millones de dólares en ganancias. Pocos políticos han transitado tan lucrativamente del sector público al privado con clientes en todo el planeta. Tanto es así que su modelo ha sido más o menos imitado por otros de sus sucesores, como la propia Madeleine Albright. No se trataba de un servicio de consultoría al estilo de las consultoras tercermundistas, meras gestoras de tráfico de influencias. Kissinger, desde luego, explotaba su red de relaciones en diferentes países, pero particularmente ofrecía sus conocimientos para diseñar modelos de política exterior acordes a la circunstancia mundial contemporánea. Se dice que se las arregló para venderle sus servicios incluso a rivales estadounidenses tan significativos como Rusia y China. De nuevo, se proponía a sí mismo como puente de comunicación entre competidores y hasta enemigos internacionales.