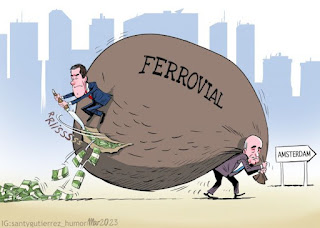Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz martes. Mi propuesta de lectura de prensa para hoy, del escritor Juan Gabriel Vásquez, va de la censura en la literatura. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos.
harendt.blogspot.com
De qué hablamos cuando hablamos de James Bond
JUAN GABRIEL VÁSQUEZ
02 MAR 2023 - El País
harendt.blogspot.com
Ahora le ha tocado el turno a James Bond. Después del escándalo improbable que estalló hace unos días, cuando se supo que la editorial de Roald Dahl en el Reino Unido había decidido “corregir” (nunca fueron tan necesarias unas comillas) el lenguaje de sus libros, parece que la misma suerte correrán los de Ian Fleming, y por razones idénticas: se trata de eliminar las expresiones que los lectores de hoy puedan considerar ofensivas. Dahl escribía sobre todo para niños, y la editorial incluyó en sus ediciones corregidas unas líneas que sin duda querían tranquilizar, pero a mí, por lo menos, acabaron preocupándome más: “Este libro fue escrito hace muchos años, por lo que revisamos periódicamente el lenguaje para garantizar que todos puedan seguir disfrutándolo hoy en día”. La aclaración aparece en la página legal; está redactada en el tono paternalista que algunos usan para hablar con los niños, pero va dirigida sin duda a los adultos: a menos que ustedes conozcan a muchos niños que siempre lean cuidadosamente la página legal. Más allá de eso, la nota es fascinante, y merece por lo menos ser el punto de partida de una reflexión más amplia.
Lo digo como lo dije hace una semana en la edición colombiana de este periódico: eso de la revisión periódica del lenguaje me parece salido directamente de 1984. La novela de George Orwell, que tanto nos ha servido en los últimos años para ponerles nombre a los fenómenos de nuestro mundo nuevo, nos dejó términos como newspeak (que podría traducirse como “novolengua”), y pienso en el indefenso Roald Dahl y se me ocurre que eso es lo que buscan las nuevas ediciones de sus libros: traducirlos a la novolengua de la corrección política. Lo he confirmado ahora, pues un artículo de The Telegraph me cuenta que las novelas de Bond se corregirán también, y que las ediciones nuevas incluirán su propia nota explicativa: “Este libro se escribió en un tiempo en que eran normales términos y actitudes que los lectores modernos pueden considerar ofensivos”. Los editores nos explican que la nueva edición incluye “una serie de actualizaciones”, pero que se han hecho siempre “manteniendo la mayor fidelidad posible al texto original y a la época en que se ambienta”.
No sé si los lectores lo hayan hecho, pero los redactores de ese lavado de manos no parecen haberse percatado de las mil ironías que presentan sus poquísimas palabras. Solo para empezar está el reconocimiento de que el problema es el pasado, que es, como dice una novela, un país extranjero: allí las cosas se hacen de manera diferente. Para estos editores, el asunto es muy sencillo: cuando un libro de otro tiempo nos diga cosas que no están de acuerdo con nuestra mentalidad presente, hay que revisarlas (como se revisan las doctrinas de un partido político) o tal vez actualizarlas (como un programa de ordenador que ha quedado obsoleto). Pero los que escribimos sobre el pasado sabemos que el pasado es problemático porque no existe físicamente: es una construcción enteramente mental. Es decir, el pasado solo existe mientras lo imaginamos, y lo imaginamos solo gracias a las historias que contamos o que han contado otros. Y este ridículo frenesí de nuestro tiempo, este afán por conformar las creaciones pasadas a la moralidad presente, puede tener muy buenas intenciones, puede estar movido por emociones bien puestas y solidaridades genuinas, pero lo primero que logrará es cerrarnos las puertas de acceso a ese lugar que ya no está, impedirnos entender cómo se veía —como se vivía— el mundo de antes.
Hay otros problemas. Me entero de que una de las revisiones de las novelas de Fleming se refiere a una escena en la que Bond, hablando de un grupo de africanos que pueden o no ser delincuentes, comenta que son hombres “bastante respetuosos de la ley, excepto cuando han bebido demasiado”. La corrección eliminará la segunda parte de la frase, que se considera ofensiva. Yo puedo aceptar que lo fuera si el comentario lo hiciera una persona real —un político, digamos, o un periodista, o un tuitero— acerca de personas reales, pero me veo en la penosa obligación de señalar que no es así: que el comentario lo hace un personaje de ficción acerca de otros personajes de ficción. Y claro, los personajes de ficción tienen esa característica incómoda: dicen o piensan cosas que los lectores reales —y muy a menudo el autor real— consideran reprobables, y lo hacen justamente para explorar e investigar los lados oscuros de lo que somos los seres humanos.
Es triste y lamentable y un poco vergonzoso vernos obligados a señalar estas obviedades. Pero llevar el caso Bond a sus propios límites lógicos, ¿no nos obligaría a corregir La cabaña del Tío Tom, por ejemplo, porque en ella hay personajes racistas? Se me dirá que no, porque la intención de Harriett Beecher Stowe es muy distinta de la de Fleming, y eso es cierto, sin duda, pero entonces viene la pregunta siguiente: ¿quién lo decide? ¿A quién estamos dispuestos a darle el poder de decidir sobre las intenciones de un autor muerto, y, por lo tanto, sobre el derecho que tiene de que sus palabras se conserven como las escribió? ¿Y qué pasa, por otra parte, con los vivos? Hay una nueva figura en el mundo de los libros, los sensitivity readers, que no son más que lectores expertos en las sensibilidades de un grupo determinado. Se han puesto de moda en el mundo anglosajón, y su misión es señalar los momentos en que un libro pueda herir las sensibilidades de tal o cual grupo. La idea, como tantas otras de nuestro tiempo confundido, sale de emociones loables; pero a mí me parece que tiene consecuencias perversas.
Leo la entrevista que una de estas lectoras de sensibilidad (no hay traducción posible que no suene feo) dio hace poco, a raíz de lo de Dahl. ¿Por qué se han vuelto tan populares los lectores de sensibilidad?, le pregunta el periodista, y la respuesta es transparente: “Creo que los autores no quieren publicar un libro y verse metidos en una tormenta de Twitter, o darse cuenta por las reseñas de Amazon de que han cometido un error grande”. En otras palabras, el miedo a las multitudes sin forma de internet está decidiendo lo que los autores se permiten decir: no hay que despertar a la bestia de la indignación virtuosa, del postureo ético, de las políticas de la identidad; sobre todo, hay que cuidarse de ofender las sensibilidades personales, que son el nuevo territorio de lo sagrado. Si esto no es una manera de la censura, aunque se dé por caminos sinuosos y aunque muchas veces venga de los propios censurados, no se me ocurre qué pueda serlo.
Se equivocan mucho quienes creen que lo sucedido en estos días es menos grave por tratarse de ligeras novelas de espionaje (y quienes creen que los libros infantiles son menos importantes no tienen la menor idea de cómo se forma un ciudadano, ya no digamos una persona), pues lo que está en juego aquí es toda una manera de entender lo que hacen las ficciones. La literatura es un lugar de tensiones y contradicciones y problemas y oscuridades, y podemos discutir con ella, criticarla y despreciarla incluso; pero expurgarla para que no nos ofenda, purificarla de lo que nos choque o incomode, nos priva de formas invaluables de conocimiento, y habla menos de los defectos de la literatura, me parece, que de nuestra propia y lamentable fragilidad.