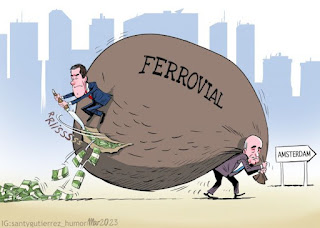Resultaría bastante pretencioso por mi parte eso de escribir "historia" con mayúsculas, así que, como no quiero pecar de ello después de tanto debate y palabras, algunas interesantes, sobre el polémico asunto de la "memoria histórica", me he decidido a hacer una modestísima contribución a la misma: la de mi propia familia, como homenaje a tantas y tanta otras familias divididas por la guerra civil y obligadas por las circunstancias o por grado a luchar en bandos opuestos. No voy a dar más nombres de los necesarios, pero los hechos y los personajes son reales, y los transmito tal y como a mí me llegaron a través de la memoria y la transmisión oral de mi familia.
13 de septiembre de 1923: El general Primo de Rivera da su golpe de Estado. El rey Alfonso XIII, que se encuentra de vacaciones en San Sebastián con la Familia Real, enterado del pronunciamiento militar, abandona el palacio de Miramar a las doce en punto de la noche. Entra en Madrid a las seis de la mañana. El coche de escolta lo conduce un joven guardia civil de 22 años adscrito a la Casa Real. Es mi padre. Y es republicano.
14 de abril de 1931: Proclamación de la república. Mi padres viven en Sevilla, donde mi padre se encuentra destinado. Mi madre, apolítica total, le comenta estupefacta como es posible que las mismas masas que dos años antes aclamaban emocionadas al rey en la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla griten ahora, entusiasmadas, vivas a la república.
Octubre de 1934: Trubia (Asturias). Los mineros se han sublevado contra el gobierno de la república y han ocupado, entre otros lugares, la fábrica de armas sita en la ciudad. Es la denominada "Revolución de Asturias". Asaltan el cuartel de la guardia civil de la localidad. Mi padre está destinado allí. Las mujeres de los guardias y sus hijos, que viven en la casa cuartel, se refugian en zanjas abiertas en el exterior pues el edificio está siendo bombardeado con los cañones que los mineros han obtenido en el asalto a la fábrica. A mi madre, embarazada de mi segundo hermano, le dan un fusil, no sabe muy bien para qué, y la meten en una zanja con mi hermano mayor. Los mineros no llegan a ocupar el cuartel.
18 de julio de 1936: Mis padres viven en Barcelona. Mi padre ya es sargento, y está destinado en el Parque de Automovilismo. Es el chófer del coronel Escobar, jefe de la guardia civil en Barcelona. Está afiliado a Falange Española. Permanece fiel al gobierno de la república ante el golpe militar, como toda la guardia civil de Barcelona.
1938: En fecha indeterminada. Después de vicisitudes varias por toda la zona republicana, mi padre se encuentra de nuevo en Barcelona. Es detenido, acusado de conspiración contra la república y condenado a muerte. Mi abuelo materno, militante socialista, acude desde Madrid para interceder por él y acompañar a mi madre. Se le indulta de la pena de muerte y es ingresado en un barco-prisión fondeado en el puerto de Barcelona. La aviación "nacional" bombardea Barcelona, mi abuelo es alcanzado por una de las bombas y pierde una pierna.
Mi padre y dos guardias civiles más encarcelados, escapan del barco y huyen a pie hasta la frontera francesa. Uno de sus compañeros, herido, es devorado por los cerdos una noche en la que se han refugiado en una alquería, camino de la frontera. Logra llegar a Francia y es internado en un campo de concentración cercano a Lyon. El trato que dan allí a los españoles es inhumano.
Mi madre y mis hermanos no volverán a saber nada de él hasta abril de 1939, cuando por un parte radiofónico se enteran de que ha sido repatriado a España.
1940: Mi padre es investigado y juzgado como desafecto al régimen, al no haberse sublevado en julio del 36. No pueden probarle nada en contra y es destinado como comandante militar a Valverde, en la isla de El Hierro, en Canarias. Allí permanecerá con mi madre y mis hermanos hasta 1945, en que, asciende a teniente y vuelve destinado a la península: primero a Andalucía, donde yo nazco, luego a Asturias y más tarde a Castilla-La Mancha. Asciende a capitán y es destinado a Madrid. En 1956 pasa a la reserva, y se retira, por edad, en 1958, con el grado honorífico de comandante.
Mi madre siempre fue una mujer religiosa, fuerte, y muy conservadora. Toda su familia paterna era militante del partido socialista. Un tío-abuelo mío, el más querido por mi madre, hermano de mi abuelo, fue diputado en las Cortes republicanas y alcalde del municipio de Vallecas, ahora integrado en el de Madrid. Se llamaba Amós Acero. Era un hombre de orden, muy preparado, republicano ferviente y socialista. Protegió los conventos e iglesias de su localidad cuando ocurrieron los sucesos de abril de 1931, defendiendo a los sacerdotes y religiosas de Vallecas. En 1941, fue condenado a muerte por un consejo de guerra y ejecutado. De nada valieron las intercesiones de esos mismos religiosos que él protegió.
En casa de mis abuelos maternos, de quien eran amigos, en la Rivera de Curtidores de Madrid, comieron muchas veces Indalecio Prieto, Julián Besteiro, Largo Caballero, el doctor Negrín y otros dirigentes socialistas, antes de la guerra civil. Mi madre los conoció a todos desde joven. Mis abuelos maternos murieron a mediados de los años 50. Llegué a conocerlos y jugué muchas tardes en su casa cuando mis padres iban a visitarlos.
Mi abuelo paterno fue también guardia civil. Murió en 1903. Nunca llegué a ver una foto suya. Tuvo 21 hijos, tres con mi abuela, que vivió con nosotros hasta mediados de los 50. En casa de mis padres vi su nombramiento como guardia civil expedido por la reina-regente, María Cristina. Un tío mío, hermano de mi padre, fue teniente de la Legión durante la guerra civil. Todos los hermanos varones de mi madre, y los maridos de sus hermanas, lucharon en el lado republicano.
Otro día, si tengo ánimo, seguiré con la historia. Ahora, les dejo el enlace a un interesante artículo aparecido en la Revista Claves de Razón Práctica de noviembre de 2008 titulado "Argumentos patéticos. Historia y memoria de la guerra civil".
Una persona asesinada es una persona asesinada, ¿o no?, se pregunta el autor del mismo, el profesor Ángel G. Loureiro, catedrático de Literatura Española Contemporánea y Teoría Literaria en la prestigiosa universidad de Princeton (Estados Unidos). Uno puede tener una clara simpatía por la República, dice, pero eso no resuelve las cuestiones éticas planteadas por los asesinados de ambos bandos. Y concluye su artículo: Sería muy tranquilizador tener una respuesta políticas a los dilemas suscitados por los asesinatos pero las cuestiones planteadas por todas las víctimas de la guerra civil no admiten una respuesta política tan sencilla como muchos asumen o exigen.
La foto que enmarca esta entrada es de 1949. En ella está toda mi familiar materna al completo. De los tres niños pequeños al pie de la misma, yo soy el que aparece más a la derecha del espectador.
Sean felices, por favor. Y como decía Sócrates: "Ιωμεν", vámonos. Tamaragua, amigos. HArendt