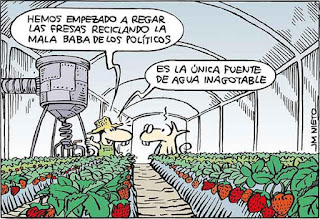Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz viernes. Mi propuesta de lectura de prensa para hoy, del escritor Antonio Muñoz Molina, va de los depredadores benévolos. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos.
El depredador benévolo
ANTONIO MUÑOZ MOLINA
15 ABR 2023 - El País
harendt.blogspot.com
ANTONIO MUÑOZ MOLINA
15 ABR 2023 - El País
harendt.blogspot.com
Uno no siempre dice la verdad sobre su educación lectora, unas veces por corregir el pasado, otras por simple olvido. Solo desde hace poco tiempo he vuelto a acordarme de que uno de los escritores a los que más admiré en mi primera adolescencia fue José Luis Martín Vigil, que ha regresado tristemente del olvido más de 10 años después de su muerte por una serie de sórdidas historias de abusos investigadas por Íñigo Domínguez. El tránsito entre el éxito abrumador y el descrédito irreparable puede ser muy rápido. Nadie puede desaparecer tan sin rastro como quien ha sido muy visible. Los lectores jóvenes de ahora no pueden imaginar la popularidad que tuvo Martín Vigil en los años sesenta y setenta, en aquella cultura literaria del franquismo que se ha borrado por completo de los estudios académicos y de la memoria común, y en la que predominaban superventas como las novelas de José María Gironella sobre la guerra civil y el Libro de la vida sexual del doctor López Ibor, sexólogo del Opus Dei. Había una propensión cautelosa a los temas “fuertes”, a las historias de insinuaciones sexuales, incluso de una cierta denuncia social. Ahora los autores que recordamos de aquellos años son sobre todo Miguel Delibes y Camilo José Cela, pero José María Gironella era mucho más leído que cualquiera de los dos. Los títulos de su trilogía sobre la guerra eran omnipresentes, y sugerían por sí mismos como una promesa de ecuanimidad en la rememoración: Los cipreses creen en Dios, Un millón de muertos, Ha estallado la paz. A Gironella llegué a saludarlo cuando ya era muy viejo, resignado a la oscuridad, tal vez también a la pobreza, después de haber vendido tantos centenares de millares de libros. Es posible que fuera mejor novelista de lo que recordamos.
Solo los títulos de las novelas de Martín Vigil competían en popularidad con los de Gironella. A los lectores incautos nos provocaban una sensación de atrevimiento y hasta de audacia, muy propia de aquella época, en la que había tan poca información y tan poca libertad, pero estaban surgiendo ya tantas expectativas, y en la que era tan fácil el gato por liebre. En una sociedad aislada, inquieta y medrosa, negociantes astutos como Cela o Dalí podían labrarse sin peligro una leyenda rentable de provocadores. El papel que ideó para sí mismo Martín Vigil fue el de aliado y cronista de una forma de rebeldía adolescente que no llegaba a desprenderse del cobijo de la Iglesia católica, que vindicaba una ardiente autenticidad frente a las hipocresías sociales, incluso una denuncia valerosa de la injusticia y la pobreza. En mi colegio eclesiástico, a los 12 o 13 años, yo dejaba sobre el pupitre una cierta novela de Martín Vigil y el título mismo ya era un manifiesto, un callado desafío: ¡Muerte a los curas!, Los curas comunistas.
En algunas de las novelas —Una chabola en Bilbao, Sexta galería— lo que nos atraía era una especie de apostolado o de obrerismo católico tan propio de la época como las misas con guitarras, las llamadas “misas de la juventud”, hacia las que nos atraía fatalmente nuestro inconformismo instintivo y muy poco informado. En alguna de aquellas misas alguien muy joven tocaba El cóndor pasa a la flauta en el momento de la consagración, y ahí se nos confundía un vago indigenismo con un residuo de la devoción a punto de extinguirse. Había curas viejos y feroces de sotanas brillosas que clamaban en los púlpitos contra el libertinaje de la juventud, los hombres afeminados con melenas, las chicas con minifalda, el desarreglo impío de las costumbres. El concilio reciente había abolido las misas en latín, pero ellos seguían amenazando con el azufre y el fuego del infierno, y nos aseguraban, cuando nos atrevíamos a confesarles que habíamos “pecado contra la pureza”, que no solo estábamos en pecado mortal: también por culpa de nuestro vicio se nos debilitaban los pulmones y la columna vertebral, y previamente a la condenación eterna nos estábamos ganando la tuberculosis y la hemiplejía.
Pero ya había otros curas, otros educadores católicos. En vez de acusarnos se ofrecían a comprendernos. La pubertad es más vulnerable todavía que la niñez. Despertar a la adolescencia en una sociedad oscurantista en la que el sexo es angustia, ignorancia y pecado, lleva a sentirse culpable sin saber de qué, a encontrarse tan perdido o perdida en el propio cuerpo como en el mundo exterior, que casi de la noche a la mañana ha dejado de ser el paraíso para convertirse en un lugar ajeno y hostil. De la autoridad grosera podíamos defendernos con un instinto visceral de rechazo, como del olor a sudor rancio y tabaco que a veces reinaba en la penumbra del confesionario. Más peligrosos podían ser algunos maestros suaves, benévolos, persuasivos, en los que el adolescente creía encontrar lo que más necesitaba, un adulto que se ponía a su altura y podía comprender lo que estaba sintiendo, lo que a nadie más podía contar, una voz de aceptación y no de condena.
Una voz así nos parecía escucharla en las novelas de Martín Vigil. Abríamos La vida sale al encuentro y el título ya estaba aludiendo a nuestro desconcierto, a nuestro desvalimiento. A diferencia de nuestros padres y nuestros profesores, lejanos en su hermetismo autoritario, Martín Vigil era el adulto cargado de conocimiento y experiencia en el que podríamos confiar, porque sabía lo que estábamos sintiendo, nuestro maestro, pero también nuestro cómplice, capaz en caso necesario de guardar un secreto. El peligro para un niño es el tío Sacamantecas y el Hombre del Saco, el monstruo que puede devorarlo. Para el adolescente, para el joven, el depredador más dañino puede que sea el maestro que lo deslumbra y que también se pone de su lado, el que comparte y acepta su confusión y al mismo tiempo, sin imponerle nada, le ofrece una guía, le anima a liberarse del miedo, y a atreverse a lo que desea, a ser él mismo.
Dice Íñigo Domínguez que al final de algunas novelas de Martín Vigil venía su dirección, para que los lectores pudieran escribirle. De eso yo no me acuerdo. Pero es posible que de haberla visto, yo también me hubiera animado a contarle por escrito mi admiración y mi gratitud, y hubiera esperado una respuesta, con la avidez ya olvidada con la que esperábamos entonces las cartas. Puedo imaginar lo que sintieran quienes sí recibieron una respuesta, la incredulidad, el halago, el nombre admirado en el remite, el propio nombre trazado en el sobre por la misma mano que escribía los libros, las palabras ahora exclusivamente dirigidas al destinatario de esa carta, llegada del reino fabuloso de la literatura, de una dirección particular de Madrid.
El depredador tiende con destreza su trampa y espera paciente a que caiga en ella la víctima. Su ventaja no es la fuerza física, sino la astucia de elegir la presa más débil. En un piso del barrio de Salamanca que imaginamos antiguo y cavernoso, el maestro escribía cartas y tendía cebos, experto tejedor de su tela de araña, y aguardaba el sonido del timbre, la llegada del elegido —en algún caso también la elegida—, el designado de antemano, el más herido, el más necesitado de lo que el maestro le había prometido, el profeta impostor, el lobo bajo una piel de cordero. Martín Vigil murió olvidado hace algo más de 10 años en una residencia de ancianos, y sus novelas desaparecieron hace mucho tiempo de las librerías, pero todavía hay personas marcadas para siempre por ese delito sin excusa que es la vulneración y el abuso de los indefensos.