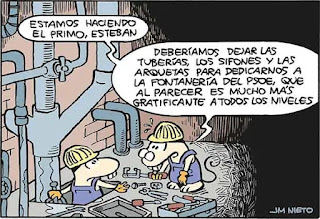El Especial de cada domingo no es un A vuelapluma diario más, pero se le parece. Con un poco más de extensión, trata lo mismo que estos últimos, quizá con mayor profundidad y rigor. Y lo subo al blog el último día de la semana pensando en que la mayoría de nosotros gozará hoy de más sosiego para la lectura. El profesor y escritor italiano Marco Balzano, autor de ‘Me quedo aquí’ (Duomo), analiza en este Especial dominical [Educarse es amar: los retos de una sociedad en ruinas. Babelia, 3/6/2020] los desafíos a los que nos enfrentamos en la nueva era que ahora empieza. "Tengo un amigo poeta en Suiza -comienza diciendo Balzano- que me invitó a dar una charla a sus alumnos en el instituto cantonal de Lugano. Era el año 2010 y acababa de ver la luz mi primera novela, Il figlio del figlio. Lo había publicado hacía poco un pequeño editor de Roma y luego, por pura casualidad, Maja Pflug, que después se convertiría en mi traductora, había encontrado un ejemplar (creo que el único que quedaba a la venta en toda Italia) y le había propuesto a la editorial Kunstmann que lo tradujera al alemán. Aquel día de hace diez años se me ha quedado grabado y, como pueden comprobar, despierta otros recuerdos que hoy siguen siendo muy importantes para mí. Cogí el tren en Milán muy temprano para poder estar en Lugano a las diez. El trayecto dura poco, pero cuando llegué tenía la sensación de haber viajado horas y horas en tren. Soy profesor y, quizá por deformación profesional, siempre me fijo mucho en cómo son las escuelas. Estoy convencido de que es un punto de observación especialmente idóneo para comprender si nos encontramos en una sociedad verdaderamente interesada en el saber y la atención a sus ciudadanos. Creo que fue precisamente el hecho de dar una vuelta para explorar el centro lo que me hizo pensar que había realizado un largo viaje.
El blog de HArendt: Pensar para comprender, comprender para actuar # Primera etapa 2005-2008 (en Blog.com) # Segunda etapa: 2008-2020 (en Blogger.com) # Tercera etapa: 2022-2026 (en Blogger.com) #
lunes, 2 de junio de 2025
[ARCHIVO DEL BLOG] UNA REFLEXIÓN NECESARIA. PUBLICADO EL 07/06/2020
El Especial de cada domingo no es un A vuelapluma diario más, pero se le parece. Con un poco más de extensión, trata lo mismo que estos últimos, quizá con mayor profundidad y rigor. Y lo subo al blog el último día de la semana pensando en que la mayoría de nosotros gozará hoy de más sosiego para la lectura. El profesor y escritor italiano Marco Balzano, autor de ‘Me quedo aquí’ (Duomo), analiza en este Especial dominical [Educarse es amar: los retos de una sociedad en ruinas. Babelia, 3/6/2020] los desafíos a los que nos enfrentamos en la nueva era que ahora empieza. "Tengo un amigo poeta en Suiza -comienza diciendo Balzano- que me invitó a dar una charla a sus alumnos en el instituto cantonal de Lugano. Era el año 2010 y acababa de ver la luz mi primera novela, Il figlio del figlio. Lo había publicado hacía poco un pequeño editor de Roma y luego, por pura casualidad, Maja Pflug, que después se convertiría en mi traductora, había encontrado un ejemplar (creo que el único que quedaba a la venta en toda Italia) y le había propuesto a la editorial Kunstmann que lo tradujera al alemán. Aquel día de hace diez años se me ha quedado grabado y, como pueden comprobar, despierta otros recuerdos que hoy siguen siendo muy importantes para mí. Cogí el tren en Milán muy temprano para poder estar en Lugano a las diez. El trayecto dura poco, pero cuando llegué tenía la sensación de haber viajado horas y horas en tren. Soy profesor y, quizá por deformación profesional, siempre me fijo mucho en cómo son las escuelas. Estoy convencido de que es un punto de observación especialmente idóneo para comprender si nos encontramos en una sociedad verdaderamente interesada en el saber y la atención a sus ciudadanos. Creo que fue precisamente el hecho de dar una vuelta para explorar el centro lo que me hizo pensar que había realizado un largo viaje.
EL POEMA DE CADA DÍA. HOY, DE LA MISMA CARNE, DE AUGUSTO ROA BASTOS
DE LA MISMA CARNE
Dejé al poniente
la franja tutelar de la cigarra;
un pueblo como un árbol y su ardiente
madera
que en mi caja de hueso y de memoria
construye su guitarra
doliente
en lo más vivo de mi escoria.
El pecho agujereado
deja ver el latido
tanteando las paredes
del lado más despierto y desvalido.
(Resístele, si puedes)
El tronco empayenado
crece todas las noches en el valle;
gime y se desespera
cuando huele mis pasos
sobre el distante asfalto de la calle
en que vivo.
De obstinada manera
tiembla en voz alta en todos mis pedazos.
Temo que no se calle
si no voy esta noche a la frontera.
Conteniendo el aliento
lo escucho entre el rumor de los hachazos.
(Ni una pausa siquiera)
Su quejido es tan fuerte
que me alumbra la cara
y me oscurece el pensamiento;
tan delgado el temblor que nos separa
y esta pared silvestre tan ligera,
que un latido sangriento
pone de pie mi vida a cada golpe
que destroza a lo lejos su madera.
***
TO’O HESEGUÁQUI
Poniéntepe aheja
ñakyrãnguéra henda porãha;
yvyra mátaichagua táva ha ijyvyra
hendýva
che kanguekue ha mandu’a ryrúpe
ojapóva imbaraka
hasẽva
che ytyku’i oikovehápe.
Pyti’a ikuapávape
jahecha mba’e tytýi
opoko poko ogykére
opáy ha ityre’ỹveha gotyo.
(Embotovéke, ikatũrõ)
Imáta oñempajenáva
vállepe okakuaa pyharekue;
ipyahẽ, ipy’atarova
ohetüvo che guata
tapehũ mombyry aikoha
ariete.
Ñemohatã rupive
otytýi sapukái opaite che pehenguépe.
Añandu nokirirĩmo’ãi
ndahairõ pyhare tetã rembe’ýpe.
Ajokokuévo che pytu
ahendu jehachea mbota apytépe.
(Ndaipóri pa’ũmi)
Pe ipyahẽ hatãitégui
che rova ohesapéva
ha che remimo’ã omoypytũ;
ryrýi ñanemomombyrýva ipo’imi
ha ko ogyke ka’aguy ipererĩetégui,
py’a tytýi huguýva
mbota mbotápe omopu’ã ko che reko
ha ojoka mombyry ijyvyra.
***
AUGUSTO ROA BASTOS (1907-2005)
poeta paraguayo
domingo, 1 de junio de 2025
NADIE QUE AME LA TRADICIÓN JUDÍA PUEDE PERMANECER CALLADO. ESPECIAL DE HOY DOMINGO, 1 DE JUNIO DE 2025
Si la seguridad de Israel es una razón de Estado para Alemania, la política germana en Oriente Próximo debe reposicionarse, dicen en El País [Nadie que ame la tradición judía puede permanecer callado, 30/05/2025] Navid Kermani, escritor alemán, y Natan Sznaider, sociólogo israelí. La guerra de Israel contra Hamás fue una reacción a la masacre del 7 de octubre y, como tal, no sólo es comprensible sino también legítima, en principio y en la medida en la que las guerras se pueden justificar. En cuestión de semanas, sin embargo, el conflicto israelí nos ha acabado enfrentando. A pesar de nuestra larga amistad, o quizás como consecuencia de ella, hubo semanas en las que ya no podíamos siquiera intercambiar mensajes de WhatsApp, tal era la rabia de uno por la menguante solidaridad con Israel y del otro por la falta de empatía con la población civil de Gaza. Nuestra opinión sobre el proceso ante el Tribunal Internacional de La Haya era igualmente contraria. No obstante, ambos hemos tenido siempre claro que, mientras continúe la ocupación, no habrá seguridad para Israel. En sentido inverso, los palestinos nunca lograrán un Estado propio mientras sigan sin reconocer la existencia de Israel. “Desde el río hasta el mar”, claman los extremistas de ambos bandos, una consigna que ha llevado a los dos pueblos al actual abismo en el que se encuentran.
El odio, y sobre todo el miedo al otro, seguirán separando a israelíes y palestinos durante mucho tiempo. Lo único que podría llegar a reconciliarlos es el agotamiento y, con ello, la toma de conciencia de que el otro no desaparecerá por mucho que se le ataque de manera atroz. Bien al contrario: la política de máxima crueldad no sólo ha hecho que la vida de los israelíes sea más insegura, culminando en el 7 de octubre, la mayor masacre contra los judíos desde el Holocausto, sino que también ha socavado el Estado de derecho y la democracia. El terror de Hamás ha llevado a la total destrucción de la franja de Gaza y a la máxima falta de libertad también en Cisjordania.
Hablemos de Israel: nada nos resulta más familiar y comprensible que la venganza. Pero existe una gran diferencia entre la venganza y la disuasión políticamente necesaria. La soberanía es la que debe establecer esta diferencia. El Estado soberano tiene la posibilidad de redefinir a este enemigo apocalíptico como político. En política, amistad y enemistad significan cosas distintas que en nuestra vida social. Justo por eso, nuestra vulnerabilidad debería convertirse en el punto de partida de todo nuestro pensamiento y proceder. Pero, ¿pueden precisamente los descendientes de la persecución percibir la vulnerabilidad como el comienzo de la política? ¿No deberían buscar lo contrario, volverse invulnerables, para que sus hijos puedan sobrevivir? No; nosotros creemos que existe otro camino, pues cuando sobrevivir se vuelve más importante que la vida misma, entonces se socava, también, la única razón para la existencia del Estado de Israel: que los judíos, perseguidos, denigrados y masacrados desde hace siglos, tengan un lugar en el mundo donde poder vivir como cualquier otro pueblo. Un lugar donde no tengan que ser ni víctimas ni héroes. Donde se sientan seguros, lleven una vida normal, donde su existencia no se discuta, sino que sea aceptada por todo el mundo. Israel nunca ha estado más lejos de esta visión, la visión de sus fundadores.
Hablemos de Palestina: nada nos resulta más familiar y comprensible que la venganza. Pero hay un diferencia importante entre la venganza y la resistencia políticamente necesaria. La venganza es ciega, se estanca en el pasado y distorsiona nuestro propio y bello rostro hasta convertirlo en una máscara histriónica. La venganza es, además, estúpida, y no logra objetivo alguno, en caso de que lo tenga, sino todo lo contrario: agudiza la injusticia y la propia necesidad, pues el agredido tiene más medios y devolverá el golpe de manera mucho más brutal. Por el contrario, cuando se lo propone, la resistencia es inteligente, tan inteligente como el movimiento antiapartheid, tan inteligente como Gandhi, tan inteligente como lo fueron los palestinos en la Primera Intifada, cuando se manifestaron de manera pacífica o se colocaron armados con piedras frente a los tanques. Consiguieron entonces el apoyo a su legítima reivindicación no sólo de todo el mundo, sino también, y de manera más crucial, de buena parte de la sociedad judía, lo que ejerció una enorme presión sobre los gobernantes de Jerusalén y de Washington. La resistencia piensa siempre en la posibilidad de convivir mañana con el opresor de hoy. Y aquellos en Occidente que glorifican a Hamás como movimiento de resistencia deberían recordar cómo trata a los miembros de la oposición. No hay prisión israelí más cruel.
¿Cuánto sufrimiento ajeno se puede justificar con dejar de sufrir uno mismo? Las multitudinarias manifestaciones semanales en Israel en favor de un alto el fuego y los miles de personas que han arriesgado sus vidas protestando contra Hamás en Gaza dejan claro que son muchos los ciudadanos en ambos lados, si no la mayoría de ellos, literalmente hartos del radicalismo de sus líderes. Para ellos, la seguridad de unos requiere la libertad de los otros y viceversa. Desde el enfoque pragmático de los intereses comunes, formulamos ahora hace un año un consenso mínimo que estipulaba un alto el fuego, la puesta en libertad de los rehenes, el desmantelamiento de Hamás y la implicación de otros Estados árabes. Habíamos depositado las pocas expectativas que albergábamos en la Administración estadounidense del presidente Joe Biden y el secretario de Estado Antony Blinken. Sin embargo, aquellas no se vieron cumplidas hasta más tarde —muchos terribles meses más tarde, tanto para los ciudadanos de Gaza como para los rehenes—, cuando Biden se despidió del poder. Fue ni más ni menos que Donald Trump quien, aparentemente, logró el alto el fuego y la puesta en libertad de rehenes.
La ruptura unilateral del acuerdo de alto el fuego por parte de Israel el pasado 18 de marzo ha transformado profundamente la situación. Después de tantos años de amistad y enfrentamiento, ambos seguimos teniendo una visión diferente de las causas del conflicto, pero no así del presente. El Gobierno de Benjamín Netanyahu no sólo ha renunciado a recuperar con vida a los rehenes; aún peor: cada día hace ver a sus desesperados familiares que son una molestia. Sí, los familiares molestan, molestan al Gobierno cuando pretende aferrase a la ilusión de que es posible destruir a Hamás y liberar a los rehenes al mismo tiempo; molestan a la hora de destruir la miseria restante, expulsar a la población palestina y repoblar Gaza con judíos. Esto hace tiempo que se está poniendo en práctica. Con los bloqueos de la ayuda humanitaria, los crímenes de guerra a cara descubierta y los planes de limpieza étnica de Gaza, que se propagan en Washington, se convierten en política gubernamental en Tel Aviv y el ejército ejecuta en amplias zonas de la Franja, tanto Israel como los Estados Unidos dejan más que claro que ya no quieren formar parte de un mundo democrático y civilizado.
Ni la guerra, ni los bloqueos de la ayuda humanitaria, ni el plan de desplazamiento tienen justificación alguna, moral en ningún caso, pero tampoco a nivel estratégico, si lo que se busca es un futuro para Israel. Más aún: la política del Gobierno de Netanyahu destruye todo aquello por lo que se considera que vale la pena vivir y es digno de respecto en el Estado judío —que se creó tras el Holocausto—, como el Estado de derecho, la libertad de expresión, la democracia y la apertura al mundo. Los críticos son tildados de antisemitas y deslegitimados. Al mismo tiempo, el Gobierno organiza una conferencia sobre el antisemitismo que resulta ser el quién es quién del extremismo internacional de derechas. Nadie que ame la tradición judía y que esté especialmente influido por los pensadores judíos, como nosotros dos, puede permanecer callado ante esto. Este espíritu judío crítico nos sirve de guía para mantener un espíritu de oposición, humano y valiente. Sólo hay que pensar —y son únicamente dos de entre muchos ejemplos— que en el mundo árabe el judío Franz Kafka es uno de los escritores más leídos y la judía Hannah Arendt una de las filósofas más seguidas, para darse cuenta de los muchos puentes que existen en estos tiempos de odio y antisemitismo. Y viceversa, muchos israelíes se sorprenderían de la humanidad y amplitud de la historia intelectual árabe y, en particular, de la judeoárabe. ¡Y también de la moderna Palestina! Esta no sólo representa lucha y miseria, sino también una literatura de categoría mundial con poetas como Mahmud Darwish y Emile Habibi.
No sabemos cómo podría ser la paz, qué figura política adoptaría, si dos Estados serían mejor que uno conjunto o una federación. En primer lugar, para que se puedan dar la reflexión y, después, el diálogo, hay que dejar las armas, liberar a los rehenes y atender a la población de Gaza. Antes que nada cuenta el presente, como en una Unidad de Cuidados Intensivos donde lo importante es lo más elemental, es decir, la vida. Ni esto ni las necesidades individuales parecen importar en estos momentos al Gobierno israelí. Dejando de lado los conocidos intereses personales de Netanyahu y su coalición, lo que se intenta es hacer realidad una visión pervertida de Israel. Para ello, el Gobierno israelí acaba con la vida tanto en Gaza como, previsiblemente, en Cisjordania, incluyendo la de los rehenes que, desde hace ya un año y medio, esperan una luz al final de un túnel frío y húmedo. Israel existe para que los judíos estén protegidos. Un Israel que traiciona a sus propios ciudadanos secuestrados ya no es Israel.
¿Qué significa esto para Alemania? Si la seguridad de Israel se convierte en razón de Estado, la política de Alemania en Oriente Próximo en interés de la existencia de Israel debe reposicionarse. Alemania no debería erigirse en portavoz de las críticas a Israel, sino esforzarse siempre en abrir canales de diálogo al más alto nivel de gobierno, siempre bajo las garantías del derecho de los pueblos, algo a lo que se debe más que ningún otro Estado en el mundo. Somos conscientes de que en Alemania más que en otros lugares existen tabúes que, por buenas razones, no se deben tocar. No obstante, si le importa el futuro de Israel y la credibilidad moral de su país, el Gobierno federal debería dejar aún más claro que rechaza la guerra reiniciada en marzo igual que lo hacen casi todos los gobiernos del mundo, en lugar de apoyarla, además, con el envío de armas.
Pero, sobre todo, el próximo Gobierno federal debería hacer todo lo posible para que Europa tenga, por fin, una política exterior común y coherente, pues sólo una Unión Europea con legitimidad democrática, con procesos y comisiones que funcionen en lugar del egoísmo nacional y el principio de unanimidad, sería lo suficientemente fuerte como para influir en unos acontecimientos que le afectan directamente. Esto comprende tanto la guerra en Ucrania como en Oriente Próximo, con sus muchos focos de conflicto, sus ricos subsuelos y sus movimientos migratorios. Con los Estados árabes moderados que, desde hace tiempo, se muestran dispuestos a una paz con Israel, pero también con Reino Unido, Canadá, Japón y superpotencias como China e India, la UE tendría en estos momentos socios que, también por razones propias, y en muchos casos económicas, están interesados en un arreglo entre Israel y Palestina para pacificar toda la región. Unidas, estas fuerzas serían toda una potencia. Por el contrario, Alemania ya no puede confiar en Estados Unidos ni en Ucrania ni en Oriente Próximo, y sólo en la Unión Europea tendría la posibilidad de defender sus valores y sus intereses nacionales. En vista de todo ello, y en caso de que quiera lograr algo, la futura política exterior alemana y para Oriente Próximo tiene que ser necesariamente europea. Y lo que se debe lograr con todos los medios económicos y diplomáticos que Europa tiene a su disposición es que se acabe la guerra, que sólo se beneficia a sí misma.
Si continúa, no sólo acabará con la vida de los últimos rehenes vivos, sino con la existencia de los palestinos en Gaza y, previsiblemente, en Cisjordania. Sembrará aún más odio y violencia para generaciones venideras. En este sentido, Israel tiene que ser consciente de una cosa: incluso con la ampliación de su soberanía a otros territorios, continuaría siendo un país muy pequeño y vulnerable, cuya supervivencia depende de unos Estados Unidos cuyo porvenir y fortalezas están cada vez más entredicho. Tomar conciencia de la propia vulnerabilidad podría ser el punto de partida para una nueva política más productiva en Israel y también en toda una región cuyos ciudadanos se sienten abandonados y están desesperados: libaneses, palestinos, turcos, iraníes, jordanos, sirios, kurdos, yazidíes, egipcios, libios, yemeníes, cristianos árabes y aún más.
El futuro alberga sorpresas, el pasado no. Quien observe los movimientos de protesta y los levantamientos de los pasados años en Oriente Próximo, en Siria, en Líbano, en Irán, en Turquía, en Yemen, en Egipto, en todo el Magreb, en Sudán, pero también en Israel y ahora, incluso, en Gaza, comprobará que en todas partes hay personas jóvenes hartas de la visión de sus líderes que quieren una vida en paz con un día a día normal. En ellas Oriente Próximo ya está unido. Y también lo está en las imágenes de ciudadanos demacrados, ya sean sirios salidos de las mazmorras del régimen de El Asad, rehenes liberados o gente que huye o muere de hambre en Gaza. Es como echar la vista atrás a un pasado judío y europeo en el que la guerra dio lugar a imágenes como ésas pero, también, a la esperanza de una nueva vida. El horror tiene muchas caras, y todas se parecen a la nuestra. Navid Kermani es escritor y Premio de la Paz de los Libreros Alemanes en 2015. Natan Sznaider es profesor emérito de Sociología y Premio de la Paz de la Fundación Hermanas Korn y Gerstenmann en 2024. Son coautores de Israel. Eine Korrespondenz (Hanser Verlag, 2023).