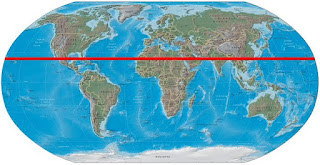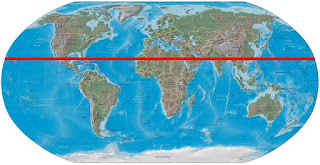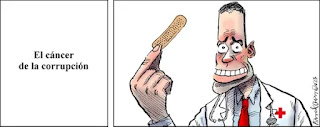Hace apenas dos siglos que los seres humanos adquirimos la conciencia de que en el plazo de nuestra existencia podíamos vivir en varios estadios históricos; hoy todo se ha acelerado, comenta en El País [Incertidumbre, 06/07/2025] el escritor Leonardo Padura. Hace unas semanas, comienza diciendo Padura, escuché en un telediario una noticia que fue quizás la más reveladora de todas las recogidas en el tiempo de transmisión. Se informaba que ese día el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, fundamentaba la previsión de un decrecimiento económico español en tres décimas y lo atribuía, entre otras razones, a lo que calificaba como un entorno “extremadamente complejo” debido, sobre todo, a la guerra arancelaria desatada por el presidente estadounidense Donald Trump… o sea, algo que más o menos todos sabemos y sufrimos en diversas proporciones. Sin embargo, lo que le ponía condimento a un tema ya tan manido, que tiene más cabezas amenazantes que la consabida Hidra, era que en su discurso explicativo del proceso en marcha el señor Escrivá había mencionado más de 20 veces una palabra que, con su turbia semántica, daba el mejor sentido a lo que estaba exponiendo: incertidumbre. Mucha, demasiada incertidumbre.
Se dice que hace apenas dos siglos que los hombres al fin adquirimos la plena y dramática capacidad de saber que, en el plazo de nuestras existencias terrenales, podíamos vivir en varios estadios históricos. La posibilidad de alcanzar más años de vida se combinó con la intensidad de revulsivas alteraciones sociales, como las ocurridas en Francia durante las décadas que van del derrocamiento del antiguo régimen en 1789 al final de la Restauración Borbónica en 1830. La sensación de que nada era permanente, de que te ibas a la cama en un mundo y podías amanecer en otro debe haber engendrado notables dosis de incertidumbre social y económica, pero, por supuesto, en proporciones que apenas resultarían comparables con la que gravita sobre nuestro presente y futuro inmediato, en un mundo tan profundamente conectado. Y se trata de una inseguridad generada, además, desde muy diversos frentes.
Semejante coyuntura no responde solo a que en esta época se haya acelerado la velocidad del tiempo histórico y, por ello, hayamos sido capaces de contemplar con nuestros ojos mortales el nacimiento, esplendor y decadencia de una incontable cantidad de paradigmas y conceptos, y asistido a su voraz sustitución por otros, casi siempre más agresivos, violentos y eficientes. Buenos ejemplos de esos reemplazos avasallantes podrían ser el macabro pero exitoso modelo político-económico chino o esos avances tecnológicos que se superan cuando apenas los hemos descubierto. Y, mientras tanto, nos acompaña la sensación de que estamos siendo espectadores de cómo se filma, secuencia por secuencia, un reality show sobre cuyo desarrollo y desenlace, preñados de incertidumbre, no tenemos demasiadas opciones de intervención.
Cuando José Luis Escrivá se encallaba repitiendo la palabra de orden, es evidente que se refería al proceso macroeconómico de que en los mercados se ha establecido una avasallante inseguridad desde el mismo día del ascenso a la presidencia del imprevisible y errático Donald Trump. Pero, al mismo tiempo, el funcionario se estaba refiriendo a que en el resto de los aspectos de la vida social y política planetaria semejante percepción resulta cada vez más agobiante pues arrastra efectos inmediatos para cada uno de los ciudadanos como es la elevación de los costes de la vida que ya son retadores o incluso inalcanzables para un enorme por ciento de la población mundial.
La posibilidad nunca descartable de que las guerras en curso sufran un proceso de escalada hasta una conflagración con armas nucleares incluidas no es ahora mismo una posibilidad más o menos acechante, como ocurrió en los tiempos de la Guerra Fría. La coyuntura actual entraña unos niveles de crispación que, apenas con un misil mal dirigido, puede llevarnos a enfrentamientos de consecuencias imprevisibles, o tremebundamente previsibles. Hoy mismo, mientras escribo estas palabras, un precario alto al fuego en el intercambio de golpes entre Israel e Irán, con la alegre participación estadounidense, nos mantiene agobiados por una incertidumbre que abarca también el rumbo de la guerra de Rusia y Ucrania cuyos avatares provocan otras y más incertidumbres sobre devenires regionales y hasta universales, pues el frente abierto por el voraz e incontrolado Putin más que cerrarse, puede optar por expandirse. Y vale la pena no olvidar esas incertidumbres abrasivas que sufren los habitantes de Gaza, víctimas de un genocidio que parece no tener fin.
Parece evidente que resultan incontables las incertidumbres que en nuestro presente acosan buena parte de la humanidad. Una de ellas es —escojo una bien dramática— la muy dolorosa en que viven millones de migrantes de todas partes del mundo. Mientras en Europa se pretende blindar fronteras e incluso abrir “campos de internamiento” y ejecutar devoluciones, esa sensación de precariedad agrede ahora mismo a residentes ilegales o incluso legales en Estados Unidos, quienes temen por su destino como nunca antes había ocurrido con tal intensidad. Cualquier individuo, solo por sus rasgos étnicos, puede ser denunciado, detenido, esposado, e incluso deportado sin más trámites judiciales, en unas cacerías policiales que tanto recuerdan los pogromos de judíos en la Alemania nazi, y nos pueden hacer pensar que se ha producido uno de esos inquietantes rizos de la historia, con su perversa tendencia a replicarse. Además, no debe desconocerse que la incertidumbre bajo la cual viven esos millones de personas en Estados Unidos se multiplica entre los otros muchos millones que dependen en buena medida de las remesas que los emigrados envían a sus países de origen (Centroamérica, México, Cuba y otros, solo por aludir al ámbito latinoamericano) en lo que ha sido una recurrida práctica económica y familiar establecida por la necesidad, la política y la pobreza.
Mientras, la que debería ser una punzante incertidumbre universal sobre los efectos del cambio climático en curso, muchas veces es relegada… aunque solo hasta que nos afecta con las furias más desatadas y somos las víctimas escogidas por algunas de sus consecuencias: huracanes tropicales más poderosos, tormentas impredecibles, sequías e inundaciones o una catastrófica dana, alteraciones que generan, o al menos deberían generar, sus propias incertidumbres sobre el porvenir que espera a las generaciones que nos sucederán en este mundo nuestro... y sobre cómo será de devastador el próximo vendaval.
Al mismo tiempo, como flechas que apenas somos capaces de distinguir, pasan sobre nosotros los progresos agresivos y bastante descontrolados de la tecnología. Ahí está ya, como algo más que una amenaza futurista esa Inteligencia Artificial Generativa que, con su capacidad creativa, provoca la incertidumbre sobre el destino de diversas profesiones y lo que llegará a representar dentro de la trama social en un futuro muy próximo. ¿Hasta cuándo —escojo un caso ejemplar, muy cercano— los humanos podremos competir en el mercado del libro, de la creación musical, las artes plásticas y el cine con las capacidades y cada vez mayor eficiencia de esa inteligencia no humana, o mejor, sobrehumana? ¿Qué ocurrirá con la sublime creación artística de los hombres cuando una máquina consiga suplantarnos y hacerlo con su velocidad inmensurable?
Las consecuencias económicas y sociales que genera este apenas esbozado estado de cosas se combina, para más ardor, con la más cotidiana y avasallante de las incertidumbres que nos rodean: la del (des)conocimiento de la verdad. En una época en que tanto en el foro público de las redes sociales como en los gabinetes presidenciales el acto de mentir parece gozar de impunidad y rendir los más altos beneficios, la duda se nos ha convertido en catastrófica certeza: la de saber que ni siquiera la verdad escapa del espíritu dominante de esa envolvente incertidumbre que agobia a nuestro tiempo. Leonardo Padura es escritor.