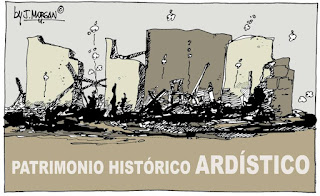Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz lunes. Mi propuesta de lectura de prensa para hoy va de la comparecencia en las redes sociales, porque como dice en ella el escritor Jordi Soler, hoy, perece quien no comparece en internet para manifestar una idea u ocurrencia, para presumir de las cosas que mejor apuntalen su careta, confeccionada a partir de aquello que exhibimos en las redes sociales. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Nada más por mi parte salvo desearles que sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos.
La máscara
JORDI SOLER
14 SEPT 2022 - El País
“Quien no parece, perece”. Esta sentencia de Quevedo podría ser un aviso para los habitantes del siglo XXI, a propósito de ese vasto instrumental que hoy tenemos a nuestra disposición para parecer lo que no somos.
Para no perecer hay que parecer, de acuerdo con la sentencia de Quevedo, aunque en nuestro tiempo, para parecer haya que recurrir a la máscara, que hoy es fundamentalmente electrónica.
Si ajustamos, respetuosamente, la sentencia del poeta a la partitura contemporánea y a la idea de la máscara electrónica, diríamos: quien no comparece, perece.
Comparecer es salir en la Red a manifestar una idea, a soltar una ocurrencia, a presumir de algo que se posee, estatus, un objeto, una situación envidiable en el espacio, las cosas que mejor apuntalen nuestra máscara, que está confeccionada a partir de aquello que exhibimos en Instagram, en Twitter, en Facebook o en TikTok, y que no se ajustan necesariamente a la realidad, no son propiamente el reflejo de lo que somos, sino de lo que quisiéramos ser o, para cerrar el círculo quevedesco: de lo que queremos parecer.
Cerrado el círculo, abramos otro, del mismo Quevedo, para ir redondeando la idea de esa máscara que exhibimos con total desparpajo, con este adagio que es una de sus migajas sentenciosas: “Tanto mal causa parecer malo como serlo”.
De tanto querer parecer, acabamos siendo, nos viene a decir el poeta y también sugiere que no es en absoluto baladí ese maquillaje que nos hacemos en la red social, esa máscara, porque tiene consecuencias en la vida tridimensional que no es, por cierto, ni tan interesante, ni tan colorida, ni tan feliz como aparece en las pantallas.
Para este diferencial entre lo que somos y lo que pretendemos ser, lo que parecemos cuando comparecemos en la Red, Quevedo nos ofrece, en su libro Providencia de Dios, otro correctivo: “No es grande la hormiga por estar sobre un monte”. Adecuemos a nuestro tema esta imagen, hilarante si se piensa en la tierna ingenuidad de la hormiga, en sus ínfulas: el monte es la red social y la hormiga, dicho esto de manera comedida, somos nosotros.
Cuando el ciudadano de este milenio se pregunta, en la orilla misma del precipicio, ¿me apunto a una red social?, ¿con cuál máscara comparezco?, ¿quién digo que soy?, lo mejor que puede hacer es masticar muy bien esta otra sentencia de Quevedo, la última antes de recurrir a otra fuente, para seguir hurgando en el asunto de esa máscara que últimamente nos define: “Nada se ha de mostrar menos que lo que se desea más”.
Los antiguos griegos tenían una palabra que nosotros tendríamos que adoptar como talismán, como salvavidas, quizá sería mejor decir. La palabra, que es en realidad una fórmula para vivir mejor la vida y, de paso, evitar la tentación de enmascararnos es diké. Hay que vivir orientados por la diké, es decir, conforme a nuestra propia naturaleza. La diké, que es parienta del Tao chino, te invita a ser quien eres con todas tus singularidades; de esta forma se vive más ordenadamente, de acuerdo con lo que se es, y no con la máscara que nos hace parecer lo que no somos.
Regresemos a hurgar en la Red, que es el sitio donde nuestro siglo se exacerba, donde tiene lugar ese flagrante baile de máscaras en el que se comparece pareciendo lo que no se es.
En Instagram la gente, normalmente, es lo que no es. Ahí todos comparecen en situaciones idílicas, son felices y hasta podría pensarse que basta ponerte ahí para que el destino te sonría. En Twitter, por poner otro ejemplo, la gente tampoco es lo que es: los usuarios son más listos, más bravos, más valientes y respondones: llevan máscara; son como no son en el mundo tridimensional.
Pero esto no es nada nuevo, los individuos de nuestra especie han tenido desde siempre la tentación de ser lo que no son, ya lo decía Albert Camus en sus geniales Carnets: “El hombre es el único animal que se opone a ser lo que es”. No es nada nuevo pero la escala y la perspectiva son radicalmente distintas: las redes sociales son ubicuas, omnipresentes, y nos orillan, porque de eso se trata, a comparecer enmascarados en la pantalla.
El fenómeno seguirá escalando con la inminente llegada del metaverso, donde tendremos un mundo completo, con sus objetos, sus aparatos y sus vestidos, sus amores y sus afectos en el que podremos ser lo que no somos las 24 horas del día.
Ser lo que no eres es mucho más complicado y fatigoso que ser lo que eres, ahí está la sabiduría de la diké, que nos invita a despojarnos de la máscara. Ser lo que no somos implica desconocernos y esto, además de despreciar a la estimable diké, va en contra del primer mandamiento de la filosofía, y de la buena vida en general, que es, como ustedes bien sabrán, conócete a ti mismo.
JORDI SOLER
14 SEPT 2022 - El País
“Quien no parece, perece”. Esta sentencia de Quevedo podría ser un aviso para los habitantes del siglo XXI, a propósito de ese vasto instrumental que hoy tenemos a nuestra disposición para parecer lo que no somos.
Para no perecer hay que parecer, de acuerdo con la sentencia de Quevedo, aunque en nuestro tiempo, para parecer haya que recurrir a la máscara, que hoy es fundamentalmente electrónica.
Si ajustamos, respetuosamente, la sentencia del poeta a la partitura contemporánea y a la idea de la máscara electrónica, diríamos: quien no comparece, perece.
Comparecer es salir en la Red a manifestar una idea, a soltar una ocurrencia, a presumir de algo que se posee, estatus, un objeto, una situación envidiable en el espacio, las cosas que mejor apuntalen nuestra máscara, que está confeccionada a partir de aquello que exhibimos en Instagram, en Twitter, en Facebook o en TikTok, y que no se ajustan necesariamente a la realidad, no son propiamente el reflejo de lo que somos, sino de lo que quisiéramos ser o, para cerrar el círculo quevedesco: de lo que queremos parecer.
Cerrado el círculo, abramos otro, del mismo Quevedo, para ir redondeando la idea de esa máscara que exhibimos con total desparpajo, con este adagio que es una de sus migajas sentenciosas: “Tanto mal causa parecer malo como serlo”.
De tanto querer parecer, acabamos siendo, nos viene a decir el poeta y también sugiere que no es en absoluto baladí ese maquillaje que nos hacemos en la red social, esa máscara, porque tiene consecuencias en la vida tridimensional que no es, por cierto, ni tan interesante, ni tan colorida, ni tan feliz como aparece en las pantallas.
Para este diferencial entre lo que somos y lo que pretendemos ser, lo que parecemos cuando comparecemos en la Red, Quevedo nos ofrece, en su libro Providencia de Dios, otro correctivo: “No es grande la hormiga por estar sobre un monte”. Adecuemos a nuestro tema esta imagen, hilarante si se piensa en la tierna ingenuidad de la hormiga, en sus ínfulas: el monte es la red social y la hormiga, dicho esto de manera comedida, somos nosotros.
Cuando el ciudadano de este milenio se pregunta, en la orilla misma del precipicio, ¿me apunto a una red social?, ¿con cuál máscara comparezco?, ¿quién digo que soy?, lo mejor que puede hacer es masticar muy bien esta otra sentencia de Quevedo, la última antes de recurrir a otra fuente, para seguir hurgando en el asunto de esa máscara que últimamente nos define: “Nada se ha de mostrar menos que lo que se desea más”.
Los antiguos griegos tenían una palabra que nosotros tendríamos que adoptar como talismán, como salvavidas, quizá sería mejor decir. La palabra, que es en realidad una fórmula para vivir mejor la vida y, de paso, evitar la tentación de enmascararnos es diké. Hay que vivir orientados por la diké, es decir, conforme a nuestra propia naturaleza. La diké, que es parienta del Tao chino, te invita a ser quien eres con todas tus singularidades; de esta forma se vive más ordenadamente, de acuerdo con lo que se es, y no con la máscara que nos hace parecer lo que no somos.
Regresemos a hurgar en la Red, que es el sitio donde nuestro siglo se exacerba, donde tiene lugar ese flagrante baile de máscaras en el que se comparece pareciendo lo que no se es.
En Instagram la gente, normalmente, es lo que no es. Ahí todos comparecen en situaciones idílicas, son felices y hasta podría pensarse que basta ponerte ahí para que el destino te sonría. En Twitter, por poner otro ejemplo, la gente tampoco es lo que es: los usuarios son más listos, más bravos, más valientes y respondones: llevan máscara; son como no son en el mundo tridimensional.
Pero esto no es nada nuevo, los individuos de nuestra especie han tenido desde siempre la tentación de ser lo que no son, ya lo decía Albert Camus en sus geniales Carnets: “El hombre es el único animal que se opone a ser lo que es”. No es nada nuevo pero la escala y la perspectiva son radicalmente distintas: las redes sociales son ubicuas, omnipresentes, y nos orillan, porque de eso se trata, a comparecer enmascarados en la pantalla.
El fenómeno seguirá escalando con la inminente llegada del metaverso, donde tendremos un mundo completo, con sus objetos, sus aparatos y sus vestidos, sus amores y sus afectos en el que podremos ser lo que no somos las 24 horas del día.
Ser lo que no eres es mucho más complicado y fatigoso que ser lo que eres, ahí está la sabiduría de la diké, que nos invita a despojarnos de la máscara. Ser lo que no somos implica desconocernos y esto, además de despreciar a la estimable diké, va en contra del primer mandamiento de la filosofía, y de la buena vida en general, que es, como ustedes bien sabrán, conócete a ti mismo.